Los libros de la selva, de Rudyard Kipling (Alba) Traducción de Catalina Martínez Muñoz | por Almudena Muñoz
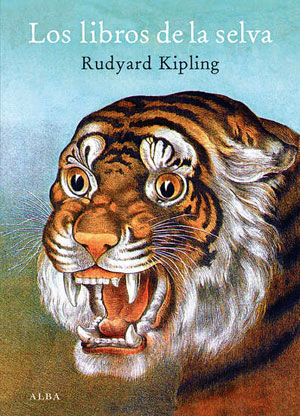
En el mapa de la piel del tigre podrían distinguirse los caminos que llevan a lo salvaje o que conducen a la civilización. Cada paso que da con su majestuosa parsimonia le remueve los músculos, cuyo manto se ondula como dunas de surcos expuestos al sol o a la sombra; una es la selva y la otra la ciudad, o la inversa. Una inquietante simetría, el epíteto que William Blake le dedicaría al tigre y que también serviría para titular uno de los episodios de la serie Expediente X, cuya trama giraba en torno a un zoo, sin ir más lejos. La distancia entre el asfalto y la tierra florida fue para aquel Imperio colonial un espasmo romántico, mientras el terror se reservaba para los espacios en el interior de la humanidad, de unos pueblos o razas a otras. Hoy, a la cada vez más imperceptible separación entre bosque y urbe -o quizá precisamente por ello más intensa, que reserva a la población el recorrido de un exotismo fantasmal y utópico a través de los cruceros de agencia y las vistas aéreas de Google Maps-, se une la curiosidad por una vocación opuesta.
Dos recientes álbumes infantiles ilustran esa tendencia: en Salvaje, de Emily Hughes (Libros del Zorro Rojo), la niña criada por las alimañas no consigue amoldarse al estilo de vida urbanita, y El señor Tigre se vuelve salvaje, de Peter Brown (Océano), es una criatura otrora selvática que aprende a librarse de su domesticación. El banquete sensorial de las láminas que contienen esos dos libros pretende transportar a los niños a una etapa de exploración que ya parece vencida por la inmediatez de las herramientas tecnológicas, y que convierte al dilema jungla/ciudad en una pregunta moral, siguiendo el pensamiento, traído a la palestra actual, de Henry David Thoreau. Porque en otro volumen ilustrado, El libro de la selva de Londres, de Bhajju Shyam (Sexto Piso), la fábula del buen salvaje y su adaptación a las normas sociales queda expuesta como la mentira de quienes confunden el resplandor de la luna y de las farolas. No es posible hablar en exclusiva de la selva si en todas partes aguarda alguna de sus variantes y un comité de sus muchas bestias.
Por eso, Los libros de la selva (1894 y 1895) que ofrece Alba Editorial, completos -la mayor parte de las ediciones de esta obra se limitan al primer volumen que publicó Kipling- y desnudos, sin ilustrar -aunque Kipling acompañaría algunas de sus obras con dibujos hechos por él mismo-, significan un aporte equilibrado frente a esa sobredosis de la ciudad totalizadora y la jungla artística. No hay que olvidar que, aunque en su correspondencia parece que Kipling no sentía gran aprecio por Thoreau y prefería a Ralph Waldo Emerson, otro enamorado de la naturaleza, los dos libros de la selva son una sucesión de paseos por un territorio sin explorar, pero conocido. Lo que es lo mismo que la fantasía sincera de un creyente que habla de un dios al que nunca ha visto, o de un poeta de las colinas que canta a un amor ideal que nunca ha encontrado. Si bien Kipling no dejaba de pertenecer a la minoría elitista blanca de una India de cuento, nunca perdió la adopción espiritual de las antiguas tierras vírgenes: como En el ruj, ese relato que culminaba las peripecias de Mowgli en el volumen Muchas invenciones (1893) y que esta edición recoge a modo de colofón, el autor es ese ente fronterizo, el eterno dilema de Gunga Din (1892), que lo mismo siente los impulsos defensores del cazador empleado por el estado como de la criatura metamórfica, mitad hombre, mitad lobo, capaz de dialogar con un primitivismo filosófico y amigable.
Pero Los libros de la selva no pertenecen sólo a Mogwli, así como Neil Gaiman alentaba a romper su vínculo popular con la adaptación de Walt Disney. No hay nada de malo en esa explosión musical -y en realidad resulta más fiel a la vocación de Kipling que otras versiones adustas, con el ojo puesto en la aspereza de Jack London-, pero el trayecto de Mogwli es sólo una de las intrincadas rayas del tigre. El mayor descubrimiento que supone la lectura de los libros originales tiene que ver con la línea temática de la carrera de Kipling como poeta y escritor, es decir, con los orígenes múltiples de las historias. Kim como heredero de caballero blanco o de monje budista; los hombres que falsean ser reyes y quizá, tal y como lo cuenta un loco, en verdad lo fueron. Lo único factible es el momento presente, y para el mundo de los laberintos del metro subterráneo, el mundo de los dédalos de helechos y sándalo es ya un pasado que admite nuevos relatos sobre su existencia y concepción. Si en Los cuentos de así fue como (1902) Kipling imaginaba los fantasiosos motivos por los que el canguro posee una bolsa o el tigre su negro entramado, cualquier manera de reimaginar Los libros de la selva está permitida. Aunque finalmente el hombre todo lo protagonice, lo inaugure y lo cierre, también aguardan los deliciosos episodios de la mangosta Rikki-Tikki-Tavi, la foca blanca Kotick, el misterioso Quiquern y Toomai el de los elefantes. Es un escenario que no debe perder su carácter lúdico, aleccionador, lírico y melancólico; siempre algo enmarañado, como la jungla, sólo cultivado por principios más honorables y antiguos que la mano del hombre, salvo la de quien escribía esta bella, real e imposible India.


