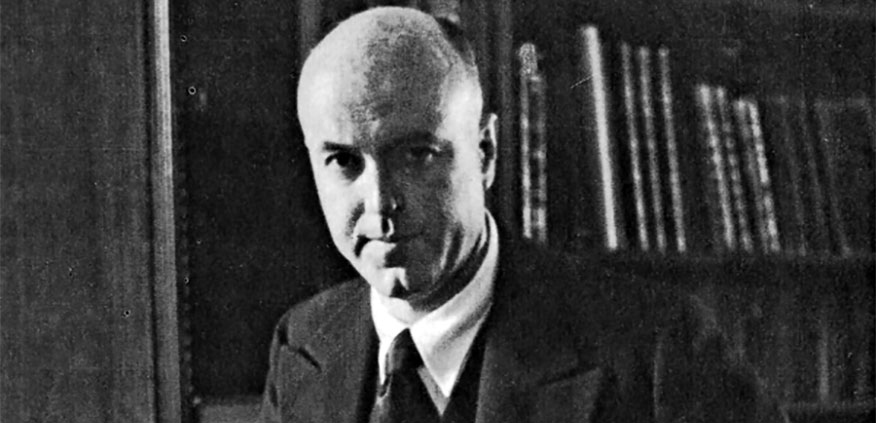Memorias de un esteta, de Harold Acton (Pre-Textos) Traducción de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar Barrena | por Juan Jiménez García

Escribir nuestras vidas a partir del gusto de la belleza. No a partir, sino de una única manera. Que vivir sea esos encuentros que hemos tenido con ella. Que no haya guerras, ni oscuridad, solo belleza, belleza y belleza. Que, alguna vez, haya alguna nube negra, o muchas nubes negras, pero todo este quede superado por el goce estético, por las conversaciones inteligentes, por los encuentros reveladores o las fiestas inagotables. Inagotables como esa vida. Harold Acton, que atravesó las épocas difíciles de esa primera mitad del siglo pasado, decidió escribirse como el esteta que era. Borrar pesares y continuar aquellos días de la infancia, libres y despreocupados, en esa mansión italiana, La Pietra, en aquella Florencia llena de gozo, de arte. Podríamos decir: su familia tenía mucho dinero, ninguna preocupación. Es fácil. No, no es fácil. El dinero no da la felicidad (pero ayuda, cierto), pero tampoco da la inteligencia ni el gusto. Desde la pobreza, no se puede escribir sobre Eton, Oxford, Florencia, los viajes a Estados Unidos, la estancia en China, el grupo de Bloomsbury, los jardines. En realidad, ya resulta difícil escribir, sin más, pero no es esa la cuestión. Ahora no. No puede serlo, en este Memorias de un esteta, que es como atravesar la vida en el Orient Express. Más bien debemos entenderlo como el sueño de un mundo que existió para Acton, que era el mundo de Acton, un Acton que aspiraba a ser poeta, pero no acababa de serlo, aun publicando libros de poesía. Hasta que entendió, de algún modo, que era su propia vida esa obra poética. Dejar constancia de un mundo que desparecía, de unas vidas que ya no podrían ser, de ese goce estético que podía convivir, con dificultad, con aquel mundo que se caía a pedazos, roto por las bombas, roto por los millones de muertos. Mientras en aquella entreguerra la cultura saltaba por los aires como un volcán, mientras el surrealismo mataba al dadaísmo (a Acton no le gusta nada el surrealismo), él seguía en tiempos de la reina Victoria, por no decir en los de los Medici. Tal vez un poco más cerca, pero poco más. Cuando se va a China, cuando puede materializar esa inexplicable pasión por China, allí encuentra todo esto que quería decir. Ese mundo que se va ante sus ojos, y que él atrapa de las únicas maneras que puede hacerlo. Con la escritura, con la enseñanza, con la preservación de sus amistades, con el encierro.
Dice que ellos querían atardeceres, no crepúsculos, y vive y escribe en consecuencia. Eso aun pensando que la vida es una caída, aunque esté lejos del decadentismo que podía haber abrazado, sin duda, pero al que renuncia por el hedonismo. Un gusto por el placer, que se alimenta de todo aquello que le rodea, incluso de la tristeza, de la pérdida, del tiempo pasado que ya no regresará. Cuando en Europa, cuando en Asia, se vivía una historia natural de la destrucción, él decidió preservar un mundo antiguo, pero de algún modo justo. Incomprensible, pero justo. La honestidad de Harold Acton no es ser consecuente con el mundo que le rodea, sino ser consecuente con sus posibilidades íntimas. Dice: Había cometido errores y desperdiciado mi talento, aunque veía mis fracasos como otros tantos jalones en mi peregrinar en busca de algo más hermoso, en pos de los supremamente bello. Es eso. Eso es lo que encontramos en esos cientos de páginas de una intensidad inaudita para su ligereza. Repletas de ironía, inglesas hasta lo más profundo de su ser (aun siendo, como era, ciudadano, sino del mundo, de muchos sitios). Intensidad inaudita porque por ellas desfila buena parte de la intelectualidad de su tiempo, porque no se detiene en mucho (algo más en sus años chinos), porque la vida es velocidad, es intentar llegar a todo, abrazar, palpito. Frente al horror, la belleza. Frente a una historia de la fealdad, una historia de la belleza. Caer, pero caer con gusto. Ser un nómada que se desplaza por el impulso de sus sensaciones, atravesar mundos y culturas sin perder de vista aquellos años de formación de la adolescencia, en los que todo parecía posible.