La pandilla de Asakusa, de Yasunari Kawabata (Seix Barral) Traducción de Mariano Dupont | por Juan Jiménez García
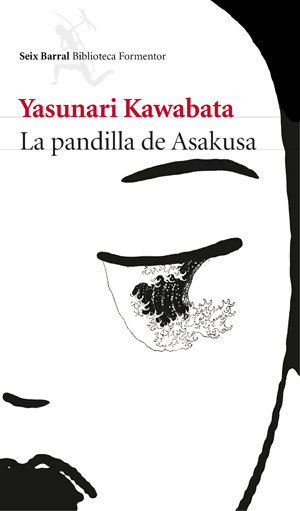
Hay lugares que nunca existieron (o tal vez sí). Por ejemplo, aquella Alexanderplatz de Döblin. Quizás nunca fue de esa manera, pero ahora, destruida, fijada en las páginas de aquel libro, ya nunca más podrá ser otra cosa. Algo así ocurre también con el Asakusa de Yasunari Kawabata. Arrasado por terremotos, guerras, bombas, reconstruido tantas veces, permanecerá inalterable en las páginas de este libro. Como Kannon, la Diosa de la Misericordia alrededor de cuyo templo crece este distrito tokiota, permanecerá encerrado en su recipiente-libro. Cuenta Donald Richie (que prologa y cierra el libro en la edición de Seix Barral) que, cuando tan solo era un jovencito, conoció a un ya no tan jovencito Kawabata. Ni él sabía hablar japonés ni el otro inglés. De modo que simplemente estaban ahí, uno junto al otro, en la Torre del Metro. Desde allí, veían los terrenos destruidos por la bombardeos norteamericanos. Y el escritor japonés sonreía.
La ciudad, el distrito, es la protagonista de La pandilla de Asakusa. Lejos de ser un simple escenario, una comparsa, y siguiendo la estela de aquellos escritores contemporáneos (Döblin, como decíamos, o Joyce con su Dublín), Kawabata, en su segunda novela, se entrega a la reconstrucción de un mundo (el suyo, por otro lado), un mundo frágil eternamente destruido y vuelto a construir. Dedicado al entretenimiento (el primer cine de Japón estuvo allí) en sus acepciones más variadas (parque de atracciones, teatro, cabarets), no dejaba de ser lugar de geishas y acceso a placeres si no prohibidos, sí bien regulados y delimitados. Para alguien con los años del escritor en aquel tiempo, no podía ser más que la promesa de algo. La libertad, tal vez.
Así, la historia no deja de ser algo accesorio. Lo importante no es la vida de las personas, sino la vida de los espacios, de los que esas personas son una parte pero no un todo. Kawabata escribe furiosamente, con una energía, una vitalidad que parece reproducir la de su entorno. Todo se mueve de acá a allá, en un eterno movimiento que nada puede detener, y los personajes se dejan llevar. Umekichi, narrador narrrado; las chicas: Yumiko, Haruko,… Disfrutan sus horas, sus días, como nosotros disfrutamos de las palabras, de los juegos de manos del escritor. Para él, Asakusa es un estado de ánimo, la alegría de vivir, y eso debe, necesariamente, traducirse en la alegría de escribir. Con deleite, va recogiendo historias, lugares, espacios, va construyendo para nosotros (como si intuyera que todo estaba condenado a desaparecer, una vez más) todo el distrito. Lo sólido y lo etéreo, lo concreto y lo vago.
Kawabata es consciente de que con la destrucción de aquello que está construido (y solo es necesario el paso del tiempo para ello), no quedarán ruinas, sino un vacío que no podrá ser llenado, tan solo imaginado. Y será tarde. También que aunque todo estuviera ahí, su juventud no lo hará. Como no se puede recuperar esa juventud perdida, tampoco se podrán recuperar los lugares de esos años. Es necesario fijarlos, dejarlos detenidos en ese tiempo, atrapados en papel. Pero no como algo muerto, destinado a envejecer igualmente, bajo finas capas de polvo, sino como algo vivo, esencial. Kawabata lo entiende así y todos sus esfuerzos de escritor incipiente, todas sus ideas modernistas, toda su fuerza se entrega a ello.
El resultado es deslumbrante. Seguramente sorprendente para los lectores de sus posteriores libros. Es otra cosa. Ya no se trata de lo bello y lo triste, sino de la velocidad, el ordenado caos de un mundo que avanza hacia un futuro difícil de imaginar. La sed frente al agua que cae, suavemente, a través del tronco de bambú que se inclina, con un sonoro clac. Las ganas de tocarlo todo con las manos, frente a dejar las cosas ser. El niño frente al viejo. El joven frente al adulto. El instante fatal de los veinte años. Y su escritura.


