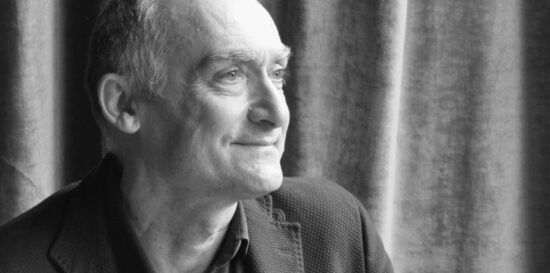Me fui como una tormenta, de Sara Herrera Peralta (Consonni) | por Gema Monlleó
El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, de Sara Herrera Peralta (La Bella Varsovia) | por Gema Monlleó
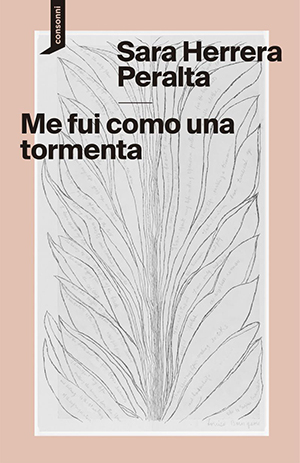
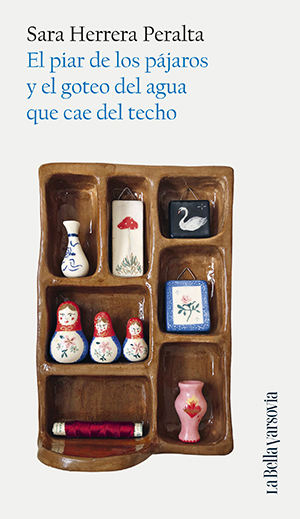
“Para la tristeza, una caricia
o el grito.
Escribir o bordar para responder
a cualquiera de las dos opciones”
Hace unos meses tuve la suerte de sumergirme bajo una telaraña de hilos rojos en la exposición “Cada quien, un universo” de la artista Chiharu Shiota en la Fundació Tàpies de Barcelona. Los hilos, una nube-red infinita, aluden tanto a las relaciones humanas como a la muerte, son el tránsito por unos vínculos que se inician y terminan en la sangre. Shiota, artista de/sobre la memoria, es deudora de otras artistas referentes del feminismo como Ana Mendieta y Louise Bourgeois.
Sara Herrera Peralta (Trebujena, 1980) recoge el hilo de Louise Bourgeois para, al igual que Shiota, tejer sus propias relaciones entre la vida y la muerte, entre el legado individual y la memoria colectiva, entre la obra y la búsqueda de respuestas a partir de la relación entre su escritura y el arte textil en Bourgeois. Para ello elabora un díptico poético dividido en dos plasmaciones formales: la novela-ensayo Me fui como una tormenta y el poemario-ensayo El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo. Dos objetos que se interrogan y se complementan entre sí, que tejen su reflejo en tinta negra (“Escribir sostiene lo que se cae”), que son la cara y el envés de dos mujeres (Herrera y Bourgeois) que conversan más allá del tiempo (“que la lengua es un atajo y el tiempo una atadura / como la luz de la luciérnaga / brillante y misteriosa”).
En un advenimiento feliz la intersección Herrera-Bourgeois, iniciada tras la visita de la autora a la exposición “Louise Bourgeois: Moi, Eugénie Grandet” en la Maison du Balzac de París, se convierte en un regreso a la infancia, al recuerdo vívido de las manos de sus ancestros, a la necesidad de fijar una genealogía íntima desde los bordados de su abuela hasta su propia escritura atravesada ahora por la maternidad (“Soñé con una espiga de trigo, un caracol y los ojos de mi abuela mirándome fijamente. Mamá aún no temblaba”). Un sostenerse desde un lenguaje tejido “sobre la roca del precipicio”, la roca de la emigración, el desplazamiento, el exilio (“no pertenecer a ningún lugar y amar, sin embargo, lugares”), la roca de la casa escrita, la roca del reloj de cuco incrustado en los muros de la casa (¿un reloj bordado en la piedra?), la roca del tiempo espeso que oscila en cada movimiento del péndulo (“Soy el pájaro, una palabra en la boca de una mujer desnuda frente a la incertidumbre”). Tiempo fijado en el bordado (“Las manos que bordan / son la brisa, la montaña / la flor”), tiempo fijado en la escritura (“¿podemos bordar sobre un texto ya escrito?”), tiempo-aguja (“en mis sueños la mujer que vuela derrama el miedo / por una alcantarilla”), tiempo-archivo (“Construyo un cuaderno con hojas hechas de las sábanas bordadas por las bisabuelas de mis hijos como quien realiza una ofrenda”).
El díptico de Herrera observa (y busca su reflejo en) la obra “texto-tejida” de Bourgeois, un microcosmos en su obra completa que abarcó la escultura y el dibujo (también la jardinería: el herbario de flores extraídas de viejos sombreros me resulta tan magnético como el de Emily Dickinson). Los ecos bourgeoisianos reverberan en Herrera en su yo-mujer, en su yo-madre y en su yo-escritora (“estoy aprendiendo a escribir con las manos de mis hijos”); un yo fronterizo (“el exilio implica distancia, escribir en la frontera”), un yo-ancla sin lugar en el que anclarse (“como una roca en el alambre”), un yo que se escribe de forma casi diarística en ambos libros en los que el autocuestionamiento encuentra refugio, cuando no respuestas, en la obra de la artista (“Sobre la escalera, Louise, / y sobre Louise / la creencia en lo corpóreo, lo cotidiano / y el instinto de supervivencia”). Una obra que alcanzó reconocimiento al final de su carrera, una vez rotos límites patriarcales que oprimen las posibilidades de creación de las mujeres (“cuánto dolor en la memoria / cuánto ruido en las casas”), cuando el núcleo autobiográfico trazaba un recorrido histórico-vital completo (“Me he pasado la vida / escuchando el piar de los pájaros / el goteo del agua que cae del techo”). El gesto político en Bourgeois de bordar sobre pañuelos o trapos de cocina, la reutilización de piezas con carga doméstica y femenina, es un grito de hilo rojo que Herrera escucha (“Creo en las mujeres / y en su inercia silenciosa o en sus gritos”), bajo cuyo eco traza su propio fragmentarismo narrativo (“escribir por tramos es una forma de aceptar la realidad, aunque escribir pueda ser un suspiro”), y al que responde con un silencio de reminiscencias rimbaudiano (¿es Herrera “l’autre”?) interrumpido por su yo-de-los-cuidados (“Mi cuerpo es extranjero, pero el paisaje en el que vivo pertenece a mis hijos”), el yo de la atención hogareña a la casa y a la crianza de los hijos (“Me aíslo, me aíslo, / cultivo y siembro, a veces tejo, / siempre escribo. / Mamá, tengo hambre, / protesta, j’arrive, ma chérie, / maman arrive”).
Bordado y escritura, bordado escrito, versos bordados, hilo rojo en las manos que escriben y bordan y siembran y acarician y alimentan pájaros y preparan conservas y fabulan sabiendo que la creación es la garantía última de supervivencia (“Louise alcanza lo intangible / y vive en mis sueños, / en una utopía inventada”), que la búsqueda de la belleza es un trazado verso-tejido, que el escribir(se) es tanto un regreso a la infancia como una mirada a la muerte, que la historia artística femenina se construye mientras la casa duerme (“Se suceden las noches. / Escribo, sobre todo, / en el silencio marcado / de los relojes”).
Esta doble, aunque unitaria, obra de Herrera se cuestiona sobre la precariedad (“¿Quién confirma la justicia? / La pobreza. / Los cuidados”) desde el agradecimiento a las generaciones anteriores (“Liberaron a la mujer / y nadie liberó a la madre. / Liberaron a la mujer / y nadie liberó a la artista”) y homenajea a las mujeres creadoras en la sombra desde una poética en la que, en ocasiones, trasluce la influencia de Federico García Lorca (“la madre cose un pantalón pequeñito, / ay, mi niño, ay, / como una manía de miel y llanto”) y que puede vincularse al corpus literario de Azahara Alonso en Gozo (Siruela, 2023), Elena Medel en Las maravillas (Anagrama, 2020), Bibiana Collado Cabrera en Yeguas exhaustas (Pepitas de calabaza, 2023), o Azahara Palomeque en Vivir peor que nuestros padres (Anagrama, 2023). Como en los libros con protagonistas femeninas intervenidos por Desirée Rubio (rubiodemarzo.com), en los que tensa la visión del texto bordándolo en su soporte original (sic) y exponiendo su latido interior, el hilo rojo de Bourgeois y las palabras de Herrera -la aguja, el lápiz- inciden en la resignificación de lo doméstico y en un espacio-tiempo expandido (tan pocas veces un cuarto propio) imprescindible para la creación (“en la monotonía de las tareas domésticas, la vida pasa, el tiempo pasa, la mujer artista espera”), tejiendo una cicatriz-reflexión que entronca con las inquietudes de otras autoras contemporáneas (Marta Sanz, Purificació Mascarell, Mar Garcia Puig, Lola López Mondéjar, Begoña Méndez, Remedios Zafra…).
Como una evocación filosófica y multifaz de la pulsión creativa versus el paso del tiempo, así es el flaneurismo de Herrera por la obra de Bourgeois: “A menudo escribimos para no gritar y a veces se me olvida que busco la belleza. Hay un hueco extraño que existe entre las dos certezas; en ese hueco me gusta caminar”. En ese hueco de resistencia Me fui como una tormenta, la novela-ensayo, y El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, el poemario-ensayo, conforman un díptico poético, íntimo y político. En mi mente ahora la nube de hilos rojos de Shiota, la telaraña de intersecciones infinitas, cubre a ambas artistas, las contiene y refugia, las expone y abraza.