Ágape se paga, de William Gaddis (Sexto Piso) Traducción de Miguel Martínez-Lage | por Óscar Brox
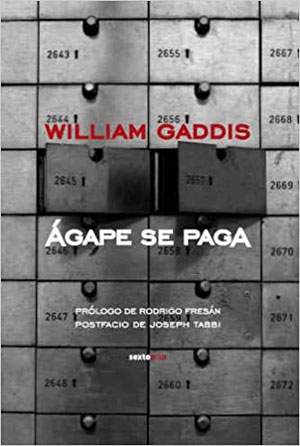
Dice Rodrigo Fresán en el prólogo a Ágape se paga algo muy acertado a propósito de William Gaddis: sus libros, especialmente sin son más breves y manejables como este, hay que leerlos a la carrera. Es probable que se pierdan matices, detalles y anécdotas, pero a cambio se gana ese vendaval de literatura que nos pasa, prácticamente, por encima. Que nos aplasta como el vozarrón de ese Jack Gibbs que, casi en el lecho de muerte, se dedica a poner en orden a los papeles de una vida. A darle volumen, consistencia, bajo esa forma torrencial en la que caen las palabras. Encabalgadas, apelotonadas, como si se moviesen a codazos unas con otras por la página, sin marcadores textuales ni necesidad alguna de subrayar cuándo habla el autor, cuándo el personaje, cuándo el ironista o cuándo el hombre que aguarda a la muerte.
Gaddis estuvo obsesionado con la historia de la pianola, o el piano mecánico, durante años. Recortó y compiló noticias, hizo provisión de información y dejó la huella de sus investigaciones entre novelas (por ejemplo, en JR) y algún que otro texto menor. Su interés por el reciclaje literario evitó que el esfuerzo cayese en balde; a fin de cuentas, la pianola siempre estuvo ahí. Estuvo en su reflexión sobre lo falso y el artificio, en su visión del capitalismo expansivo y los mercados como la cuna de la Norteamérica moderna y en esos personajes incapaces de dejar de hablar. De parlotear sin respiro. De, en definitiva, existir.
Para alguien como Gaddis, que en sus dos primeras novelas había coronado un par de ochomiles literarios, la forma de Ágape se paga debía tener un tono y un ritmo concretos. ¿Un ensayo? Tal vez, aunque no fuese lo más cómodo para el autor de Los reconocimientos. ¿Un monólogo? Bueno, pero entonces hay que trabajar la voz. La voz, o la inspiración para esa voz, la encontró en sus lecturas tardías de Thomas Bernhard, en la agonía y el humor negro de El malogrado u Hormigón, a las que cita abiertamente en su obra. En la fuerza y el ritmo con el que Bernhard dejaba caer sus palabras. Se podría decir que Ágape se paga es la destilación de esa lectura unida a la información recabada durante años y a sus pensamientos sobre el oficio de escribir. Especialmente, esto último, en plena era de la mecanización de las artes. Imaginemos, por un momento, la perspectiva de unas tarjetas perforadas, un algoritmo acaso más eficaz, un fantasma en la mecánica, capaz de producir y reproducir un texto sin la intervención del autor.
La cuestión es que uno se sumerge en Ágape se paga como si estuviese sentado junto a la cama de Gibbs, navegando entre los papeles y los fragmentos guardados durante tantos años sin (todavía) la fuerza suficiente para separar el grano de la paja. En un primer momento es suficiente con poner la oreja y escuchar; si acaso, hasta marearse con esa escritura que nunca se detiene para la pausa, que coge una larga bocanada y se/nos sumerge a pleno pulmón en las obsesiones de su protagonista. Aquí Gaddis se disfraza de Walter Benjamin sin haber leído su texto sobre la era de la reproductibilidad técnica, se traviste de Wertheimer para hablar de Glenn Gould y nos traslada a los aposentos de los más ilustres dueños de la pianola para hacer una pequeña historia, un repaso ligero, en torno a los avatares del piano mecánico en su corto periodo de vida.
Platón, Flaubert, Carnegie, las tarjetas perforadas, la imparable tecnificación de las cosas (no ya, no solo, de las artes), Nietzsche, Heidegger, el Siglo XX en su demencial expansión, la cultura estadounidense… Es inevitable pensar en el aire terminal que rezuma Ágape se paga, por mucho que cueste imaginar una última palabra de William Gaddis. La sensación de que para un autor capaz de dedicarle miles de palabras a esa búsqueda de un mundo, o de la conciencia de estar en el mundo, esta obra es casi una confesión. O un delirio. O los balbuceos o las imprecaciones o el lamento o el éxtasis o la vigorosa demostración de su talento para conformar una voz literaria. O, en definitiva, un poco de todo eso junto. De ahí esa sensación de acontecimiento, esa impresión de que, entre fragmento y anécdota, dejamos de leer a Jack Gibbs, personaje de reparto del universo gaddisiano, para escuchar a William Gaddis intentando resumir toda su obra en menos de 100 páginas. En tiempo y, sobre todo, en espacio. En un monólogo torrencial, monstruoso, que tritura a cada lector con la misma precisión con la que lo hacían Los reconocimientos o JR. En el que, casi con un solo párrafo repartido entre un puñado de hojas, Gaddis nos conduce a través de la historia de la mecanización de las artes para tratar de explicarnos cuál ha sido su lugar en ese siglo. A la carrera, a pleno pulmón, con tanta ironía como experiencia vital acumulada, dejando que sus palabras nos ayuden a comprender lo incomprensible.



