Vidorra, de Jean-Pierre Martinet (Underwood) Traducción de Rubén Martín Giráldez | por Óscar Brox
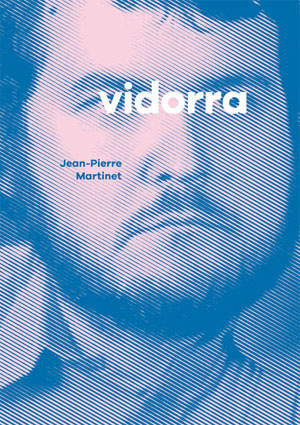
Uno empieza Vidorra un poco incómodo. En parte, por esa sensación de que la voz de Adolphe Marlaud se nos aparece como demasiado familiar, como si la llevásemos escuchando desde hace tiempo. Esa fatiga vital, ese sentimiento de escarmiento. Esa vida que sucede entre la habitación y las puertas del cementerio (nunca el final de todo estuvo tan cerca), entre la hiedra que crece en los muros de aquel y las tinieblas que envuelven la portería de la Señora C. Poca cosa. Bagatelas. Pequeñas miserias y pequeños horrores que la escritura de Jean-Pierre Martinet traduce (o, más bien, conjura) en forma de poesía, en busca de esa musicalidad que surge de lo más tenebroso. Del aliento fétido de los muertos, del charco de agua sucia o de la morbidez y la desesperación de los vivos.
Marlaud tiene pocas ocupaciones: velar la tumba de un padre colaboracionista (por no usar palabras mayores), pensar en el fantasma de una madre evaporada en los campos de concentración (Martinet lo escribe con más gracia, con más tragedia, con esa forma tan humana de retratar el absurdo) y escapar con vida del corpachón de la portera y sus desbocadas inclinaciones sexuales. 2 metros contra un modesto 1’40. También ponerle el acento a todo, sin que lo parezca. Esa es una de las habilidades de Martinet: escupir a bocajarro, contra uno mismo y contra todo lo demás, sin dejar de pasar desapercibido. Escribir, más que de la nada, desde la nada, superada cualquier frontera moral que impida a su criatura poner los puntos sobre las íes; arrojar un poco más de negrura sobre esas tinieblas vitales en las que unas veces patalea y otras veces se sumerge como quien se deja llevar por una fantasía erótica. Un poco por desesperación, otro poco por el deseo.
La señora C. es la versión pesadillesca de cualquier criatura fantástica de Fellini. Es la carne que rebosa, el sexo que devora y el deseo que tritura, en este caso literalmente, cualquier posible escapatoria de Marlaud. Aunque ese horror, regado con Calvados y otros vapores, sea el estímulo que necesita Adolfito para darle otro tono más de negro a las cosas. A la vida. Al porvenir. Para encadenarse a unas tinieblas en las que se vive demasiado a gusto. Ay, si uno pudiese ser gárgola en un campanario… La cuestión es que Martinet conjuga ternura y terror para hablar de esos días que transcurren entre el ambiente lóbrego de una funeraria y el paisaje patético de las calles más feas de París. Recogiendo imprecaciones, disparates, maldiciones y miserias de un personaje, Marlaud, que se ha encontrado la vida cerrada a cal y canto. O que se ha percatado de que la vida es una engañifa tan gigantesca, más aún que la señora C., que hay que darse un atracón de ella antes de que llegue la resaca de la nada. La nada del mañana.
El ojo de Martinet para escribir sobre lo más bajo, sobre lo más hediondo, con esa mezcla de risa salvaje y melancolía por una vida no vivida, convierten su Vidorra en un relato en el que todo apesta. Con las estructuras familiares completamente degeneradas, ya sea a través de un padre filonazi o de una giganta que ora amante ora representación patética de la maternidad; con el amor y la muerte reducidos al absurdo, ridiculizados como quien se carcajea de un fantoche o un pelele; y la masculinidad convertida en un homúnculo de la estatura de un niño que hace de las relaciones sexuales algo parecido a pasar las vacaciones en una cámara de tortura. O de perversión, cada vez que la visión de algo prohibido (esa adolescente enlutada) le invita a subir la cuesta empinada de su deseo.
La brevedad de Vidorra, casi la ligereza con la que se lee, describe la capacidad de su autor para alcanzar la cima (o el foso) del horror cotidiano, el pozo de penurias y el vacío existencial, sin demasiado esfuerzo. Sin retruécanos ni adornos ni nada que moleste a esa música con la que Adolphe Marlaud explica sus desdichas. Sus preocupaciones sin importancia. Su odio sordo, ciego e impotente a una sociedad que no existe en el terreno que abarca su habitación y los muros del cementerio. Su amor por una desesperación que engulle a cucharadas, entre los encuentros cada vez más descacharrantes con la Señora C. y la constatación brutal de que hay que poco que decir. Si acaso, atracarse otro poco más de esa nada vital que envuelve a cada una de sus acciones cotidianas. Si acaso, dejar escritas unas pocas palabras que den fe del vacío, que proyecten las sombras y las tinieblas y hagan con ellas poesía de (o, mejor, desde) lo más bajo de la humanidad. Escribir, cuchichear, parodiar, vomitar, lamentar todo aquello que, nunca mejor dicho, nos lleva por la calle de la amargura.



