Tercera persona, de Valérie Mréjen (Periférica) Traducción de Vanessa García Cazorla | por Óscar Brox
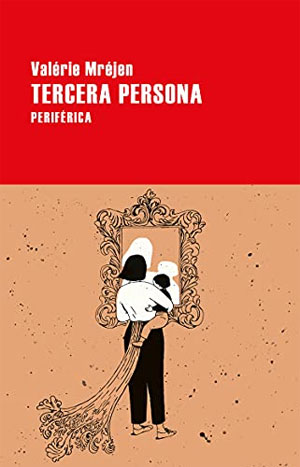
Se me ha quedado grabado uno de los relatos de Los desperfectos. En él, Irene Pujadas juega con esa sensación cuando coges por primera vez a un bebé y piensas que, como se te caiga, se hará añicos cual jarrón chino. El chiste pasa por convertir un momento de tanta ternura en algo, por así decirlo, ominoso. Y desvelar, de paso, nuestras inseguridades, nuestras fragilidades, cuando hace su aparición esa tercera persona que reclama que aireemos unos sentimientos agazapados en lo más profundo de nosotros. Experimentar la maternidad, la paternidad, el vuelco que provocan a la hora de observar el mundo que nos rodea, cómo se transforman las perspectivas y, en definitiva, las vidas se encauzan hacia esa nueva vida recién llegada.
Probablemente con esto último ya esté hablando de Valérie Mréjen y no de Los desperfectos. A la escritura de Mréjen uno se acostumbra rápido. Es breve, a ratos casi transparente, y consigue trasladar toda esa constelación de pequeñas impresiones en las que, a menudo por insignificantes, no reparamos. Quien dijo que sus libros son como películas de Super-8 no se equivocaba. Cada página te devuelve la impresión de escuchar una narración en off a partir de imágenes que, de una u otra manera, todos hemos vivido. Que forman parte de nuestras pequeñas patrias, de nuestros recuerdos familiares. Siempre que me preguntan digo que El agrio es su libro más divertido, para luego añadir que Selva negra es uno de esos textos que te dan un vuelco al corazón. Es un texto que podría ser un coloquio con la madre muerta, con esta cosa de que tarde o temprano dejamos de existir y, también, con la obligación de hacer memoria, a veces de formas infinitas, de aquellos que se marcharon demasiado temprano. Y qué sencilla, cuánta delicadeza, la manera en la que Mréjen recuerda a su amigo Edouard Levé, que anunció su muerte literaria antes de levantar la mano consigo mismo.
Diría que toda la luminosidad que desprende Tercera persona sería, casi, imposible sin Selva negra, como si este último se tratase, más que de un aprendizaje del dolor, de una forma de revelarse a sí misma. De contarse. O de hacerse ficción. Página. Palabra. Con todo, el último libro de Valérie Mréjen no es forzosamente un retrato de la maternidad; más bien, se trata de un retrato de la transformación. O de la transición. De lo sencillo que resulta alterar ese panorama más o menos cotidiano. No en vano, la autora peregrina por lugares y espacios con la sensación de estar (vi)viéndolos por primera vez. Con otra mirada. Y eso, desde luego, la escritura lo acusa. Mréjen sigue escribiendo con la claridad a la que nos ha acostumbrado; íntima, pero sin el barniz de densidad que a menudo le pintamos a las confesiones. Pública, pero no exhibicionista. Uno pasea por su libro como si, a cada poco, se produjese un gran descubrimiento, aunque tal cosa no sea más que contemplar con una luz diferente la calle por la que pasea cada día. La cuestión es que la llegada del bebé (de la bebé, mejor dicho) le confiere otro valor a las cosas. Otra espesura. Quizá ese mismo peso que tantas veces echaba a faltar en Selva negra, entre coloquio y coloquio con sus fantasmas familiares. Y me gusta que Mréjen, de alguna manera, excave en lo cotidiano, se mantenga tenaz, en tensión con esa presencia que la acompaña desde la sala de partos y que, entre asombro y asombro, le invita a mirar el mundo una vez más.
Es curioso cómo un libro escrito en 2017 puede resultar tan fundamental en 2021. La principal habilidad de Valérie Mréjen siempre ha sido saber cómo hacer hablar a lo ordinario. Cómo darle cuerpo, voz y relato. Y cómo, asimismo, no caer ni en lo insustancial ni tampoco en la pompa. En la impostura. Escribir, en suma, con su mirada. O quizá también podría valer si dijera que ha aprendido a escribir su mirada en cada texto. Cuando lees Tercera persona, te sucede que enseguida llegas al final (la brevedad, de nuevo, es seña de identidad creativa); quizá, también, piensas que esa avalancha de pequeñas cosas sin demasiada importancia te ha pasado como un rodillo. Y, sin embargo, poco a poco reparas en las redes, en las conexiones, en los vasos que comunican casi todos sus libros. En el impresionante autorretrato, por muchas capas de ficción que lo sustenten, que ha cuajado en su escritura. Y quizá también piensas (retomo por qué puede resultar tan fundamental ahora mismo) que algo así ha sido ese año 2020 y sigue siendo este raro 2021. Un libro que se lee demasiado rápido, repleto de pequeñas revelaciones sin importancia, que no deja de mirar con ojos nuevos lo que no es más que el entorno de cualquier otro día. Un libro que habla de transformaciones, de la ciudad y sus gestos, de la maternidad y el lugar que ocupa en la sociedad y de las emociones y los cuidados. Y es entonces cuando piensas que algo así, como los interminables esfuerzos del año pasado por seguir creyendo en la normalidad, solo puede responder a una misma necesidad: escribir la vida. Nada más.



