Sombras de un sueño. Diario de rodaje de Las damas del Bois de Boulogne de Robert Bresson, de Paul Guth (Contra) | por Óscar Brox
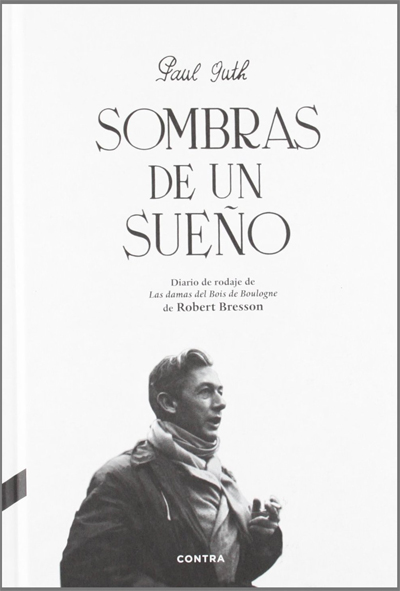
Francia, 1944. Faltan unos meses para que en agosto de ese mismo año los Aliados desfilen por los Campos Elíseos y borren así el sombrío periodo de gobierno comprendido bajo el Régimen de Vichy, cuatro turbulentos años dirigidos por el Mariscal Petain. El clima de terror y bombas, sin embargo, no impide al cine radiografiar la tortuosa situación política. Así, en 1943, Henri-Georges Clouzot filma la obtusa y torturada El cuervo, auténtico golpe a traición contra la conciencia moral del momento -que le valdría la acusación de colaboracionista. Solo un año antes, Albert Camus coloca dos hitos del pensamiento como El extranjero y El mito de Sísifo, novela y ensayo. En aquella época, Paul Guth, periodista y escritor, publica el primero de una larga lista de libros orientados al público joven. Pero esa obra inicial, que acabará editando Gallimard, no eclipsa la que será su mayor ambición: (per)seguir el rastro del rodaje de la segunda película de Robert Bresson, Las damas del Bois de Boulogne, una adaptación de un fragmento de Jacques el fatalista, de Denis Diderot, escrita por Jean Cocteau y el propio Bresson.
Aún faltan varias décadas para que Bresson sintetice su idea del cinematógrafo en unas notas-aforismos escritas con la precisión de un relámpago. La presencia de Guth —observador, casi un etnógrafo que describe las costumbres y tradiciones de la comunidad del cine— bien puede considerarse un primer contacto con tan singular visión. En Sombras de un sueño, la voz de Bresson se escinde, a través de la escritura atenta de Guth, en cada uno de los detalles que animan esta revisión de la cruel historia entre el Marqués des Arcis y Madame de La Pommeraye, Jean y Hélène, Paul Bernard y Maria Casares, la virtud y la galantería. En ocasiones, se trata de una voz —esa voz que sería luego determinante para elegir a los actores de sus películas— que corrige y rectifica el tono de los diálogos; subrayado, énfasis, desdén, pausa. La escena se detiene y la actriz, Casares tal vez, repite sus líneas hasta que Bresson ordena positivar una de las tomas. En otras, lo bressoniano, cuando permanecía en estado larvario, se encuentra en la lectura del guion que explica Guth: dos columnas separadas entre diálogo y aspectos técnicos, donde son los segundos los que generalmente tienen mayor presencia.
Cada jornada, Guth instala su mirada en el rodaje. Sus pequeñas charlas junto a Bernard, oriundo de la misma zona donde nació Guth, despiertan un espíritu rural que se pega a su narración —donde los kilómetros de celuloide que acumula el filme miden la distancia, en el recuerdo de su autor, entre su pueblo y la colina que cada día veía desde su ventana—; su retrato de Elina Labourdette invoca una ternura en consonancia con las duras condiciones de producción; su imagen de Maria Casares, emigrada y pluriempleada en dos papeles (rodaje de día y función de noche) que la sumen en el cansancio. Cada átomo de la filmación se convierte, en manos de Guth, en un paso más hacia el desvelamiento de la tensión interior que, mediante la alquimia particular de Bresson, acaba plasmándose en la película final.
Mientras la guerra permanece en un incómodo punto intermedio, con esas anotaciones a pie de página que señalan los cortes en el suministro eléctrico o la necesaria interrupción del rodaje —para la desesperación del Jefe de producción y de las facturas acumuladas en el presupuesto—, la puesta en escena de Bresson sigue su curso. Si el perrito Katsou no quiere moverse en la dirección, se le intenta persuadir sin trucos para que se dirija a su lugar (finalmente tendrán que hacerlo). En lugar de mentol, las lágrimas deben fluir naturalmente. Los técnicos iluminan, manipulan y buscan incansablemente el efecto adecuado, casi único, que materialice la férrea lista de detalles que figura a un lado del guion. Fruto de ello, instantes como el paseo en coche inicial de Hélène: la luz que entra por la ventana no es suficiente para que la oscuridad arrope su paseo nocturno. Sin embargo, en mitad de esa oscuridad, una perla brilla, a punto de caer en forma de lágrima, en su ojo. La hybris que desencadenará su venganza contra Jean tiene en ese minúsculo gesto su perfecta expresión.
En Sombras de un sueño, Paul Guth consigue reflejar la transformación de cada orden en un pequeño milagro filmado. Como si se tratase del intermediario ideal, su prosa nos transporta (o nos invita) a imaginar ese preciso momento en todo rodaje donde cada aspecto técnico se metamorfosea en un plano final definido. A veces, su cuaderno de rodaje no evita un extraño cariño al observar cómo una serie de profesionales y técnicos son sustituidos cuando la película retoma su filmación, como si una parte de aquel proceso inicial se hubiese diluido en el camino; en otras, su diario se convierte en bosquejo psicológico de un sueño en mitad de una pesadilla que se hace sentir al otro lado de la calle o por las carreteras por donde circula el convoy de la productora. Hasta la observación mordaz (la gente corriente contratada para hacer la figuración de las fiestas de la alta sociedad) enmascara un certero análisis de la situación.
Francia, 2007. Anne Wiazemsky publica La joven, una combinación entre novela de juventud y retrato de otro rodaje bressoniano. En ella, Wiazemsky elabora una descripción minuciosa del método de trabajo en Au Hasard Balthazar, del carácter privado del cineasta y su manera de moldear a una joven Anne hasta conseguir extraer de ella todo lo necesario para construir a la ficticia Marie. Paul Guth murió diez años antes, en 1997, cuando la antigua heroína de Bresson o Godard no había pasado a limpio sus memorias de aquel episodio. Contra ediciones ha publicado recientemente, en una cuidada y modélica traducción, los diarios de rodaje de Las damas del Bois de Boulogne. Estas Sombras de un sueño no son solo la primera etapa de un recorrido por el camino de Robert Bresson, también el análisis de una época y la disección pormenorizada de un arte, el cine, cuya presencia no era tan cercana como en la actualidad; un arte que aún creía en el encantamiento. La lectura atenta de esta imprescindible obra escrita por Paul Guth es al cine y a Bresson lo mismo que un tratado sobre la alquimia: ayuda a desencriptar el misterio de toda esa vida interior que habita en cada plano, en cada metro de celuloide.


