Pánico al amanecer, de Kenneth Cook (Sajalín) Traducción de Pedro Donoso | por Óscar Brox
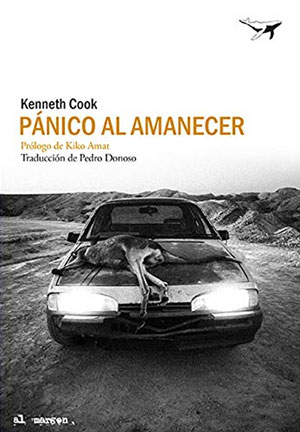
Algo sorprende al empezar a leer a Kenneth Cook: es una modestia, casi una sencillez en la escritura, que traslada con transparencia todo lo que sucede. No hay lugar para un adjetivo de más, pero tampoco se echa en falta algo. Con pocas palabras, Cook es lo suficientemente hábil como para sumergirnos en la pesadilla de John Grant. Tamaño ejercicio de economía narrativa va acompañado de un brío, un ritmo que a ratos parece aplastado por los litros de alcohol y los grados de calor que inundan a la novela, pero que en silencio nos arroja hacia un abismo de locura. De degradación. De muerte.
Grant es un maestro de escuela asqueado con su vida laboral. La promesa de regresar a la costa, a la verdadera civilización, no es suficiente para aliviar su desdén hacia esa otra Australia requemada, repleta de pueblos de mala muerte con los que el gran desierto se hace un poco más habitable. La época de vacaciones, por tanto, es una huida. La necesidad de cambiar de aires para recuperar el pulso de la vida que ha dejado en pausa. Cook apenas se esfuerza en subrayar que su protagonista mira por encima del hombro a todo quisqui. No cabe otra actitud posible, puesto que todo lo que se mueve alrededor de Tiboonda o Yabba es el puro infierno. Calor. Vacío. Soledad. O esa otra forma de soledad que es la hospitalidad de los pueblerinos, el arma más eficaz para acabar con cualquier elemento intruso.
Así que Grant huye de su mazmorra laboral para caer en las calles de Yabba. En el alcohol, en el juego más o menos ilegal y en esas extrañas amistades que tan pronto te llevan hasta la más desesperada borrachera o de rally nocturno en busca de carne de canguro. Cook maneja cada espacio, cada situación y cada personaje con una soltura endiablada. Sabe todo lo que va a suceder, no tiene inconveniente para dejar caer que todo va a ir a peor, y sin embargo siempre deja en su escritura el brillo de esa ilusión por pensar que quizá se trate de un mal sueño. Que en cualquier momento Grant despertará en el asiento del avión rumbo a Sidney, fantaseando con la belleza perfectamente delineada de su novia, preparado para ingresar en el cuerpo de profesores de la única región en la que merece la pena ser docente.
Pero no. Nada de eso sucede. Todo va a peor. Grant pierde su dinero jugando, confiado en que, más que la suerte, el factor decisivo para ganar es que él no es otro paleto. La gente no para de invitarle a cerveza, bien sea para emborracharse o para tragar con la resaca que está triturando cada uno de sus nervios. Flirtea con la hija de un nuevo amigo y se lleva un fusil para cazar canguros, se queda sin ropa limpia (o sin ropa, que para el caso viene a ser lo mismo) y lloriquea por encontrar algún medio de transporte que le pueda llevar de vuelta a su civilización. Y en todo momento Cook evita cualquier signo de falsa empatía, cualquier rasgo de caridad. Grant, al fin y al cabo, es un cretino. Otro más. Quizá solo piense en Australia cuando recorta la costa del mapa. Cuando huye del calor febril y de esa cordialidad enfermiza con la que todo el mundo le agasaja. Si alguna vez ha existido la pesadilla perfecta para las clases más altas, definitivamente se trata de la cortesía y la invitación. De hacerle sentir mal recordándole una y otra vez algo obvio: que se ha quedado sin nada, sin autonomía de movimientos ni tampoco algo de dinero con el que poner pies en polvorosa.
De ahí que uno lea Pánico al amanecer con la inquietud en los huesos, porque su autor se las apaña para trasladar esa sensación de terror, de lugar inhóspito, a la mirada de Grant. A la conciencia de clase de Grant. A ese maldito Grant que va de mala decisión en mala decisión. Y que, con sus errores y disgustos, desdibuja él solo el apático paisaje del desierto australiano para convertirlo en una auténtica pesadilla. Tan auténtica que, en el colmo de la desesperación, el propio Cook le niega la posibilidad de suicidarse. De acabar con todo. Quizá porque eso sería terminar con el esperpento, con lo grotesco de un personaje que debe aprender alguna clase de lección moral. Tragar unas cuantas cucharadas de su medicina. Recordar que no debe mirar al resto por encima del hombro. O flirtear con la hija del amigo. O levantarle el dinero al grupo de apostadores. O creerse más listo que el policía más laxo de Yabba.
Ted Kotcheff dirigió hace años una adaptación a la altura de la novela de Cook, de quien Sajalín ha publicado gran parte de su obra. La recuperación editorial de Pánico al amanecer supone no solo regresar a lo mejor de la literatura australiana (no sé si decir de género), sino también a uno de sus relatos más sólidos. Perfectos. Una pesadilla que abre las puertas del infierno y, tras un buen sofocón, nos deja bañados en calor, con el hígado pulverizado y la cabeza hecha astillas, pendientes de ese Grant que ya solo quiere volver a ver la costa. Regresar al único lugar en el que todavía puede considerarse, creerse, un hombre. Nada más.
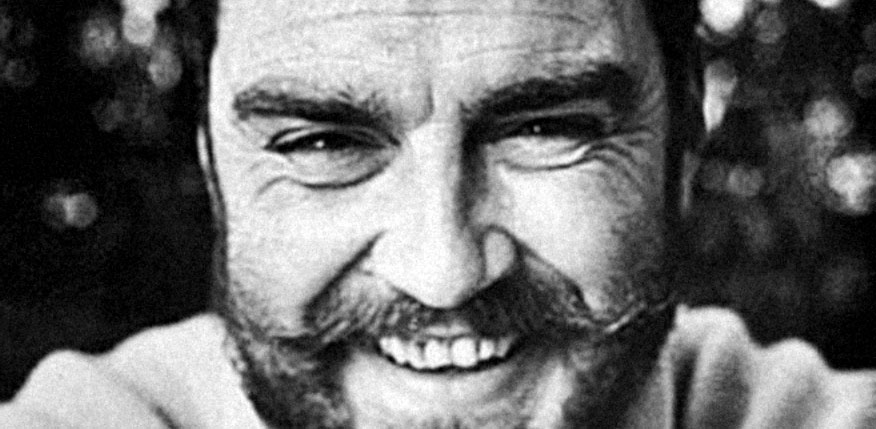



1 thought on “ Kenneth Cook. Escuela de calor, por Óscar Brox ”