La historia silenciosa, de Horowitz, Derby y Moffett (Seix Barral) Traducción de Ramón Buenaventura | por Óscar Brox.
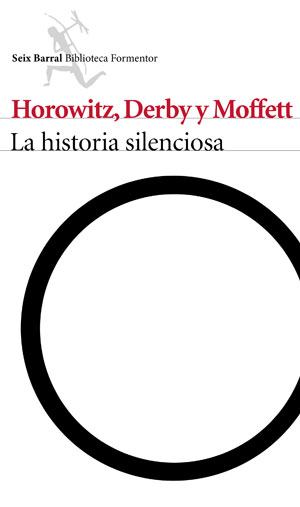
La historia tras La historia silenciosa entraña uno de los fenómenos literarios más curiosos de los últimos años. Concebida como un relato para aplicación móvil, la propuesta se construyó como una novela interactiva, escrita en modo colaborativo, que narraba por entregas la odisea de unos niños que nacían sin la habilidad de usar el lenguaje verbal. La tecnología abrazaba a la literatura, convertida en una versión superlativa de aquellos libros de elige tu propia aventura, y brindaba al mercado editorial la oportunidad de especular sobre un cambio en nuestra forma de leer ficción. Eso que ahora, corregido y aumentado, llamaríamos narración transmedia sirvió al impulsor del proyecto, el editor Eli Horowitz, para poner a prueba la reflexión que su propia obra abanderaba: la tensión entre tolerancia y la resistencia al cambio; la sensación de que en el fondo hay muchas maneras de relacionarnos con el mundo pero siempre acabamos eligiendo la misma. De aquel experimento electrónico surge esta versión literaria, que publica la editorial Seix Barral, que el mismo Horowitz ha escrito junto a Kevin Moffett y Matthew Derby.
No son pocas las cuestiones que se ciernen sobre el lenguaje. ¿Es el pensamiento independiente de aquel? ¿O bien es el lenguaje el que constituye el pensamiento? Basta con arañar un poco la superficie para encontrar una serie de problemas que dibujan el apasionante estado de la cuestión: ontogenia, filogenia, innatismo y aprendizaje son algunos de los puntos sobre los que se apoya la discusión. Así hasta llegar a esa pregunta, tan afín a la filosofía del lenguaje, que nos invita a pensar si son las palabras las que describen el mundo o es (la experiencia de) este el que constituye las palabras. Mucho de ese trasfondo flota en La historia silenciosa, como un caldo teórico en el que sus autores se mueven con aire serio. No en vano, la novela está organizada a partir de las declaraciones que sus protagonistas recogen a lo largo de tres décadas, en un arco narrativo tremendamente ambicioso que evoca tanto el centro dramático de la historia como ese paisaje futurista con el que coquetea nuestro porvenir.
El drama es, quizá, la parte más delicada del libro; una pequeña pieza de cámara interpretada por dos familias cuyos hijos silenciosos unen sus destinos. Incapaces de detectar el origen de esa logorresistencia, los años pasan entre intentos infructuosos de inducir el habla en esa comunidad de niños. Da igual si las terapias adolecen de cierta agresividad o bien son producto de cierta ingenuidad, el tiempo descubre en aquellos una habilidad comunicativa diferente, pura sensibilidad que se expresa a través de una danza de gestos faciales. Lo que en un principio parecía distanciar a los protagonistas, se descubre como un elemento demasiado humano, un candor inocente que conecta con todo aquello que las palabras erosionan. No en vano, nuestro presente, parecen decir sus autores, está invadido por una cantidad de diálogos que no llevan a ninguna parte; ruido de fondo que genera distancia, que separa y disgrega, mientras congela unas emociones cada vez más difíciles de reflejar. Si el mundo, tal y como lo conocemos, se resquebraja, hace falta construir otro con mimbres alternativos.
A caballo entre una meditación del presente y la ciencia-ficción de altos vuelos, La historia silenciosa describe una panorámica de esa vida que comienza en el margen hasta desplazarse, poco a poco, hacia su centro. Cada vez nacen más niños silenciosos y los intentos de estimular el lenguaje verbal fracasan o revelan su artificialidad. Solo un médico encuentra esa parte oscura en el cerebro logorresistente que la tecnología puede alterar para que las palabras fluyan donde antes solo había sonidos inarticulados. La combinación entre el drama íntimo y los informes de campo sirve a los intereses de sus autores para mostrar ese vasto mosaico, las repercusiones del misterio silencioso, mientras captura su impacto en las dos familias protagonistas. Un microimplante permite desarrollar la comunicación verbal, si bien al precio de adquirir un lenguaje codificado y artificial, fruto de algoritmos elaborados en el entorno de un laboratorio. Los silenciosos hablan, pero los años sin palabras han dejado una huella tan notoria que algo de esa sensibilidad gestual se ha perdido en la transformación. En efecto, ya no parece el mismo mundo, sino una versión limitada, agotada por la precisión del diccionario implantado; sin aquellos titubeos, sin aquella franqueza que eliminaba cualquier distancia. Ese mundo que nacía de impulsos, de sensaciones, de sentimientos construidos con un instinto innato.
Paradójicamente, aquello que la versión electrónica del libro lanzó como atrevido reto comercial, moldear la experiencia literaria con otras herramientas, adquiere en la novela las formas de una hermosa utopía. La batalla entre la comunicación verbal y el lenguaje alternativo de las sensaciones termina cuando los últimos conquistan a los primeros. Destruido el microimplante, las ondas cerebrales de un logorresistente extienden su semilla como un virus hasta inocularlo en todos los hablantes. Algo parecido a atrasar un reloj para reiniciar la cuenta. La promesa de otra realidad, del mismo mundo percibido con nuevas herramientas. Desaprender para volver a aprender, para borrar parte del pasado y construir un nuevo futuro; para recuperar la inocencia perdida y desdibujar las distancias emocionales que han congelado nuestra intimidad.
Cada vez que la amenaza de un cambio se acerca, no podemos evitar una reacción conservadora, temerosa ante la posibilidad de perder todo aquello que hemos acumulado. ¿Es una reacción vanidosa, cobarde o inteligente? J.G. Ballard decía que la ciencia-ficción era el sueño de los cuerpos de convertirse en máquinas. Horowitz, Derby y Moffett plantean en su novela el sueño del lenguaje como una herramienta para acercarnos y emanciparnos de unos soportes tecnológicos y morales que describen la naturaleza de nuestro mundo sin pedirnos permiso. Como algo ajeno, como una prótesis que tarde o temprano acabamos rechazando. Algo que teme a lo desconocido. Algo que nunca entenderá que las cosas que nos hacen falta se nos revelarán con el tiempo. Como la promesa de una utopía emocional. En silencio, cara a cara, a través de esos gestos en los que nos reconocemos en el rostro del otro.


