El molino de Hamlet, de Giorgio de Santillana y Hertha von Dechend (Sexto piso) Traducción de Damià Alou | por Alicia Guerrero Yeste
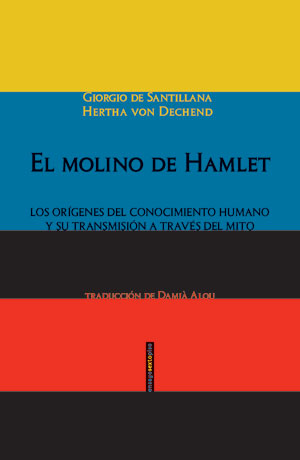
Aun la mejor voluntad de aproximación a los recovecos arcaicos del espíritu y el intelecto humanos adolece de la necesaria falta de oscuridad, la de una oscuridad que provoque una luz nueva. Vamos con necesidad al encuentro de esa memoria, seguramente movidos por el empuje del ansia de vida, de rebelarnos contra ese vacío que encuentra el espíritu «cuando en cambio el espacio está lleno» (como avisaba Artaud). Sin embargo, muy poco es lo que nos hace retornar con estremecimiento al desafío del enigma: la pregunta que la deidad formulaba directamente al hombre, el secreto que le revelaba oculto tras intricadas palabras. Podemos abrirnos y reverenciar el misterioso sentimiento de lo sagrado, llegar a creer incluso que reverbera en nosotros mismos, aquí y ahora, pero sin darnos cuenta que ese sentimiento es producto de nuestro logos; que seguramente en modo alguno es comparable al tipo de experiencia interna que era para alguien entonces.
Quizá no debamos avergonzarnos de esa presencia del logos en nuestra concepción y forma de vivencia de las experiencias de lo numinoso, de comprender los mitos como el único posible recuerdo de realidades que se extinguieron antes de cualquier memoria, puesto que este puede actuar como el asidero que nuestro espíritu necesita en este presente para poder nutrirse sanamente con ellos, articular un reequilibrio que acreciente una simbiosis de las facultades que proceden de la razón y las que lo hacen de la imaginación.
Esta es una de las reflexiones que pueden derivar de la lectura de El molino de Hamlet, la densa exposición de una hipótesis que vincula a las meticulosas observaciones astronómicas del neolítico el origen de las tradiciones orales mitológicas, que posteriormente serían registradas por escrito y de las que emanaría el corpus esencial de los argumentos y personajes arquetípicos que han constituido durante siglos la fuente de las historias narradas en todas las culturas del mundo. Una indagación acerca de este ensayo, originalmente publicado en 1969, tropieza inmediatamente con la mención a las reservas con que fue recibido por la comunidad académica y que ya eran previstas por Giorgio de Santillana, uno de sus dos autores. Como manifiesta en el prefacio, él y Hertha von Dechend eran plenamente conscientes de los inevitables defectos que el texto tendría, dadas las dificultades «desde el punto de vista de la erudición actual» respecto a las fuentes documentales necesarias como por la falta de un sistema metodológico que les permitiera desarrollar satisfactoriamente su teoría. Anticipaban el muro de hostilidad e indiferencia con que se toparían, pero su convicción en la validez de su tesis era, no obstante, totalmente firme e incuestionable.
Complejo, pese a las imperfecciones que el lector pueda sentir en él, El molino de Hamlet logra hacer vislumbrar con fuerza un planteamiento posible, lógico incluso, a través del que se reivindica la sofisticación intelectual de la revolución neolítica: su elevado grado de conocimiento astronómico y su capacidad para articular narrativas simbólicas que, describiendo esas observadas y calculadas dinámicas de los astros, reflejaran la vinculación de la naturaleza y el ser humano con el escenario cósmico. De manera comparable a la universalidad del significado del Número, estos relatos y personajes que, nos dicen de Santillana y von Dechend, «para el simple eran una imagen mágica, una fábula. Para quienes lo comprendían, eran un reflejo del propio Tiempo […]. Se les podía reconocer bajo muchos nombres en muchos lugares, incluso en alusiones contradictorias. Eran siempre el mismo mito, y eso ya era suficiente. Expresaba las leyes del universo en ese lenguaje específico, el lenguaje del Tiempo. Esa era la manera de hablar acerca del cosmos».
Que el lector intuya a través del discurso planteado en el libro esa comprensión no lineal del sentido del Tiempo dentro de la mentalidad arcaica, en su fuerza y sus implicaciones trascendentes, es algo que plenamente logran los autores aun cuando persista un cierto grado de cautela ante sus argumentaciones. El grado de concentración que el texto demanda para poder seguir su hilo adecuadamente y que ese nivel de prudente alerta frente a los argumentos se mantenga en el lector impone un específico estado de atención. Y ese acrecentamiento de la agudeza, ese zarandeo al intelecto que supone enredarse y desenredarse de la confusión (o quedar enredado en ella), es sin la menor duda uno de los principales beneficios que aporta este libro, más allá del valor de sus contenidos.
Aunque el ensayo se mantiene arraigado dentro de un ámbito de relación entre el estudio astronómico y esa creación de relatos y caracteres que han conformado el campo mítico universal, la tesis alberga numerosos posibles puntos de encuentro con la idea junguiana del inconsciente colectivo al sugerir la posibilidad de especular en torno a la instauración de vinculaciones entre las estructuras del cosmos y la psique humana. Es por ello interesante en este sentido la reivindicación brevemente formulada en el libro para recuperar la dimensión originaria de la astrología «como conocimiento de las correspondencias cósmicas»; una reivindicación que ejemplifica cómo subyace a lo largo de todo el libro el ruego de avivar una sensibilidad cultural que mire más directamente a la latencia estruendosa de ese conocimiento olvidado (y a la metafísica en él contenida).
Y, abrumando de la misma manera que lo hace pensar en la dimensión inasible de la edad y la extensión del universo, nos quedan abiertas las preguntas sobre el origen del hecho humano de concebir historias que este libro nos despierta. En qué lugar, en qué noche, ante qué astro, en el interior de quién se creó la primera historia.


