La ciudad sin imágenes, de Juan Gallego Benot (La Caja Books) | por Gema Monlleó
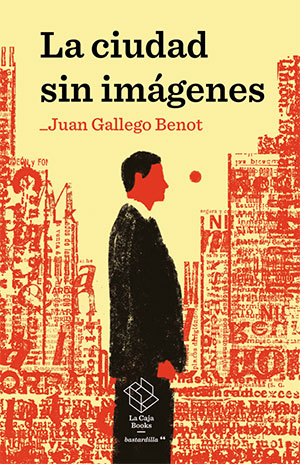
“La prosopagnosia, o ceguera facial, consiste en la dificultad para distinguir los rostros, ya que estos aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que hace que todos se perciban como si fueran iguales”
Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
Me gustan los libros híbridos, esos que hacen de la mezcla de géneros su virtud y que sólo pueden clasificarse como inclasificables. Este es el caso de La ciudad sin imágenes de Juan Gallego Benot (Sevilla, 1997), un ensayo poético (¿crónica poética?) autoficcionado en el que, a partir de las dificultades que al autor le causa su prosopagnosia, reflexiona sobre los espacios, esos que para él carecen de imágenes que los sostengan (“el paisaje no existe en mi cabeza”), construyendo planimetrías poéticas.
Gallego, poeta (Oración en el huerto, Hiperión, 2020 y Las cañadas oscuras, Letraversal, 2023), se vale de un lenguaje no exento de lírica para comprender las ciudades en las que ha vivido (Sevilla, Londres, Madrid) para “dejar de ver en el espacio y observar más bien lo extraño que resulta su existencia”. Una existencia en la que la gentrificación, el sinsentido del turismo extractivo, la planificación urbanística, la idealización del mundo rural y la habitabilidad vs monumentalidad son coordenadas literario-urbanas del laberinto mental del autor.
“Como si de un cruel embudo se tratase, mi nervio óptico envía excesiva información a mi cerebro” y una de las formas a las que Gallego recurre para detener la superposición de imágenes es apostar por la uniformidad (el metro: “el viaje lingüístico por idénticas estaciones es enormemente satisfactorio”) y/o por lo estático (la colección permanente de un museo: “la colección sigue inmóvil, los siglos están donde deberían”). Mientras admira los paisajes tormentosos de J. M. W. Turner no puedo evitar pensar que lo de Gallego también es una tormenta: sin bruma, sin agua, aséptica en la distancia que puede poner entre los cuadros (“¿puede el paisaje de Turner contenerlo todo?”) y la contemplación no exenta del dolor de la destrucción, esa que en la propia creación del paisaje urbano (“Turner, viejo pintor del paisaje aún-no-derrumbado”) anuncia su inevitable derrumbe. En Londres, además del subway o la National Gallery, el autor busca referencias en las que “existe un ritmo que pueda seguir sin sentirme ahogado” y una de ellas es el Monumento, la columna de piedra erigida en medio de lo que ahora es la City para conmemorar el incendio que destruyó la ciudad en 1966. Sus 61 metros de altura fueron (¿son?) imán para suicidas. Perder el significado, el sentido inicial (de conmemoración a premeditada atracción del abismo) es, tal vez, lo que garantiza la (su) existencia (permanencia) y establecer distintos “ensamblajes con la historia” lo que calma la angustia prosopagnósica del autor. Mención aparte para Jenkins, el taquillero del siglo XIX, secundario en esta no-trama que hubiese podido escribir las memorias trágicas (más trágicas que las conmemorativas) del Monumento.
Una excursión al campo le vale a Gallego para subvertir la idealización que de este hicieron los poetas románticos: “La creación romántica del mundo rural ha de ser entendida como el producto de una cultura eminentemente urbana” y prácticamente reta a Blake, Shelley o Wordswoth a reivindicar el campo más allá de la exaltación y la vanagloria de la propia poesía. Tema, retórica y especulación poética al servicio de la lírica y hablando/escribiendo del campo desde la ciudad, una ensoñación rural que no evita el sufrimiento urbano por más que la metáfora actúe (es decir, construya desde la falsedad) como refugio. Utópicos todos (Gallego, los poetas románticos, nosotros los lectores) deseamos a veces negar la ciudad sin tener en cuenta que con ello únicamente trasladamos nuestra mirada y nuestro ser contaminante a otro lugar (“Irse al campo: arrancar de raíz el campo mismo y en su lugar plantar nuestra vida, que no es más que la ciudad encarnada, la santa urbanidad que nos hace humanos”). El flâneurismo rural no expulsará la ciudad (y con ella nuestros “modos” urbanos) de costumbres y relaciones por más que el decorado cambie extendiendo inevitablemente repeticiones del pasado de devenir inhabitable (las maletas con ruedas también retruenan sobre un camino de piedras) y provocando “la putrefacción” como futuro posible (recuerdo, ingenuamente, la vocación poética del autor para que el término “putrefacción” duela menos).
Es también desde la poesía y la metáfora desde donde Gallego rememora y observa el Guadalquivir riéndose de su afición piragüística adolescente para salvarse del castigo bíblico de las inundaciones. La palanca biográfica de la anécdota le sirve para pensar nuevas imágenes (apoyadas en Se puede filmar lo imaginario, Juan Sebastián Bollaín, 1978), anacrónicas a veces, especulativas siempre, mientras se impone la realidad de la horda de turistas (¿serán ellos la inundación?), de la violencia urbana y de la necesidad de reproducción del espacio en la (su) memoria. Mientras Gallego imagina su Sevilla inundada yo recuerdo las inundaciones literarias barceloninas de Vicenç Villatoro (Titànic, A tot vent, 1990) y Ada Castells (Solastàlgia, L’Altra 2023) y elucubro sobre el binomio imaginación vs desastre allí donde el agua puede crecer.
Deshacer la palabra en contornos urbanos identificables, transformar “el intersticio voraz” por el que se filtra la imagen en locus poético sostenido, manifestar la fuga urbana aunque sea desde ritmos metropolitanos… Todo ello le vale a Gallego para reflexionar lo urbano desde ángulos no habituales y establecer la planimetría desde la que esta nuestra modernidad tardocapitalista (alejada de la poesía de García Lorca -Nueva York-, Baudelaire -París-, Borges -Buenos Aires- y quizás más cercana a los poemas del exilio de Adam Zagajewski) se manifiesta.
“…donde penas y dichas no sean más que nombres,
cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo”
Luís Cernuda



