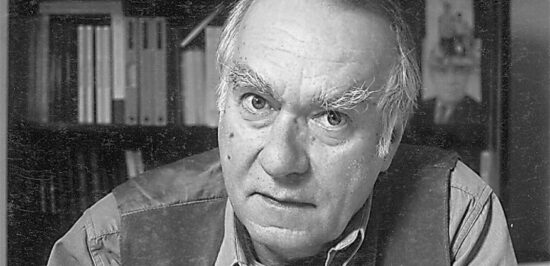La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, de Patricio Pron (Anagrama) | por Gema Monlleó

“Observaré a las margaritas
desvanecerse y secarse
hasta convertirse en harina,
haciéndose nieve sobre la mesa”
La separación, Anne Sexton
Empiezo a creer que los fantasmas son siempre los protagonistas de las historias. Llevo algunos libros en los que no dejo de toparme con ellos, de manera explícita (desde ese muchacho que sale del estómago del Atlántico en Mirafiori, Manuel Jabois) o de manera implícita (hasta esa madre cuyo recuerdo oscila entre la presencia y la ausencia en No diré que m’ho he inventat, Marta Marín-Dominé). En La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, Patricio Pron (si existe un óscar literario a los títulos de novelas, por favor que se lo den) también nos acerca un fantasma, tal vez el fantasma con el que sea más difícil convivir: el de la desaparición (“con la desaparición surge el fantasma y cada pequeño acontecimiento se duplica, es lo que aparentemente es, pero también es una posible evidencia, que fisgonea en su oscuro interior en busca de una salida: en cierto modo, cuando algo así sucede, la realidad también deviene fantasma, aparición, resto”). Argentino afincado en Europa, Pron vivió en su adolescencia la realidad de las personas desaparecidas en su país y seguramente algo de ello subyace en esta su última novela a la que no me resisto a adjetivar como política tanto en lo social (el exilio, la memoria colectiva, las redes de afectos, la ruptura de los límites de clase) como en lo artístico (en la actitud al margen del mercado de los personajes y en la revocación de fronteras literarias por parte del autor).
A nivel formal la novela se divide en dos capítulos, un epílogo (fundamentalmente bibliográfico) y un bonus track no impreso (disponible en la página web del autor). Los dos capítulos, levemente rashomonianos, son la narración de los dos personajes principales desde su punto de vista (desde la voz omnisciente del que está fuera pero siente y piensa como si estuviera dentro): Olivia Byrne (hija) y Edward Byrne (padre). Olivia, de quien en la primera frase se nos indica que va a tener un accidente que no llega a producirse hasta las últimas líneas, conduce y recuerda. Olivia conduce y se pierde en su red de pensamientos (“habita en la oscuridad que la rodea”) que la llevan desde la ausencia-presencia del padre (Edward, que desapareció hace veinte años y a quien ella se niega a dar por muerto) hasta la conflictiva relación que mantiene con su madre (Emma, artista conceptual), con sus parejas o con su trabajo como actriz y dramaturga. Olivia conduce hacia su madre para ayudarla en una mudanza, un cambio de lugar tan aséptico como su vínculo (“lo que realmente trastorno su mundo fueron la frialdad de su madre y las distancias que interponía entre ambas”). Olivia y Emma, dos maneras de vivir la desaparición (¿el abandono?) de Edward, una que niega-amputa-detiene el dolor y el duelo (Emma) y otra que vive con ese abrazo permanente de la ausencia-presencia, con ese vacío doloroso colonizándole el cuerpo y la vida desde los catorce años. Olivia y Emma, cada una con sus modos de escape (el arte en Emma, a menudo el sexo y la autolesión en Olivia), con sus modos de contención del fantasma (la negación de su existencia en Emma, la búsqueda de contacto dramatúrgico en Olivia). Que Olivia se especialice en monólogos dramáticos no es más que otra forma de evitar el abandono, que muchos de ellos sean sobre/desde niños ferales (niños salvajes, criados por animales en los bosques) ahonda en su falta de entendimiento con “el mundo real”. Olivia, doblemente abandonada por la ausencia del padre y por la presencia amurallada de su madre. Olivia, tan desubicada como esos niños-Mowgli, infelices en su “retorno” al “mundo civilizado”, y dando una vuelta de tuerca más a las formas del (su) aislamiento forzoso en su último trabajo: un monólogo sobre Ellen Ionesco, la primera mujer lobotomizada de la historia. Un trabajo que paradójicamente la acerca al fatum creativo de su madre (“dos mujeres que acabarían siendo muy parecidas y cuyo único infortunio era el de ser madre e hija”), quien ha realizado instalaciones artísticas bajo la tríada de la pobreza, feminidad y locura (y que ahora, en un proyecto artlandesco, excava un pozo -el vacío como lugar físico- con sus manos en una irresoluble búsqueda del centro de la tierra, ¿del centro de su propia existencia?). En una inacabable digresión tras otra, Olivia conduce y recuerda, conduce y reflexiona, conduce y viaja por las distintas etapas de sí misma desde que Edward se volatilizó para ella(s). Olivia conduce y transita por el hueco de su vaciamiento (“la experiencia de la vida, del sentido pleno, sólo es posible en el pasado, mientras que el presente ha quedado reducido a un yermo infértil”). Olivia conduce concéntricamente hacia y desde la fractura interior (“Olivia no era lo que se suponía que debía ser; pero intentando averiguar si era otra cosa se había convertido en esa otra cosa, y ésa era toda su historia”) al crash del accidente.
En el capítulo de Edward la reflexión es más sobre las acciones que sobre las emociones y el tono es más descriptivo que analítico. Érase una vez un hombre (pintor, marido, padre) que echa a andar. Érase una vez un hombre que se aleja. Érase una vez un hombre al que la distancia de su realidad le demuestra que la realidad va consigo, es fluida y mutable, y que haber sido no significa seguir siendo el mismo. Érase una vez un hombre que, al alejarse, quiso ver las cosas desde otro punto de vista, bajo el influjo de una nostalgia en cuarto creciente que le agotó las fuerzas para un hipotético regreso. Érase una vez un hombre al que su parálisis (artística e íntima) le empujaba a huir. Érase una vez un hombre que camina, que “siente que podría continuar caminando indefinidamente si a cambio las cosas perdiesen el peso y la gravedad que les otorga su repetición; así de liviano se siente, con una liviandad que el mundo no parece haber conocido nunca antes, un cansancio ligero y sólo físico, agradable, sin consecuencias”. Érase una vez un hombre que, cuando se detiene, duerme varios días en un sueño orlandesco tras el que despierta a un llanto “más antiguo que el lenguaje y la forma en que éste nos engaña” que le dotará de la fortaleza para afrontar su vita nuova: el habitar sin consecuencias (“no pensar en nada, entregado como está a tareas por completo físicas y extenuantes”), el transitar(se) de modo representacional más que “vital”, el viaje físico del aquí y ahora del ser devenido ectoplasmático en lo que ha dejado atrás (en quienes ha dejado atrás). En una despersonalización del ser emocional-intelectual-artístico, Edward deviene ser físico y encadena trabajos y moradas al margen de los márgenes, en una transición para la que no tiene ni busca explicación más allá de la pura existencia (“cuando no está haciendo algo, Edward duerme, como si arrastrara un cansancio de siglos. A veces se despierta en medio de la noche y la oscuridad de su cuarto es tan grande que él se pregunta si por fin está muerto”). Edward-Wakefield (Nathaniel Hawthorne), Edward-Thomas (Monte a través, Peter Stamm), Edward-Gasper (El hombre que caminó a la luna, Howard McCord), Edward-Wade (En el lago de los Bosques, Tim O’Brien), Edward arquetipo de la huida per se, Edward expulsándose de su lugar: “en la aparente confusión de nuestro mundo misterioso, los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros y a un todo, que con sólo dar un paso a un lado cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar”. Edward: escisión y grieta (propias y ajenas), humo, pasado y voluntad de no-future en tanto en cuanto previsión y objetivo.
Regresando al título, en La naturaleza secreta de las cosas de este mundo parece que las cosas son los seres que a su vez dotan de naturaleza (¿sentido?) a las cosas. Las dos historias, Olivia y Edward, se cruzan más en lo íntimo que en lo físico, y en el leer como se cuentan sus vidas los sentidos (aquí sí) del relato se superponen y ordenan. Como el mismo Pron afirmó en la presentación de su novela en la Llibreria Finestres: “la potencia salvífica de la literatura es que permite reconstruir el sentido perdido”. Y el sentido último está fuera del libro. Y no, no me refiero (o no únicamente) a las interpretaciones lectoras, sino a la expansión-dilatación que el autor hace del hecho literario convirtiéndolo en una suerte de instalación artística que excede los márgenes formales de la literatura convencional. El epílogo del libro, en el que referencias, influencias y fuentes originales quedan explícitas remite a un epílogo extended descargable en la web del autor. En este epílogo (el chim-pum de la cosmogonía proniana) regresamos de nuevo a la historia real de Sallie Ellen Ionesco y de Walter J. Freeman, paciente y médico, doliente lobotomizada y psicocirujano. La oscuridad post-lobotomía y la lucidez a ráfagas se explicitan (y de qué forma) a partir de versos prestados de Emily Dickinson, Anne Sexton, Marina Closs y María Negroni en una espiral última de homenaje al bífido cocktail artístico de realidad y apariencia y como consuelo existencial ante la dificultad de comprender (y comprendernos en) este nuestro mundo.
(*) Cover de una frase de María Negroni en El arte del error (Vaso Roto, 2016).