El estado del mar, de Tabitha Lasley (Libros del Asteroide) Traducción de Catalina Martínez Muñoz | por Gema Monlleó
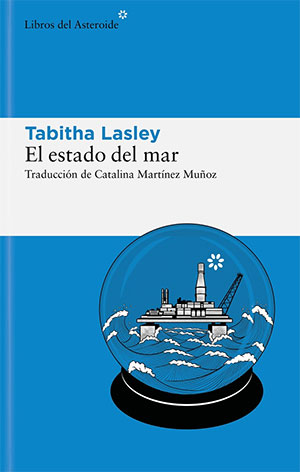
Me gustan los libros “de mar” (¿existe este género?). Me gustan los libros de mujeres en mundos tradicionalmente masculinos. Me gustan los libros “de mar” con mujeres ”fuera de su espacio”. Todo empezó, creo, con la lectura de Allí donde se acaba el mundo de Catherine Poulain (Lumen, 2016) en el que la autora se embarca entre hoscos pescadores para participar activamente de la temporada de pesca del bacalao negro en Alaska. Me fascinó el difícil equilibrio entre el trabajo duro, la mujer vista como intrusa, las relaciones emocionales, la escritura como fotografía de la experiencia y el mar como un personaje más. Por todo ello cuando supe que Libros del Asteroide iba a editar El estado del mar de Tabitha Lasley mi impaciencia por una nueva lectura del cocktail mar-trabajo-hombres-mujer empezó a desbordarse.
¿Cómo es el trabajo en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte? ¿Cómo son las relaciones que se establecen entre los trabajadores, todos hombres, en ese entorno aislado? ¿Cómo son esos “ellos” que eligen ese trabajo? ¿Testosterona, peleas, competitividad, ausencia de sexo, (des)equilibrio emocional? Lasley, periodista, se establece en Aberdeen (Escocia) durante seis meses para adentrarse en una subcultura tan atrayente para ella como desconocida. Y Lasley no sale indemne de su propósito. Investiga, entrevista, averigua, conversa, pero también sucumbe al influjo de una masculinidad desconocida hasta entonces, a los cantos de sirena de su deseo y al “todo contra mi soledad” (sí, él tenía un nombre: Caden).
La lectura de El estado del mar tiene dos itinerarios que confluyen, se separan, se cruzan, vuelven a alejarse, se mimetizan… Por un lado está la historia personal de Lasley: la ruptura con su pareja de los últimos años tras la doble revelación (“Hacen falta dos revelaciones para dejar a una persona la que has querido. Una es el momento en que comprendes que ya no la quieres. Y la otra es el momento en que comprendes que no puedes seguir fingiendo”), la desubicación familiar (su hermana embarazada le hace evidente su no-maternidad, la difícil relación con su madre -“a partir de cierta edad tienes que reconsiderar tus expectativas. Conozco a varias chicas que acabaron casándose con hombres a los que habían dejado a los veintitantos”-, el dolor por el padre ingresado en una residencia –“su personalidad se había vaciado, y en su lugar ahora había una colección de síntomas y algunas necesidades imperiosas de las que solo se acordaba a veces”-), y la desidia laboral que se convierte en espoleta motivadora cuando decide dejarlo todo y concentrarse en escribir un libro-crónica sobre las plataformas petrolíferas (“Quiero ver cómo son los hombres cuando no hay mujeres a su alrededor”, le responde a su editora). “Comprender que no quedan más posibilidades da cierta paz”, así que Lasley alquila un apartamento en la artificial Aberdeen (un califato en el desierto lleno de trabajadores itinerantes, solitarios y a muchos kilómetros de casa) y comienza su investigación. Con lo que no contaba, en este itinerario “interior”, era con enamorarse de Caden, uno de los primeros trabajadores que entrevista, después de que este, en una escena que podía haber terminado como la de Jodie Foster en Acusados, la acompañe en la salida de un bar. Caden (“sus besos eran ingrávidos”), casado, y Lasley comienzan una relación con fecha de caducidad alrededor de la cual se vertebrará el otro itinerario (el más interesante a mi juicio): las entrevistas y la investigación sobre cómo es la vida en las plataformas del Mar del Norte.
“El del petróleo es un mundo muy particular, una nación de fronteras móviles. Las fronteras se repliegan continuamente hacia territorios cada vez más hostiles”. Ya no hay extracción fácil: las prospecciones son cada vez más problemáticas; las ganancias se ven limitadas por factores como el clima, la geología (“el fondo marino es una mezcla impenetrable de pizarra y arcilla”) o los regímenes políticos; las infraestructuras están obsoletas, castigadas por la acción de los elementos y en permanente riesgo de explosión por almacenar grandes cantidades de petróleo y gas (“trabajas sobre una bomba flotante. Una bomba flotante a la espera de una fuente de ignición”). Y, pese a que las normas en el Mar del Norte son las más estrictas del mundo, es imposible evitar los errores humanos y los procedimientos se diseñan casi únicamente con el objetivo de establecer una cadena de responsabilidades si algo falla. Los trabajadores viven en un tiovivo a distintas velocidades: entre tres y seis semanas en la plataforma, tres semanas en casa, y vuelta a empezar. Tienen contratos de confidencialidad y están obligados a un pacto de silencio (una omertá) en lo que a los detalles de su trabajo se refiere.
La Lasley periodista, camaleónica, se esfuerza por convertirse en un híbrido entre mujer con aspecto inofensivo y hombre de núcleo impenetrable. Es en ese papel en el que las confidencias se desatan y entre cervezas los hombres le confían episodios de suicidios (trasuntos de Virginia Woolf: “hace poco uno se llenó los bolsillos de llaves inglesas y se tiró al mar”), accidentes míticos que parecen “leyendas no-urbanas” o como son vigilados por el vigilante (los accionistas) en las redes sociales. Hombres que le detallan cómo es el ambiente en las plataformas (“una mezcla de colegio y prisión” con pandillas en las cantinas), trabajadores que acarrean “rencillas, rencores y mala sangre” desde hace años, hombres que (para regocijo de las empresas) han olvidado la antigua camaradería y que en las horas de descanso permanecen enganchados a sus dispositivos electrónicos (para hablar o discutir con sus esposas), que viven juntos, compartiendo minúsculos espacios, pero atomizados.
Hombres que sufren con incomprensión la dicotomía entre la vida en la plataforma y la vida fuera (con el consabido “Síndrome del Marido Intermitente”), hombres que viven atrapados “en un cajón de acero, a muchos kilómetros de tierra firme y sin indicios de civilización a la vista”. Hombres con hipoteca y familia atormentados por el “Non Required Back” (la aniquilación de la discrepancia por parte de las compañías, la letra escarlata del que se atreve a discutir con la dirección). Hombres que hablan de sus casas “con la nostalgia del exiliado, con la perspectiva distorsionada por la distancia” pero que se entregan a un carrusel de aventuras extraconyugales con amigas, rollos o putas, necesitados permanentemente de una “donante de atención” que les acaricie el ego. Hombres para los que no siempre lo peor, o lo más duro, está en el trabajo sino en el regreso a casa tras varias semanas en la plataforma (“Cuando vuelves a casa estás como una olla a presión (…) Tú solo quieres descomprimir”). Hombres que pasean por el aeropuerto con el aire de la derrota marcado en sus facciones (“como los deportados de un estado fallido”). Hombres que, sufridores del recorte sistemático de derechos en sus empresas, se han convertido en mercenarios de la nueva era: altos salarios y ningún derecho.
El estado del mar es la constatación del capitalismo en estado puro, la pura esencia de la libre empresa, la simiente germinada del thatcherismo (se denominaron “ hijos de Tatcher” a los hijos de pueblos vacíos, de zonas en decadencia con una industria agonizante, que se agolpaban en aeropuertos, petate al hombro, a la caza de la fortuna). El estado del mar es el eco del susurro de una subcultura abocada a las peleas, el trabajo duro, la competitividad y la masculinidad más tóxica. El estado del mar es una vuelta de tuerca al amar por/desde(la) soledad, a los recovecos del deseo femenino, a la confesión (auto)biográfica. El estado del mar: crónica etnográfica, ¿alguien da más?
Coda: en una conversación sobre el trabajo de los buzos en las prospecciones petrolíferas creí entrever al Western de El pasajero de Cormac McCarthy.



