Barrio Venecia, de Alberto Santamaría (Lengua de Trapo) | por Gema Monlleó
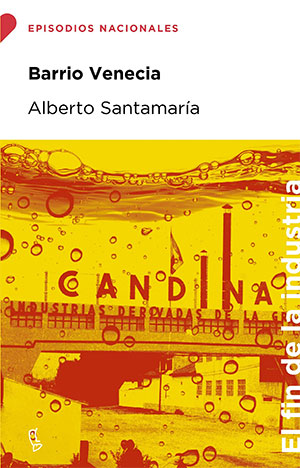
“Observa el paisaje: fábricas, eucaliptos, bidones, piedras, desguaces, marismas, fantasmas. De eso va todo esto: fantasmas.” Así comienza Barrio Venecia (Lengua de Trapo, 2023), la novela de Alberto Santamaría (Torrelavega, 1976), poeta, ensayista y filósofo. Y, efectivamente, de esos fantasmas va este libro: de las hoy ruinas del pasado infantil y adolescente de Santamaría, de la vida en un barrio más que obrero casi feudal (tal vez de ahí el subtítulo Casi una historia obrera), del trabajo, las oportunidades y el desencanto.
Es habitual que al mirar hacia atrás la nostalgia dulcifique los recuerdos, las vivencias. El ejercicio de Santamaría en esta novela es una lucha contra ese posible edulcoramiento. El Barrio Venecia era el que se construyó alrededor de la fábrica Candina en el polígono del mismo nombre en Santander. Un barrio “dormitorio” en el que vivían los trabajadores de la mencionada fábrica y cuyos pisos eran propiedad de la empresa (“la fábrica de productos químicos comparte piedra y textura con nuestro bloque de viviendas. Son uno y lo mismo (…) Algo así como una trampa visual (que oculta a su vez una trampa moral)”). Un barrio por el que campan obreros, niños, yonquis (“estiró hacia mí su brazo sin bello -pálido y agujereado-“), camellos, borrachos, policías, y mucha desesperanza.
Santamaría reelabora las escenas de sus recuerdos al escribirlas, las nutre de pequeños detalles sensoriales que evitan la romantización (“Desde este ángulo puedo observar, por ejemplo, a través de la ventana, la parte trasera de una fábrica en decadencia que despide un olor a goma quemada que deja un poso acre en las fosas nasales”) y las abraza desde los lugares en los que se sentía a salvo: la música y, más adelante, la poesía (“El lenguaje es una forma de descenso en una cuerda que se agita (…) Poesía es lanzar piedras”). El Santamaría niño no entiende ni sabe ni es el momento de conocer y comprender qué es la clase obrera, lo que sí entiende es la genealogía que lo liga a su entorno: “Mi padre trabaja en la fábrica, lo mismo que hizo mi abuelo en otra fábrica cercana y también mi madre trabajó en la Sniace antes de casarse, como su padre, como sus tíos en Solvay. Ese es el legado.” Un legado que incluye de forma implícita la sumisión a los mandos, como si del ejército se tratase, una sumisión que provoca (¡qué remedio!) que Alberto y su hermano duerman en un colchón en la cocina durante más de diez años dada la falta de permiso para reorganizar las habitaciones del piso.
“El barrio está situado en el corazón de un nudo: completamente envuelto por cruces de carreteras, vías de tren y fábricas ruidosas”. ¿Dónde está Venecia en esta descripción? ¿Por qué este nombre? Santamaría lo narra entre la comicidad y la rabia: un cenagal en el que en los años cuarenta familias humildes construyeron casas que se anegaban cada vez que el Cantábrico se agitaba: “la imagen invertida (como un chiste que acaba mal) de la ciudad real de Venecia, a donde posiblemente nadie de ese barrio tendrá la posibilidad de ir nunca”. Un barrio espectral, con restos de maderas y chatarras y basura y sobras de las fábricas, plagado de insectos en verano atraídos por “el hedor pegajoso de los productos químicos que exhala el aliento de la fábrica”, atravesado por el “arañazo en el oído” de la sirena de la fábrica en el cambio de turno y con una camaradería entre los vecinos que condensa cierto odio (“el odio hace brotar cierto respeto difícil de calibrar. La fábrica lo impregna todo. En el odio compartido hay felicidad”).
Los momentos más “hermosos” del libro son aquellos en los que el niño-adolescente Santamaría acompaña a su padre en las periódicas mañanas de sábado entre desguaces: escenas postapocalípticas de cotidiana familiaridad. El “Yo tenía una granja en África” de Karen Blixen es aquí “El paraíso era esto: un huerto con árboles frutales de piel grisácea creciendo de las suturas entre las planchas de cemento”. La búsqueda del tesoro entre montañas de óxido y piedra y acero y vidrio y sol y grasa, la caza de la pieza entre coches destripados, electrodomésticos mordidos por las malas hierbas y animales muertos, la negociación con los vigilantes (especímenes a medio camino entre la civilización y el desastre: “posee un carácter extraño, definido quizá por su resistencia ante cualquier posible contacto social”), para regresar al barrio entre chistes de gangosos en el casete del coche y con “el maletero convertido en un altar”. El padre, ídolo en la infancia e ídolo caído después; el padre, rey de los hallazgos (“arqueólogo al revés: excava buscando la utilidad para el futuro”); el padre, hormiguita obrera, luchador en la suspensión de pagos, pizzero de humillante camiseta amarilla con una porción de pizza con un sombrero mejicano dimitiendo, repartidor deslomándose con cajas de bebidas para los bares. Y es que hay algo en Barrio Venecia de reivindicación de un padre “de otra época” que mostraba su amor a la familia con sudor y Ducados.
La mirada del Santamaría adolescente, que quiere escapar de un destino que parece atávico e irrenunciable, dialoga con el Santamaría adulto en escenas-flashes montadas en un deliberado desorden que muestran tanto la zozobra de un mundo en descomposición (llegarán los despidos, las huelgas, el cierre) como la nula esperanza en el futuro, el desasosiego vital, el deambular zombie, la abulia del que no tiene nada y no se atreve a desear (“la forma en la que nos definimos o tratamos de definir nuestras decisiones tiene mucho más que desear con nuestras obsesiones que con nuestros deseos”). Un Santamaría adolescente que descubre la poesía “gracias a la generosidad” del Pryca (“lugar celebratorio de una paz cósmica”): el hipermercado es un mundo más allá, más allá del polígono, más allá de las vías del tren, un mundo de no-pertenencia en el que la pandilla “empujados por un arrebato místico y destructivo” juega con lo ajeno. La huida es una bicicleta, un partido de futbol, una canción de Mari Trini, una Fenwick destripada, un coche de difuntos (sic), la Colección Austral, un ismo antes de romperse, la intensidad estética, el rotor de un freno de disco convertido en maceta.
Es Barrio Venecia una radiografía de un mundo entre dos mundos, un interregno obrero, la sonrisa congelada del socialismo (“El problema es que siempre fue la clase obrera la que dio forma a la izquierda, pero ahora sucede al revés: es la izquierda la que está como loca, como borracha y desorientada tratando de dar forma a la clase obrera”), la mirada atónita al descubrir “el otro lado” (“Grandes casas. Criadas con cofia. Coches enormes y fabulosos”), un paisaje histórico cercado por el estallido de las violencias (terroristas -ETA, el GRAPO-, empresariales), una carta de amor a la familia escrita, como no puede ser de otro modo, desde la distancia que da el tiempo. Es también un catálogo de las primeras veces: desde las drogas (“el LSD funciona así, deshaciendo espacios y tiempos”) a la lectura del Manifiesto Comunista (“leo el Manifiesto comunista como si estuviera escuchando música”), desde Hijos de la ira (“ignoro que eso es en realidad la poesía: desorden”) a la distopía de Invernáculo, desde la arqueología entre chatarra al levantarse a las cinco de la madrugada para repartir con el padre y no ser un nini (antes de que el término existiese) hasta el sorprendente refugio del estudio (“voy a ponerme a estudia. ¿El qué? No lo sé”), desde las pipas con sal y el mapa estelar a los pies hasta el arpón de la filosofía.
“Vendrán las excavadoras y tendrán tus ojos”, Barrio Venecia es mitología. “Perder es una costumbre familiar”, Barrio Venecia es el triunfo de la excepción.
Coda: que me perdone Patricio Pron por intentar emularlo en el título de esta reseña.



