Viento herido, de Carlos Casares (Impedimenta) Traducción de Cristina Sánchez-Andrade | por Gema Monlleó
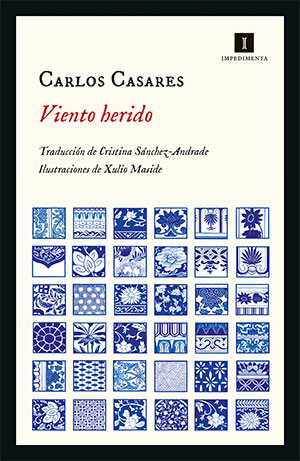
“En el aire hay un olor a barro. Y a lepra. Y a fuego.”
India song, Marguerite Duras
Carlos Casares (Xinzo de Limia -Orense-, 1941 – Vigo,2002) fue un escritor, traductor y editor de amplia producción literaria. En 1977 fue nombrado miembro de la Real Academia Galega y su obra mereció prestigiosos galardones como el Premio de la Crítica. Viento herido (Vento ferido, 1967) es la primera de sus obras que Impedimenta publica en traducción de Cristina Sánchez Andrade, quien escribe también el posfacio titulado “Con el cuervo posado en los hombros” (a la manera de John Silver el Largo: “sabía contar como pocos, con aquella voz que acercaba la historia hasta que casi se podía tocar con las manos”).
Los doce relatos de Viento herido son santo y seña de la tradición oral gallega. La violencia, la crueldad, la soledad (“Duerme para acortar la tarde”), la represión, el miedo, la tragedia y el fatalismo (“al final se libró de la muerte pero enloqueció”) están presentes en ellos, y es fácil imaginar los problemas que Casares tuvo con la censura franquista en su primera edición. Los personajes se derrumban rendidos al determinismo con el que viven una realidad durísima y enrarecida. Las historias son breves y directas, con escenas en-travelling-fílmico (“Serían las seis y media. La sombra de la casa blanca aún no había bajado a la acera”) y con un estilo conciso y seco que sitúa al lector en las tabernas, las casas, las calles de las aldeas.
No suelo leer libros de relatos, no es mi género preferido, pero la mención a Marguerite Duras en la contracubierta me hizo decidir. Y sí, ella está, como están Pavese, Rulfo y Camus. La descripción de la mosca de Duras en Escribir aquí se multiplica: las moscas son una persistente presencia para retratar acciones y ambientes (“Por el día cojo moscas y las guardo en una caja de cerillas. Por la noche meto las moscas en la pileta y les abro el grifo, poquito a poco, despacio”, “las moscas hacían ruido como de rezos”, “las moscas le molestan mucho. A veces se pone un paño en la cabeza para ahuyentarlas”). Veo también a Malcolm Lowry en las cantinas (“No sabía beber. Siempre nos armaba follón. Siempre por su culpa. Siempre faltando”) y al realismo mágico latinoamericano tanto en la meteorología que se impone a su merced (“La tronada”) tras un presagio aciago (“había un olor raro en el aire y hacía calor”), como en las supersticiones cotidianas (“las mujeres se encerraron en la trastienda y quemaron laurel”).
En los relatos de Viento herido hay poca esperanza para la bondad (“Son cosas de la vida y de los hombres, que somos como lobos unos para los otros, como lobos, Eduardo, te lo digo yo, como lobos”), el estigma en la condición humana es el mal (“Me pegué a él. Saqué la lenza y se la metí aquí, en la ingle. Después tire hacia arriba, hasta sentir las manos calientes de sangre”) y en muchos casos la venganza es el motor de vidas rotas o contrahechas (“Y así dos o tres veces, para que se confíe. Poquito a poquito. Despacito. Y entonces, hala, cuando pase cierro las piernas y queda preso por el pescuezo. Poquito a poquito. Despacito”). Sus protagonistas deambulan perdidos: por la incomprensión del mundo adulto desde la infancia (“Cuando me meto en la cama, me entra una pena negra en el corazón y se me pone la sangre toda llenita de hormigas y me acurruco bien abajo y me tapo la cabeza y rezo”); porque el recuerdo es una Itaca inalcanzable (“¿Por qué le sube a la memoria la fiesta del año pasado? Le suben todas las fiestas de siempre, que quedarán lejanas, desiertas, para ser pensadas sobre una cama, en una tarde de lluvia y tedio”); o por el cambio de escenario (el joven de “Aparecerá por la esquina” que viaja a la ciudad arrastrado por el amor y siente la violencia vs la naturaleza: “Pero no recuerda bien, no recuerda nada porque toda la cabeza le arde y las cosas, las casas, los coches, la gente le saltan a los ojos”). Los personajes no controlan su existencia y se sienten asfixiados por un entorno que nunca les es favorable (alusión al contexto sociopolítico de la dictadura) y que rompe directamente sus vidas o su futuro. La muerte (vía tentativa autolítica o no, en “La tronada”: “lo encontraron con la cara deshecha como un tomate espachurrado” o en “El Judas”: “-Voy a morir, muchacho. Y ya no volvió a hablar. A las siete murió. Lo enterraron ayer”) es destino fatal y/o alivio; los animales (especialmente los insectos) son portadores sensoriales (“le dolía una pierna y sentía como un nido de avispas en el corazón”); y el pasado es una losa que nunca se deja atrás (“es como cuando sin saber por qué, se acuerda de una cara, un aroma, la sombra de un pino”).
“Las ánimas de los difuntos de la familia venían a escuchar, y a la lumbre se lanzaban pedazos de pan como ofrendas” escribe García Andrade, y yo siento una santa compaña feliz a mi alrededor mientras leo-escucho los monólogos que habitan los relatos, el hablar entrecortado de los personajes, la visión onírica del retrato de un pasado no tan lejano. El tiempo acompaña con su crudeza imbatible y suma desasosiego a los protagonistas, la memoria es un refugio y la crudeza del presente se torna poética en la economía narrativa de Casares. Mención aparte merecen las ilustraciones de Xulio Maside (ya presentes en la edición de 1967) que, con un mínimum expresivo equivalente al del autor, son un fogonazo de lirismo añadido a la obra.
No me resisto a volver a Marguerite Duras, a su S. Thala (el mar) y a Anne-Marie Stretter (El vicecónsul, India song), cuyos ecos resuenan más que en ningún otro relato (moscas aparte) en “El otro verano”: “y clava los ojos en la arena que pisa y aguza el oído como si quisiera huir de la música para llegar hasta la playa, hasta el ruido de las olas al batir contra las rocas, que baten, que oye batir ahora, que se le meten en la cabeza”. Leo que por el matrimonio de Casares con una mujer sueca a él lo terminarían describiendo como un sueco con retranca gallega o como un gallego con retranca sueca. Yo, que no conozco esa cultura, prefiero atribuirle un cierto aire a la francesa tristeza postcolonial.
(*) Lareira: en gallego: lumbre, fogata, hoguera



