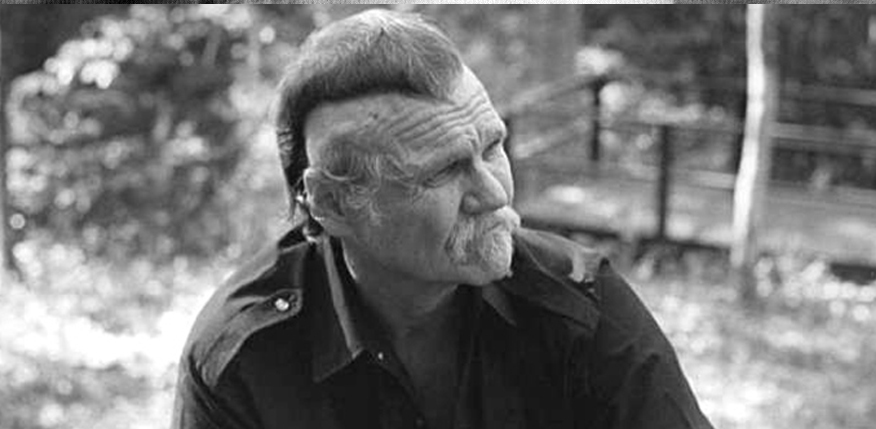Desnudo en Garden Hills, de Harry Crews (Dirty Works) Traducción de Javier Lucini | por Óscar Brox
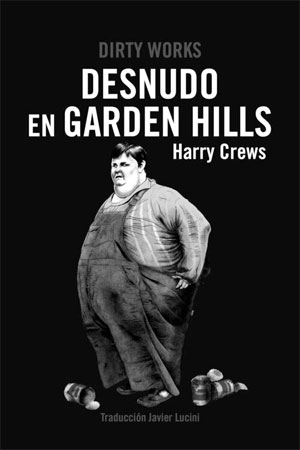
La última vez que dejamos a Harry Crews, nos contaba la historia de un antiguo jugador de fútbol americano reconvertido en empresario de poca monta; de una majorette zumbada, arrasada por el deseo sexual y la vida que no pudo tener; y de tantos y tantos personajes, borrachos, sátiros y loquitos, con los que su autor delinea ese entorno de basura blanca y tragedia en el que se mueven sus novelas. Hoy te estás comiendo pieza a pieza un coche, por la gloria del mayor espectáculo del mundo, y mañana tal vez solo seas una mole de casi 300 kilos de grasa aislada en lo más alto de un pueblo fantasma. Perdido entre latas de metrecal y muertos vivientes.
En Desnudo en Garden Hills sobran pocas cosas. Empezamos con Jester (el nombre ya se las trae, por cierto), jockey casi perfecto en su enanismo que vive al servicio de Fat Man (el del metrecal, la casa en lo alto del pueblo y los casi 300 kilos) mientras trata de exorcizar los fantasmas tras el suicidio de su caballo de carreras. Bueno, falta añadir que lleva un corazón de oro y un diamante incrustados en la dentadura y que bebe los vientos por una tal Lucy, cuyo número en el espectáculo del pueblo consiste en fumarse un cigarro con el coño. Sigamos: está, también, Dolly (confirmamos que Crews estuvo sembrado con los nombres de sus personajes), la antigua reina del fosfato, que ha consagrado su vida a mantener intacto su himen y confiar en que Garden Hills volverá a ser el lugar que debía, antes de que la mitad de su población se largase a otra parte. Y aún nos queda Fat Man, su padre mochales, presuntamente reducido a fosfato después de desaparecer desnudo del pueblo, una madre a la derecha del extremismo religioso y un inversor, prácticamente un mito, que dejó tirado el proyecto de Garden Hills-Reclamation Park sin que nadie volviese a tener noticias suyas.
Y así está la tragedia en los márgenes de América, nos dice Crews. A continuación, claro, se dedica a transformar esa primera impresión. Dolly, por ejemplo, vende su inocencia al trasladarse a Nueva York en busca de Jack O’Boylan (el inversor) y regresa a casa convertida en el Mal absoluto. O sea, en alguien que, en mitad de ese paisaje de patanes, ha descubierto la engañifa y, consciente de que no hay nada más, lo único que puede hacer es reciclar todo ese dolor y crear con él un circo. Por freaks y desclasados, no será. Con Fat Man sucede algo parecido, pero quizá con muchos más matices. Está, por un lado, el trauma de la Universidad y de su primera y única experiencia sexual con su compañero de correrías; está la mentira piadosa que ha extendido por todo el pueblo sobre el regreso de O’Boylan, la única excusa para que la gente siga haciendo como que vive, aunque ni remotamente se le pueda llamar vida a eso; y, vaya, están los fantasmas de su padre y el débil hilo que le une a Jester, el último ser humano que le protege de convertirse en una atracción de feria.
El título de la novela tiene mucho de metáfora à la Crews: directa, y a la mandíbula. Todos sus personajes están expuestos a un entorno mísero y degradado; hacer el bien, ¿qué es eso? Hace tiempo que lo olvidamos. La única salida posible es el espectáculo, abrazar sin complejos su naturaleza de fenómenos de feria y transformar el secarral en el que viven en un circo de los horrores de la basura blanca. Con Dolly convertida en maestra de ceremonias de una venganza que, después de todo, no conduce a nada. Bueno, sí, a convertir a Fat Man en eso: una mola, el Moby Dick que el odio del pueblo siempre ha querido capturar, conquistar y degradar hasta reconocerlo como el freak que es. La ballena blanca que se alimenta de galletitas para adelgazar y latas de metrecal. El hijo hundido en el castillo familiar que trata de purgar su mala conciencia reparando el hambre infinita que le sacude el estómago. Al fin y al cabo, cualquier espectáculo es bueno para disimular las cicatrices de cada uno. Así, tal vez, Jester no tenga que pensar en sus heridas internas ni en el horror de empotrarse, a lomos de Roman Lover, en un calculado ejercicio de suicidio equino.
Como sucede con la mayoría de personajes de Crews, la cosa es que todo podría ser peor. Pero, a la larga, aprendes a aguantarlo. Y, mientras, la vida pasa y queda menos para que se acabe. Todos tienen su jaula, aunque no sea de oro, y las miserias propias quedan al descubierto en un brutal ejercicio de demolición. En una sátira salvaje sobre esa América perdida, olvidada y enterrada en lo más profundo de sus márgenes, a la que Crews concede un brillo momentáneo. Un momento de importancia, como todos esos personajes que usan prismáticos o telescopios para divisar a Fat Man en mitad de la nada. Avistando, al otro lado del catalejo, ese lugar de pesadilla, de ternura y desesperación, que su literatura siempre intenta exorcizar. Ese hogar eterno del que hay que huir a toda costa.