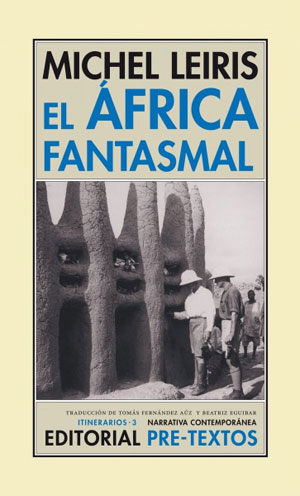
Pienso a menudo en Michel Leiris. Tras la lectura de El África fantasmal, pienso a menudo en él. No solo eso. Busco sus libros, sigo leyéndole, escucho viejos programas de la radio francesa. Después de todo, creo que siempre había buscado a Michel Leiris sin encontrarle. No es un escritor fácil de encontrar. Y sin embargo está por todas partes, en cada rincón de la literatura francesa de aquel siglo que pasó y que, definitivamente, fue el suyo. Surrealista cuando aún se podía ser surrealista, amigo íntimo de Georges Bataille, de André Masson, de Pablo Picasso, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Francis Bacon, era un hombre invisible. Un hombre invisible continuamente expuesto. Él y la escritura de sí mismo. Nunca nadie había llegado a esos niveles de despojamiento, a ese entregarse tal cual, desnudo, frágil. Es imposible entender la literatura francesa sin pasar a través de él. Y todo empezó, tal vez, un día, con un barco que se alejaba de Francia hacia la costa oeste africana. Leiris, que no era etnólogo (aún) iba a recorrer, bajo el mando de Marcel Griaule, África, de Dakar a Yibuti.
André Masson le había introducido en los ambientes artísticos y Max Jacob le había iniciado (con dureza) en la poesía, su verdadera pasión. Estamos en 1921. Es más: es un día de marzo. La vida sigue. Conoce a Georges Bataille, con quien mantendrá una relación no siempre fluida, pero que será su mejor amigo. Tanto el uno como el otro. En 1926 se casa con Louise Godon, conocida como Zette. En 1929 se publica Un cadavre, el ajuste de cuentas de Bataille y otros surrealistas, salidos por su propio pie o expulsados, con André Breton. Llegará 1930, 1931. Leiris parte hacia África, en un viaje, en un trabajo, que tiene mucho de huída. Serán dos años lejos de todo. Excepto de una cosa: de sí mismo.
Tiene 31 años. Poco tiempo después escribirá otra obra fundamental, Edad de hombre, porque esa edad es para él la mitad de una vida. Está en un cruce de caminos entre quién es y quién será. El África fantasmal no es una obra iniciática, sino la construcción de algo nuevo, lleno de dudas y de incertidumbres. En los primeros días, apenas llegado, se pregunta que ha ido a hacer allí. Y sin embargo, aquello le emociona, primeros instantes de un reencuentro con la escritura, lejos de todo, lejos de todos: mujer, amigos, enemigos. Nadie.
La vida allí no es una vida de aventuras (como tampoco lo fue, pese a sus deseos, para Rimbaud). Entre aquello que tiene que descubrir, entre aquello que ya no le abandonará nunca, está la etnografía. Una nueva pasión. También un oficio. Pero sus días pasan entre el aburrimiento, la emoción, la desgana, el encuentro,… El África fantasmal no es ajeno a todo esto. Como él, irá desde el cuaderno de notas, lleno de asombros e incertezas, hasta el diario personal (aunque no lo pretenda… no totalmente). Como si el todo dejara lugar a la parte. En seis meses experimentará la indiferencia y el absurdo de trabajar para un museo. Hay que seguir, aun sintiendo que nada de todo esto le cambiará (y cuanta ingenuidad hay en ello, envenenado como está de todos los venenos posibles). Debería escribir un libro de viajes y nada es como debería ser. Tampoco él será ningún aventurero, pese a que recorren aquel continente con el desprecio de los conquistadores, habitantes de un país que acababa de celebrar una exposición colonial que tenía mucho de zoológico de personas.
Un día empieza a pensar en los límites. Los límites de lo particular. Empieza a intuir que solo atravesándose uno mismo, más allá de uno mismo, encontrará tal vez no las respuestas pero si unas preguntas que le son necesarias. No tiene inclinación para hablar de lo que no conoce, dice, y solo se conoce a sí mismo. El África fantasmal se ralentizará, como un viajero fatigado, advertido de sus propios errores. La mirada se vuelve introspectiva, las preguntas personales. Está habitado por un fantasma que le posee, peor que cualquier zar. Aparece una mujer, Emawayish, y los demonios y espíritus de la posesión se multiplican. También las dificultades del viaje. El tiempo se detiene. Michel Leiris ha llegado. Hasta él. La intuición de él.
Su vida anterior no importa. Apenas es una sensación. Llega la depresión, la desesperación, la desilusión. Lo que entrevé es su vida futura. No le asusta el pasado, sino ese presente que no descubre nada nuevo. Se siente frustrado como escritor y como amante. ¿Qué le queda? La brutalidad de ser consciente de todo ello. El viaje le asfixia. Vivir le deja sin respiración. Y sin embargo, todo está por comenzar. Su pesimismo no esconde más que a un optimista desencantado, abierto a todas las esperanzas. El fragmento final de El África fantasmal es bellísimo. Como aquel de Odile, de Raymond Queneau. Allí la llegada de un barco acababa con toda aquella angustia. Aquí la partida de un barco promete ser un fín y un principio. No será tan fácil.
Decía. Hace un año no conocía a Michel Leiris. Siempre estuvo conmigo, pero yo no sabía nada de él. Los dos hemos llevado muy lejos, como escribía Guillaume Apollinaire, el arte de la invisibilidad. Ahora, tras Noches sin noche y algunos días sin día, tras El África fantasmal, tras Edad de hombre, no logro imaginar mi vida sin él. Sé que lo conozco desde siempre. Y que para siempre estaremos ahí, los dos. Leyendo, escribiendo. Acabando. Empezando.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



