La costa de Chicago, de Stuart Dybek (Pálido fuego). Traducción de José Luis Amores | por Óscar Brox
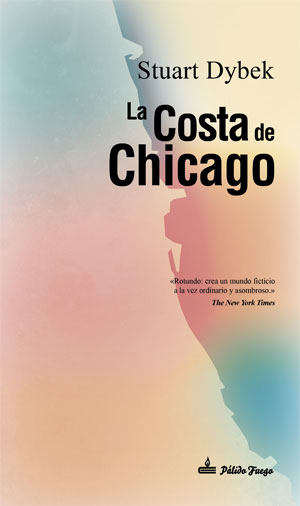
Inventario para una ciudad: ruinas, marcas y huellas de las sucesivas remodelaciones urbanas; la luz cremosa de las farolas durante una noche de nevada; las conexiones ferroviarias que unen el centro con los suburbios; la rutina de las vidas corrientes con las tribulaciones y fantasías de otras vidas posibles; las historias de rellanos y escaleras, las películas que tienen lugar en la ventana de enfrente o a la música que suena cuando la vecina del piso de arriba toca el piano; la ansiedad del exterior derecho por atrapar la pelota de béisbol; el ruido de las babushkas al pisar el suelo; la iluminación íntima, más bien humana, de esos cuadros costumbristas que alimentan la imaginación de los pintores urbanos; la melopea de acentos, culturas y tradiciones que se arremolinan en los barrios periféricos; o la sensación de que la vida pasa, puntuada con frecuencia por cada uno de esos pinchazos cuando nos preguntamos cuándo será la última vez, qué importancia tendrá, de eso que después de tanto tiempo hemos convertido en rutina.
Uno acude a los relatos de Stuart Dybek en busca de un bálsamo, de una lectura que reconecte con los lugares comunes de la memoria. Quizá, en parte, con ese poso de tardía melancolía cuando alcanzamos la madurez a costa de sacrificar los pequeños placeres insignificantes de la juventud. Las alianzas infantiles entre pandillas o esa intuición más o menos desarrollada que nos permite leer entre líneas las historias que suceden en segundo plano. La costa de Chicago es una de esas obras en las que están presentes unos cuantos planos. En Chopin en invierno, por ejemplo, está la descripción de un ambiente familiar, con sus cuitas y tiranteces, los misterios de la mirada infantil y la realidad de esa vida que pasa sin que podamos atrapar nada más que briznas entre los dedos. Está el aire resignado de una herencia polaca diluida de generación en generación, la mirada tierna hacia la vejez y la conmiseración con ese personaje desconocido, el de la hija de la Señora Kubiak, que hace de la interpretación febril del boogie-boogie y otros estilos típicamente negros la pista para explicar su ansiedad vital.
La tentación de confundir a Dybek con sus personajes nos mantiene en una tensión prolongada; tanto como la alternancia de puntos de vista. Dybek describe un microcosmos familiar, sí, pero también una sensación de comunidad. A veces se trata de algo anecdótico: en Descartes, un acomodador advenedizo lleva a cabo el rito de paso para formar parte de ese mundo de celuloide, oscuridad y palomitas rancias; en Chapas, el coleccionismo compulsivo del narrador nos conduce hasta ese patio trasero donde, a su manera, lo insignificante ha encontrado una función social, una necesidad, algo que sirva para recordar. Dybek habla de criaturas nocturnas, de siluetas solitarias que la escritura se encarga de reunir como si estuviese describiendo las partes de un mismo organismo; la noche, la ciudad, los vecinos, los misterios, los sueños y los anhelos que dan forma a la vida. O, mejor dicho, que dan volumen a la vida. Que le asignan un lugar y un espacio, un territorio y una o varias lenguas. Unos sonidos, los de Chopin o los de los trenes de cercanías; y hasta un sabor, el del chupito de Rey Alphonse que Rudy prepara con su ritual específico en el restaurante checo al que los protagonistas de Leche condensada acuden a comer.
Por lo general, Dybek reúne sensaciones del presente y del pasado. Uno de sus personajes experimente un apuro momentáneo cuando descubre, mientras besuquea a su novia junto a la ventanilla del tren, a un adolescente saludando desde el andén. Es solo un instante, pero ahí está el peso de una mirada que le catapulta hasta esa misma edad, hasta ese mismo momento, cuando él también fue adolescente y pasó días y días fantaseando con las vidas de los demás. Ese instante en el que Dybek solamente desea que el chico del andén se convierta en ese otro adulto que lo observa junto a la ventanilla del tren. Que ya es consciente de lo bueno de verdad. De lo mucho que son capaces de conmover, de agitar y zarandear, esas pequeñas cosas, esos pequeños rituales, como la leche condensada o la montañita de nata en el chupito de Rey Alphonse. El olor a repollo en el rellano (que debe ser el equivalente polaco a la magdalena proustiana) y la huella de las babushkas sobre el linóleo. La gravedad, las maldiciones, los pies perpetuamente enrojecidos de Dzia-Dzia en el balde de agua caliente. La felicidad con la que nuestra memoria se conforma con un espacio familiar.
En esa geografía palpitante, repleta de historias de amor y de preparación para la vida, Stuart Dybek describe un microcosmos personal en el que las palabras, nunca mejor dicho, dan nombre a las cosas. A las emociones. A ese estado sentimental entre la melancolía y la añoranza, en el que la prosa de Dybek trata de capturar desde lo más pequeño, toda esa belleza de lo inútil, hasta lo más íntimo. Con esa clase de sensibilidad con la que una ciudad se pliega a sus diferentes maneras de sentir, maneras de vivir. En la que el autor, el escritor, se convierte en un ave nocturna revoloteando una y otra vez por las historias de ese barrio en el que su identidad, o su memoria, han quedado forjadas para siempre.




1 thought on “ Stuart Dybek. Escritores, aves nocturnas, por Óscar Brox ”