La suerte de Omensetter, de William H. Gass (La navaja suiza). Traducción de Ce Santiago | por Óscar Brox
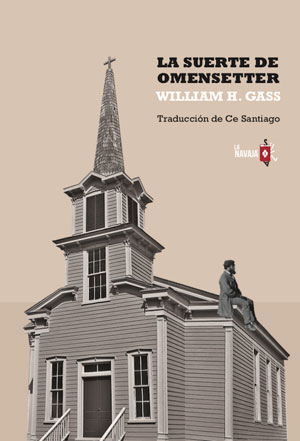
En anteriores ocasiones he descrito a la generación de escritores a la que pertenecieron, entre otros, Robert Coover, John Barth, William Gaddis o William H. Gass, como algo parecido a unos eruditos desenfadados. Aquí, tal vez, la regla no era el juego, como en la literatura potencial del OuLiPo, pero desde luego sí había un componente lúdico; una voluntad de retorcer el estilo, de triturarlo y moldearlo con la paciencia con la que se halla una forma literaria. La necesidad de jugar con los marcadores textuales, las voces y los personajes, los ambientes y el color (o, casi mejor, el calor) moral de las acciones; de perfeccionar el equilibrio entre lo grotesco, o lo grosero, y lo brillante, entre ese cinismo larvado en el desencanto de la cultura norteamericana y la vocación de resignificarlo a través de la ficción. O, como señalaba Belén Piqueras en su estudio de Sobre lo azul, de convertir al artista, al escritor, en el fundamento verbal del texto.
La cuestión es que leemos a Gass con la reflexión sobre el poder que tiene el lenguaje para entrar en nosotros como telón de fondo. Con la sensación de que somos espectadores, lectores, de esa pugna entre lo aparentemente banal o chabacano y la habilidad del autor para trasladar todo aquello que proporciona viveza a sus textos. Y en La suerte de Omensetter no son pocas cosas: podríamos empezar por las coplillas grotescamente eróticas que el reverendo Jethro Furber lanza a cada poco en su proceso de degradación mental; en el ambiente helado que se adueña literalmente de las palabras, como sucedía en El chico de Pedersen, hasta convertirse en vector de la ficción; o en ese amontonamiento de diálogos, réplicas, pensamientos inacabados, palabras perdidas que se arraciman en la página con la misma gracia con la que Gass juega con el orden y el desorden. Con cada matiz moral y con lo abiertamente grosero, disfrutando con la tensión de la conciencia que sacude a Furber hasta la locura.
En La suerte de Omensetter encontramos un relato acotado a una época concreta de los Estados Unidos: finales del Siglo XIX. La huella fresca del puritanismo continúa visible en la organización de las pequeñas comunidades, mientras de refilón anotamos la evolución silenciosa del futuro capitalismo. La única revolución que, en verdad, debe haber triunfado en la Historia. En Gilean, Brackett Omensetter destaca por ser un imbécil. O un idiota que tiene muy poco de Príncipe Mishkin, pero cuyas acciones describen las mezquindades de su entorno. La constante necesidad de una Ley que frene cualquier impulso emancipador. O perteneces a la comunidad o, en última instancia, a Dios, pero tus acciones requieren de una argamasa moral. De un poco más de sustancia. Y a Furber, básicamente, le enloquece la imbécil indiferencia de Omensetter, su facilidad para aceptar el fatum sin que el peor de los desenlaces levante la polvareda de terror y temblor a los que la vida en sociedad nos ha acostumbrado. Y, en consecuencia, la visión de ese hombre libre provoca no poco desconcierto.
Se podría decir que Furber vive, en la literalidad de la expresión, un auténtico oficio de tinieblas, abandonado a la oscuridad de unos pensamientos que sacuden su manera de ver el mundo hasta trastornarlo. Y eso que en Gilean los hay mezquinos, como Henry Pimber, o pusilánimes; una jauría de hombres que no creen en muchas cosas más que Omensetter, pero que precisamente son más peligrosos por ello: porque intentar convencernos de una estructura social o moral que ya no da más de sí. Gass caracolea por los pensamientos de Jethro Furber trasladándonos a su infancia, al suicidio de la Tía Janet, cada vez más alucinado, o a esa figura de autoridad erigida en la mirada devota de Pike. Pero todo lo que leemos es el devastador proceso de enajenación de un Furber aterrorizado ante todo lo que Omensetter expresa en su rotundidad, en su estupidez, en su humanidad: cualquier excusa es buena para la emancipación. A tomar viento los dogmas y los presupuestos morales, el rigorismo y la rectitud, si la intuición más visceral nos sirve de brújula para orientar nuestras acciones.
Como advierte el propio Gass, La suerte de Omensetter es esa clase de libro en el que un capítulo puede durar un estornudo mientras otro no deja de dar vueltas sobre lo mismo; sobre lo mismo, sí, pero con la gracia justa para retorcerlo, distraerlo, parodiarlo y disfrazarlo hasta la extenuación. De ahí ese Furber convertido, casi, en un muñeco de trapo, en un juguete que Gass monta y desmonta, coloca y descoloca, traviste y satiriza no solo para mostrar las inconsistencias y debilidades que nuestra condición humana se esfuerza en ocultar, sino también cómo esas debilidades son, en la mayoría de ocasiones, la sustancia con la que tratamos de fundamentar un discurso moral. Una convivencia social. El cinismo, o el pavor, que flota tras las buenas intenciones y el respeto a la Ley universal.
La de Omensetter podría ser una inteligencia práctica como la del Big Hans de El chico de Pedersen, del mismo modo que el frío glacial del viaje que comprendía aquel relato podría habitar en la descomposición del personaje de Jethro Furber. Con Gass, sin embargo, siempre queda otra línea, otro hilo del que estirar: el viejo estilo que se encuentra con el nuevo, la tradición zarandeada por una insistente necesidad de revisión. El respeto demencial a las reglas dinamitado por la voluntad de asaltar cada uno de los lugares comunes de la narración. Furber enloquecido por la suerte de Omensetter, por la facilidad con la que se amolda a la vida, incluso, en la mayor de las adversidades. De ahí el enorme disfrute con el que se sigue el libro (buena culpa de ello la tiene la traducción de Ce Santiago); los quiebros, requiebros, chanzas y gracietas, guiños y puñetazos, codazos y confidencias a un lector que, en manos de Gass, que dirigido por Gass, es capaz de notar la viveza de las palabras, el poder de las metáforas, la riqueza del estilo y la obligación de saber cómo fintar los imperativos de las tradiciones para, en definitiva, hallar otra forma literaria. Otra manera de explicar la novela norteamericana.




1 thought on “ William H. Gass. Hallar la forma, por Óscar Brox ”