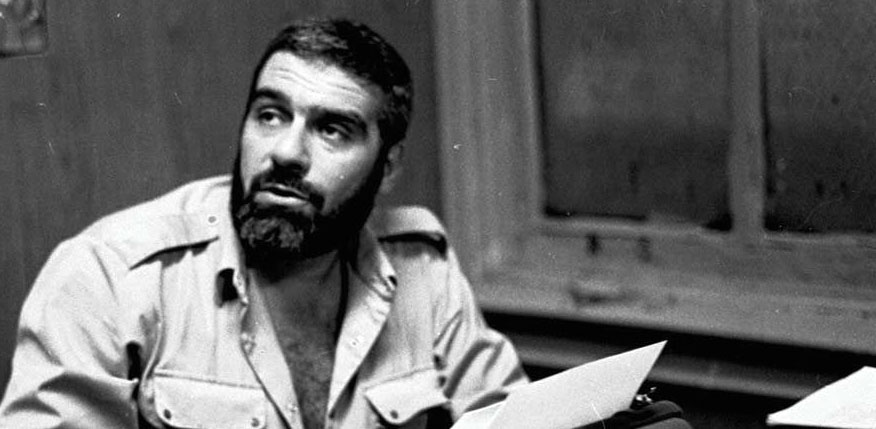La filial, de Serguéi Dovlátov (Fulgencio Pimentel) Traducción de Tania Míjelson y Alfonso Martínez Galilea | por Óscar Brox

Con Serguéi Dovlátov uno tiene la sensación de que era la clase de escritor que sabía aunar el talento para la observación de un Chéjov con el dibujo rápido, casi caricaturesco, de las bajezas y miserias de la condición humana. Esto se podría traducir en que uno llega a sus libros buscando una especie de doble gratificación: a un lado queda esa sensación de melancolía, cuando no desazón, por un país, la Unión Soviética, que tritura el alma de sus ciudadanos para convertirla en papilla ideológica. Si eres un espíritu libre, no te queda otra que acabar en la cárcel, el exilio, el alcoholismo, la pobreza de solemnidad o todo eso junto. Al otro, definitivamente, quedan esos zarpazos de humor y sátira con los que Dovlátov recuerda la demencial Rusia en la que vivió la mayor parte de su vida -y que, probablemente, tiene su ilustración más divertida en Retiro. Pero lo cierto es que todos esos conflictos acaban reducidos a una disyuntiva de la que Dovlátov fue víctima: o eliges la escritura o la vida. Basta echar un vistazo a las páginas de Oficio para entender que su autor eligió lo primero, si bien intentó convencerse de que escribir su vida era, también, otra manera de poder vivirla.
La filial surge como una obra final de Dovlátov. Una historia narrada en dos tiempos que salta de un congreso celebrado en Los Ángeles en 1981 al que acudieron prácticamente todos los escritores rusos -y en el que su autor desata sus tremendas habilidades para coleccionar anécdotas, detalles y situaciones que rezuman, ni que sea en pequeñas proporciones, de ese especial sentimiento de humanidad- en el exilio al relato de ese primer amor que el autor construye a través del personaje de Tasia. El escenario estadounidense le sirve a Dovlátov (disfrazado para la ficción con el poco sutil nombre de Dalmátov) para cultivar, casi más bien para sublimar, su talento para la caricatura. Por allí desfilan Aksiónov y hasta Limónov -quien, por cierto, aseguró que el dibujo que le hizo el autor de La maleta se ajustaba a la realidad del momento- y otros tantos escritores, diletantes y personajes estrambóticos que hacen de la convención un zoológico humano. Y que facilitan a Dovlátov su tarea de proporcionar una de cal y otra de arena; algo de ironía y algo de melancolía, un retrato más o menos fiel y el contragolpe dialéctico en forma de réplica lapidaria.
Con Tasia, sin embargo, hay algo diferente. Cualquiera diría que Dovlátov la perfila como si se tratase de una mujer-niña, algo veleidosa pero extrañamente leal. A su manera, digamos. Alguien con la capacidad de esfumarse en el momento adecuado y materializarse en el más imprevisto. De reflejar, en suma, todo lo que se perdió durante la juventud y que, ya en la madurez, se resiste a dejar ir. Hay que decir que, según el texto escrito por la traductora de la obra, Tania Míjelson, la relación entre Dovlátov y Tasia no fue tal y como la pinta el autor en su obra. Ni como tantas otras cosas que exageró, deformó o caricaturizó sin mucha preocupación, por otro lado. Pero la cosa es que uno llega a su historia y se deja llevar por esa rara facilidad para hablar de los sentimientos, de esas emociones que caen como relámpagos sobre las páginas, quizá porque hacen de la voz de Dovlátov algo más vulnerable, definitivamente más humano. Y, también, porque nos colocan una y otra vez frente a los dilemas del escritor y del hombre: la lealtad (a un oficio, a un lugar, a una cultura o a un amor), pese a todo. ¿Cómo explicarlo? El lector de Dovlátov debe estar más que acostumbrado a su gusto por situarnos al borde de lo estrambótico, entre personajes que parecen salidos de una viñeta pero que, al final, poblaban el escenario por el que correteaba su autor. Y si hay algo que uno nota después de tanto tiempo es la relación de dependencia que estableció Dovlátov con ese imaginario, con esas voces y situaciones descacharrantes. No es amor, es melancolía por un tiempo que no permitió vivir todo lo que se podía haber vivido. Y que, precisamente por esas carencias, hizo de todo lo vivido, hasta lo más insignificante, algo demasiado humano.
La filial se puede leer de varias maneras: como uno de tantos catálogos dovlatovianos de personajes perdidos que no quieren ser rescatados, como reflexión del oficio de escribir o como carta a esa clase de amor resbaladizo, difícil de atrapar, al que Dovlátov se entrega de la única manera posible. En sus debilidades, en su inmadurez, en su plenitud y también en su melancolía. Y así hasta convertirlo en un artefacto literario cuyo final homenajea a otro coloso marcado por sus flaquezas: Ernest Hemingway. Es difícil resumir la sensación, pero diría que Dovlátov era la clase de autor que se encontraba a través de la escritura. Por muchas frases, rostros, voces, encuentros y desencuentros que robase de la vida real, nada de eso podía tener sentido sin el barniz literario que le aplicaba en busca de un orden, un relato, una historia, otra vida. Y esta es una novela de lealtades, desde luego, pero quizá por encima de todas a la escritura, al oficio de escribir. Al oficio de vivir. Y lo cierto es que uno termina el libro con el título de aquella maravillosa novela de Osvaldo Soriano como si se tratase de la mejor descripción posible para este último Dovlátov: triste, solitario y final.