La comemadre, de Roque Larraquy (Fulgencio Pimentel) | por Óscar Brox
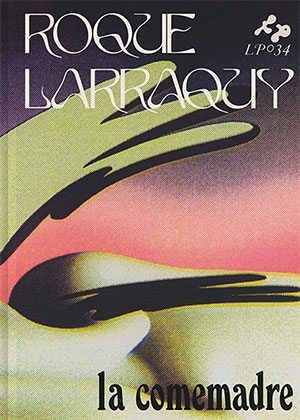
Hay algo en las páginas de esta novela singularísima de Roque Larraquy que me lleva hasta Las nubes, una de las obras más fascinantes de Juan José Saer. Tal vez sea el tema (en aquella también hay científicos, médicos y locos) o una de las claves de su escritura: la escasa fiabilidad de nuestras herramientas cuando de lo que se trata es de aprehender la realidad. La comemadre arranca a principios del Siglo XX, en un sanatorio argentino. Larraquy presenta una plantilla de médicos vista, prácticamente, a través de los ojos del Doctor Quintana. Hombres con poder envueltos en una serie de experimentos en los que se mezcla la cura de cualquier cáncer y la curiosidad por conocer datos sobre el más allá de la vida; el suero Beard y la guillotina; los bajos instintos y las altas pasiones. De un lado, el acoso a la enfermera Menéndez, a la que todos los doctores intentan cortejar y pedir matrimonio; del otro, la recua de enfermos de cáncer que se someten a un experimento médico atroz (guillotinar sus cabezas y anotar cada frase, palabra o reacción dicha instantes después del corte, indicativa de ese más allá al que están accediendo).
En esos primeros compases, La comemadre podría ser una versión argentina de aquellas gemas del horror gótico filmadas por la Hammer. Puro delirio científico en el que la buena voluntad y la fe en el progreso se dejan llevar por la locura y la experimentación, por la curiosidad de subir ese peldaño en la creación que a cualquier hombre le está vedado. Y, sin embargo, algo en la escritura de Larraquy parece ir más allá. No es solo ese tono jocoso, incluso jacarandoso, el ritmo a ratos precipitado y el ambiente insano con el que narra las tropelías de sus personajes. Ese amor grotesco que Quintana trata de excitar entre cabezas cortadas y mensajes absurdos. Hay algo más, como si el autor nos narrase una performance, casi una instalación, antes de que esta existiese en el mercado artístico. Convertir esa búsqueda de lo imposible en un motivo estético; en una obra de arte efímero. Algo así se desprende de las palabras de uno de los médicos cuando, al juntar los mensajes anotados de las cabezas cortadas encuentran lo más parecido a un poema lírico o un juego de versos encadenados.
Larraquy, risueño, dibuja esa primera parte de su novela como una historia de amor pocho y de ambiciones terribles, de ensayo y error, y más ensayo y más error, que además de apelotonar cuerpos y cabezas en el depósito del sanatorio solo sirve para crear un efímero sentimiento de victoria. Lo que cada cual quiera traducir de ese pocos segundos antes de que cese la actividad cerebral. El ritmo es trepidante, el aire un poco macabro, el autor se relame en los disparates de sus personajes y abona el terreno para esa segunda parte, más actual, de su libro. Y aquí uno diría que las diferencias se dejan notar de buenas a primeras: si antes la monstruosidad todavía permanecía disfrazada, cobijada en un rincón, ahora no es solo notoria sino incluso celebrada. El protagonista ya no es médico sino artista plástico. Y niño prodigio. Y ex obeso mórbido consumido por su compulsión. Personaje oscuro que no reniega de sus sombras; al contrario, las ha convertido en parte de su currículum.
Así, la historia avanza por los terrenos del arte, si es que no lo hacía desde el primer momento, contándonos los prolegómenos de lo que será la performance definitiva. Una mezcla de las ideas de Orlan con el proyecto estético de un, digamos, Genesis P. Orridge. Arte, transformación estética, mutilación y desaparición. Todo en uno. ¿Todo? Bueno, digamos que esto viene dado, precisamente, al asumir la dificultad, cuando no la imposibilidad, de plasmar una realidad, un aquí, un ahora, sin que se trate de un momento efímero. Volátil. Fugaz.
Resulta innegable la malísima baba de Larraquy al plantear esta segunda parte, pura narración expresa, como una suerte de respuesta por carta al estudio crítico de la obra de su protagonista. Como en la historia de 1900, hay una sensación de querer volar los cimientos o la reputación para descubrir la impostura y la farsa, el dislate y la obsesión. Como escribir una historia con granos de arena o dibujar en el aire con gelatina (eso sí lo hace uno de los personajes). En este segundo gesto, definitivamente más bufo, Larraquy reflexiona no solo sobre la evolución de los tiempos, sino también sobre lo inestable y movedizo de este tiempo. Demasiado perdido en su volatilidad, demasiado encantado por el anhelo de una trascendencia que solo se puede dar como acto de autodestrucción. Dejando que las larvas del plaguicida natural más potente del mundo te devore por dentro hasta desaparecer del todo.
La comemadre (esas son las larvas, esa es la planta), así como varias historias secundarias, funciona como pegamento para unir las dos historias de la novela. Y, sin embargo, diría que eso no es lo importante para Larraquy, más allá de que una pueda ser la versión transparente de la otra, con su dosis de amor, locura y muerte. Diría que, más bien, una y otra apuntalan una extraordinaria reflexión sobre los mecanismos de que disponemos para aprehender la realidad. Para tramarla en el texto o para tratar de expresarla con palabras. Y en verdad resulta endemoniado el talento de su autor para jugar con personajes, situaciones demenciales e ideas que parecen rocambolescas pero nunca dejan de ser de lo más serias. Como si, en algún momento, el mismo libro fuese también una performance que complementa las otras dos narradas en cada una de sus partes: aquella que nos habla de escritura y realidad, de literatura y ahora, de pasado y presente, para diagnosticar lo que ha sido la evolución de nuestro tiempo: primero como tragedia, después como farsa.



