El monstruo de Hawkline, de Richard Brautigan (Blackie Books). Traducción de Damià Alou | por Óscar Brox
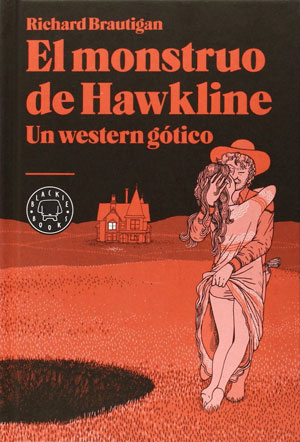
A veces tenemos la impresión de que los 70’ fueron una década frustrante, amargo impasse para certificar que las pulsaciones del capitalismo ni mucho menos se encontraban en estado vegetativo. Todo lo que diez años antes tenían de contra la cultura, el lenguaje y las ideas, aparecía en ese momento como un pálido reflejo. Faltaba ingenuidad, sobraba autoconsciencia y cundía cierta ansiedad. Esa misma que con el golpe de autoridad editorial buscaba un nuevo invento literario que rellenase el espacio vacío del anterior. En algún momento de los 60’, Richard Brautigan fue uno de esos inventos. O, simplemente, fue la clase de escritor que no se preocupaba por desparramar sus pensamientos en un texto, sino que se dejaba llevar por una extraña ingenuidad para acceder a esa sensibilidad única con la que narrar su educación sentimental en Un general confederado del Big Sur. Quizá se dejaba llevar no sea la expresión exacta, quizá solo se dejaba escribir. Con ironía, con ese candor infantil al que la madurez concede un trato especial, como si la realidad que divisaba a través de sus gafas fuera una jungla multicolor que uno pudiese construir como le diese la gana.
Cuando El monstruo de Hawkline se publicó, Brautigan ya era un autor conocido. También fracasado, tal vez porque era demasiado conocido. Y, sin embargo, ese candor de su primera novela publicada se transformaba en una alegría rabiosa. Esa que cose una sonrisa en cada uno de los microcapítulos que forman el libro. Veamos. La historia arranca en Hawai con dos asesinos a sueldo, Greer y Cameron, a resguardo tras un cocotero. En dos páginas hacemos escala en San Francisco y de allí seguimos la ruta hasta una mansión en Oregón, en un terreno que es un microclima en sí mismo; puro desierto sofocante que, unos pasos más allá, parece la Antártida en suelo americano. No será la única rareza: en la novela conviven una niña india mágica que se convierte en la hermana gemela, indistinguible, de la propietaria de la mansión Hawkline, una gruta de hielo, un fantasmita más juguetón que peligroso y un mayordomo gigante. Ah, y los clichés del western que Brautigan dinamita en cada frase.
Lo que llama la atención de la novela es su manera de desestabilizar y desconcertar, de triturar expectativas y guiñarle un ojo a cualquier aspiración de seriedad. En un libro en el que se le puede pedir a un muerto que se muera de una vez, y que encima te haga caso, o enterrar a un gigante en una maleta; en el que la decisión de acabar con el monstruo se demora entre charlas insustanciales y sexo (se nos olvidó decir que aquel es una entidad líquida que se mueve de aquí para allá, de una copa de jerez al fuego de la chimenea, y de aquel al collar de una de las hermanas Hawkline). Como si su autor no quisiese crecer, cobijado entre esas imágenes delirantes, satisfecho con el lugar alcanzado. Como si solo importase narrar y narrar, quebrar el paso de su relato, cambiar elementos por el camino y buscar esa sonrisa de complicidad mientras un capítulo breve da paso al siguiente.
Así que El monstruo de Hawkline es la clase de libro en el que su criatura se convierte en un puñado de diamantes y lo que hasta ese momento era un paragüero de pata de elefante resulta ser el desaparecido padre de las hermanas. Un western en el que no se dispara ni una bala, en el que realmente suceden pocas cosas y todo, personajes y trama, parece bañado en una atmósfera despreocupada. Sin necesidad de justificación, de moral o de reglas escritas, como si Brautigan fuese la clase de músico que sopla por su instrumento sin importarle qué melodía sonará esta vez. Auténtica contra de la cultura que hallaba en la parodia del western un arma para no crecer, para no asumir su estatus de escritor, su implicación y otras tantas tonterías. Una obra para ser feliz, para contar historias por el puro placer de contarlas, con la sonrisa bajo el bigote y las gafas mirando hacia la jungla multicolor a su alrededor. Una obra para no pensar, para no hacerse viejo, para sentirse vivo y creer en el placer del disparate; que todo y nada puede suceder, y qué más da si sucede o no. Ya se nos ocurrirá algo.
Hay en la escritura de Brautigan una vindicación de cierta felicidad añorada; de esa alegría tonta a la que no necesitamos poner nombre, que basta con vivir cuando te secas la mejilla por la que caen gordos lagrimones o cuando agarras las costillas para intentar frenar el dolor de un ataque de risa. Esa especie de calma, de rara sensibilidad, que flota en las páginas de sus novelas, mientras sus personajes van de aquí para allá sin que parezca que se mueven. Entre paragüeros que son hombres, niñas que mueren para convertirse en adultas, forajidos que vomitan en un barco de regreso a San Francisco y grutas de hielo enterradas en mitad del desierto. No hay otra manera de entender ese arrebato vital que inunda las páginas de Brautigan como un mandamiento o como una llamada para encontrar tu lugar en el mundo. El suyo estaba en las nubes. Quizá el único lugar donde no era necesario crecer para poder tener una visión de las cosas.



