Edén, Edén, Edén, de Pierre Guyotat (Malas tierras) Traducción de Rubén Martín Giráldez | por Óscar Brox
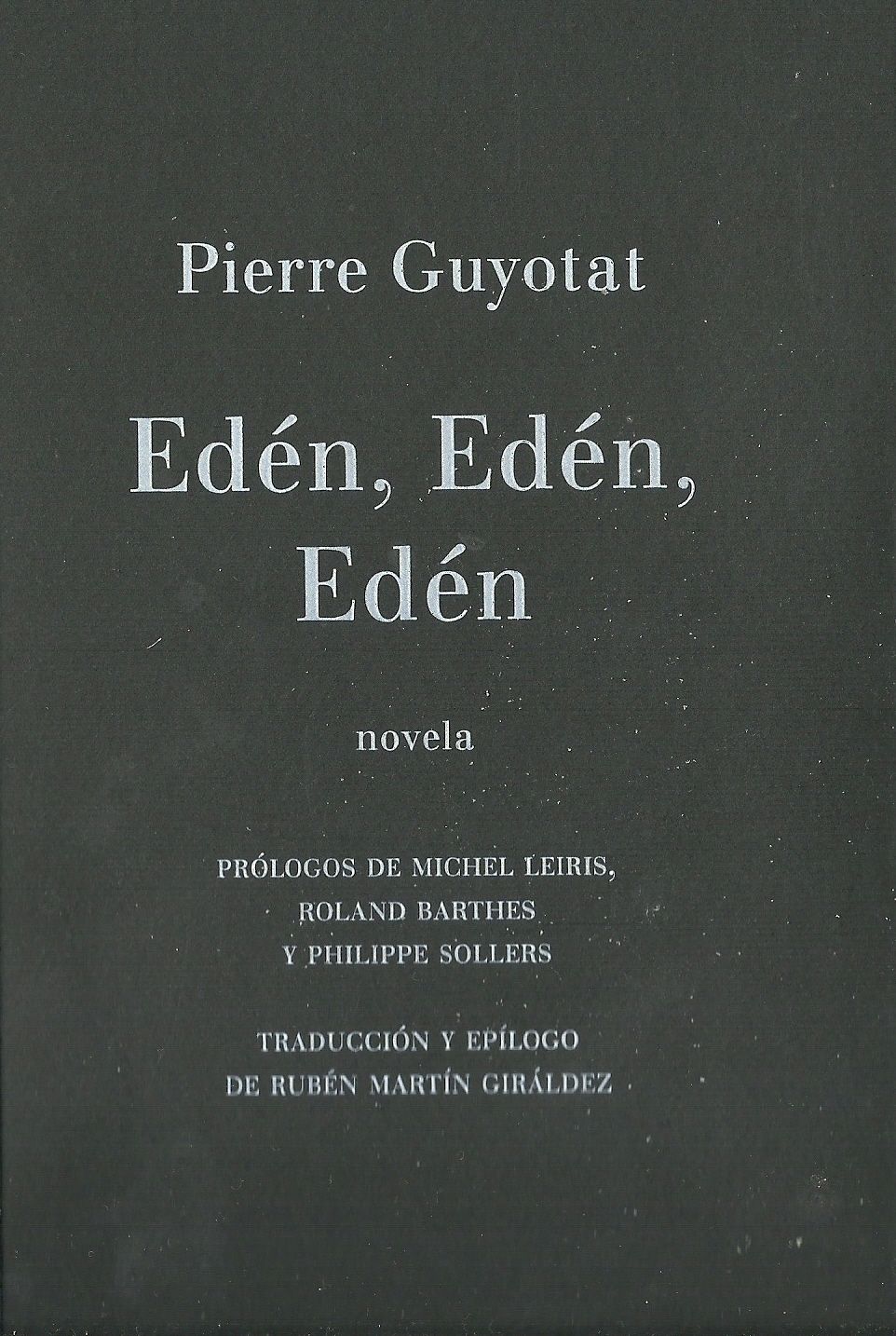
“No hemos liberado la sexualidad, sino que la hemos llevado, exactamente, hasta el límite”. Cuando Michel Foucault escribe estas palabras, en homenaje a Georges Bataille, faltan todavía unos años para que se publique Edén, Edén, Edén. Pierre Guyotat aún no ha emprendido el viaje en furgoneta por Argelia con el objetivo de plasmar esa atrocidad que vive entre la ciudad y el oasis. Y, sin embargo, cualquiera diría que ese prefacio a la transgresión de Foucault (en 1970 publicará uno sobre la novela) habla de Guyotat. De la sexualidad arrojada a un espacio vacío, donde no tiene más allá ni prolongamiento sino en el frenesí que la rompe. Así que uno empieza a leer Edén, Edén, Edén buscando algo parecido a la música, convencido de que puede sortear el marasmo de comas, puntos y comas y dos puntos de Guyotat; que sabrá cómo domarlos, transformando ese flujo que no cesa, repartido entre bocanadas de aire caliente y fluidos corporales, en algo parecido al orden. En un orden más allá de la repetición, cada vez que los miembros se estremecen, la lefa bulle y los cuerpos se estrujan hasta la última gota. Cada vez que las palabras de Guyotat nos ponen tras la pista del agujero del culo, del colgajo de mierda, los grumos de semen y cualquier otra sustancia convertida en superficie; casi, diría, en territorio. El detalle en la descripción, que reúne en una misma línea la botánica y el sexo, da buena cuenta del interés de Guyotat por descubrir (esto último lo advierte Rubén Martín Giráldez, autor de la extraordinaria traducción, en su epílogo). Pero descubrir, ¿el qué?
Probablemente lo que más prolifera en las páginas de la novela son los orificios. Anos, bocas, vaginas con las que Guyotat escribe otro lenguaje. Otra sexualidad, también. ¿Otra libertad? también, también. Con un ojo puesto en Sade, con el otro puesto en las potencialidades de la literatura, Guyotat pasa por encima de un discurso sobre la libertad ahogado en la condescendencia burguesa; en el sí, pero tampoco tanto… Aquí no hay espacio para la mística, el eros muere por atragantamiento de un pollazo y la carne inflamada inunda cada página hasta el ahogo. A ratos, parece que no abandonemos la habitación del Follamaestre, la costra de semen pegada a las sábanas o la carne del dátil atrapada en las encías. Todo es gesto, detalle, acción, succión y frenesí. El deseo rebota sobre los casos de los soldados del RIMA entre eyaculaciones y enculamientos. El horror pivota entre imágenes extremas como las del mono y el niño, con las que Guyotat consigue, y ahí es donde está lo importante, deshumanizar cualquier arrebato moral. Cualquier tentación de apartar la vista o interrumpir la lectura. Con esa habilidad secreta con la que el frenesí de su novela es capaz de romper las palabras. De romperlas y tomar cada uno de esos pedacitos para construir otras. Para proponer un nuevo valor, para esquivar la trampa de lo moral o de lo provocador. Para, en definitiva, reclamar una libertad, nunca mejor dicho, radical.
De no acabar con una coma, tened por seguro que volveríamos a saber de Wazzag, de Khamssieh, del pastor, el datilero, los soldados, las putas, los putos, el desierto… Sería como girar, una y otra vez, la misma esquina. Por mucho que Guyotat sepa cómo hacer de la iteración algo diferente. En este Edén los cuerpos se arañan y rasgan, se llenan y vacían y colapsan y estallan y se convierten en paisaje, escenario e, incluso, frontera. En límite que cada acción trata de traspasar, socavar u horadar. O diluir o parodiar o fustigar hasta que no dé más de sí, por extenuación o por K.O. Y, sin embargo, todo en la escritura de Guyotat parece invocar algo primitivo, la necesidad de un descubrimiento y cómo ese descubrimiento lo precipita todo: un cuerpo, una palabra, un lenguaje. Pocas veces los gestos tienen un color moral -la orina calienta, la lefa rellena, los penes se inflaman-, pero siempre hacen referencia a algo que es eminentemente humano. Humano, sí, pero sin toda esa compleja articulación a la que hemos sometido al concepto a través de los siglos. Humano entendido como algo que hiede, que se agita, que palpita y convulsiona en cada página; que marca un lugar, una identidad y una libertad tan pronto el autor lo consigue desligar de todo aquello que le hace sombra. Guyotat habla de una humanidad, de una sexualidad y de una libertad proscritas, convertidas en exhibición de atrocidades porque no hemos sabido cómo liberarlas de una moral que, con el paso del tiempo, las ha hecho de menos.
Entre mordiscos y secreciones, entre alteraciones sintácticas y torsiones del lenguaje, Pierre Guyotat parece chillar, más que susurrar, si se puede pensar de otra manera. Fustigar, violentar, quemar y destruir son los verbos de su Edén, que más que jardín es desierto o secarral de las delicias. Y en verdad uno termina la lectura en shock, sacudido por todo aquello que de irreprimible tiene la escritura de Guyotat. Por el ritmo, la composición y la descomposición (de los cuerpos, principalmente); por el fuego, la carne y el sexo. Por la voracidad y por la falta de misticismo con la que se representa lo atroz. Porque, más que de cuerpos, es una novela de fluidos, en la que las palabras estallan, una y otra vez, cuando de lo que se trata es de plasmar lo prohibido. Una novela en la que, más que hablar de tres edenes, Guyotat parece convertir su título en una suerte de letanía: edén, edén, edén, edén, edén, edén, edén… Una letanía que empieza por donde acaba: Y ya no seremos esclavos.




2 thoughts on “ Pierre Guyotat. La escritura del límite, por Óscar Brox ”