Monjas y soldados, de Iris Murdoch (Impedimenta) Traducción de Mar Gutiérrez Ortiz y Joaquín Gutiérrez Calderón | por Óscar Brox
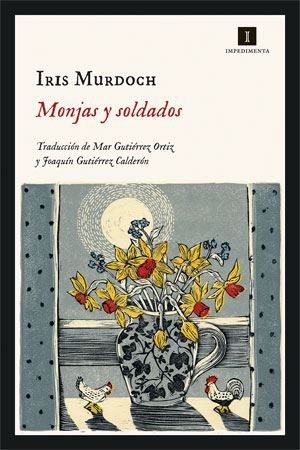
Guy Openshaw muere demasiado joven. Era inevitable. Con su ausencia, toda la comunidad reunida alrededor de la casa de Ebury experimenta una rara sensación. No se trata de vacío, tampoco de libertad. Más bien, de una toma de conciencia del papel que desempeñaba Guy en ese lugar. Tomemos el caso de Peter, el Conde, exiliado polaco convertido en confesor del amigo enfermo; también, abiertamente enamorado de la mujer de este, Gertrude. Sin Guy, esa atracción hacia la amiga viuda adquiere otro tono, otro color moral. Provoca en Peter la cercanía de un sentimiento que a veces es culpa, a veces amor y, por qué no, deseo. Le expone, en definitiva, moviéndole de ese segundo plano en el que actuaba como confesor. Le hace sentir vulnerable, vivo, permanentemente inquieto porque sus razones chocan con sus deseos. Porque su fachada, y ese aire pragmático con el que le caracteriza Iris Murdoch, se resienten cada vez que busca una excusa para estar más cerca de Gertrude.
Con Anne, otro de los personajes centrales de la novela, sucede algo parecido. La muerte de Guy le obliga a transformar el papel inicialmente previsto. De pronto, ya no puede ser la antigua monja amiga de Gertrude; ni siquiera su amiga, a secas. Como apunta en una de las conversaciones, entregarse a Dios significa renunciar a uno mismo. El regreso a ese mundo que abandonó por el convento es, de esta manera, un empujón para que Anne recupere su voz. Su deseo. Su identidad. De ahí que Murdoch le ponga diferentes pruebas, ya sea a través de la experiencia mística de recibir la visita de Jesucristo o de aquella otra, mucho más próxima, cuando se descubre enamorada de Peter. En un caso u otro, se produce la duda, el temblor, la transformación, la renuncia a ese silencio que la escritura minuciosa de Murdoch atrapa cada vez que perfila a sus personajes.
En Monjas y soldados hay espacio, también, para las escalas. Con Tim Reede, por ejemplo. Frente a la burguesía que asoma por la casa de Ebury, Tim representa esa capa más baja, entre la bohemia y el proletariado, acomplejada y, hasta cierto punto, avergonzada de su condición. O, más bien, del tiempo que ha permanecido en esa escala, como le recuerda Daisy, su amante, momentos antes de su separación definitiva. Para Tim, el contacto con el entorno de Ebury, así como su posterior romance con Gertrude, no equivalen a un ascenso social, sino también a esa necesidad de reconocimiento que Murdoch cifra en un lugar. O en varios lugares: en Londres, en la Francia costera a la que acuden durante vacaciones, en aquellos paisajes que sacan a Tim del entorno deprimido del Prince of Denmark o la habitación de Daisy. Sin embargo, Murdoch no refleja todos estos acontecimientos como un éxito; más bien, se trata de dudas, de cargas a las que Tim no puede, o no sabe, cómo hacer frente, que confluyen en su matrimonio con Gertrude y en el amor avasallador que parecen profesarse casi de inmediato. Tal vez, en busca de ese argumento que devuelva el sentido de unión, de unidad, a un hogar huérfano tras la desaparición de Guy.
Murdoch plantea los sentimientos de sus personajes, sus dudas y contradicciones, sin atenuar la carga moral. Peter no duda en cuestionar su mezquindad, cuando se descubre arrebatado ante la presencia de Gertrude, pero también la excesiva cortesía que profesa a Tim. Anne no puede evitar la avalancha de sensaciones que le provoca la carta que pone en jaque el matrimonio de su amiga. El resto de personajes, voces de un coro dramático enmarcado en el corazón de la burguesía londinense, juegan a los enredos de sociedad como esa clase de pasatiempo en el que el daño, la burla o la envidia son tolerados. Visto así, Murdoch se pregunta qué es la bondad, pero también nos pregunta por el alcance de nuestras acciones morales y la corrección de nuestros sentimientos cuando envolvemos en ellos a otras personas. Se lo pregunta sin dejar de lado la dimensión humana, visceral, de unos personajes agitados por sus amores confusos, por su pasado, presente y futuro. Por las deudas contraídas y por el miedo a esa infelicidad que, de alguna manera, nos deja al descubierto frente a los demás.
En Monjas y soldados, Murdoch nos sumerge en una pequeña colección de personajes, de parejas, amigos y amantes, entre escalas sociales y prejuicios morales, mientras trata de desentrañar qué hay de genuinamente humano en todo ello. En nuestras respuestas morales. En las dudas y las inquietudes. En el temor a sentirnos rechazados o en esa ansiedad, la de Anne Cavidge, por retomar una voz, una vida, un lugar en el mundo, tras años en los que solo se dedicó a borrar sus huellas. Así, Murdoch hace de su novela un mosaico a propósito de los motivos del corazón, pero también una disección de una sociedad, en esa brecha entre la burguesía y el proletariado, cuyas diferencias y escalas quedan al descubierto cuando de lo único que se trata es de dejar hablar al amor.



