Skippy muere, de Paul Murray (Pálido fuego) Traducción de José Luis Amores | por Óscar Brox
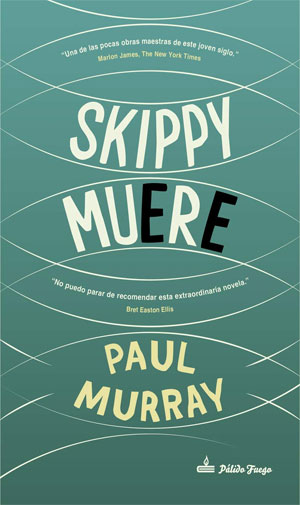
Para muchos, el colegio es lugar de paso, rito de iniciación o educación, a ratos, sentimental. Una década, más o menos, entre cuatro paredes en la que el mundo adulto te bombardea con cuentos morales, instrucciones para la vida y réplicas en formato microscópico de ese futuro laboral que aguarda en el horizonte. Orientación y, para qué negarlo, también desorientación. Algo de terror, a medida que dejas correr la infancia, y algo de temblor, cuando la revolución hormonal acecha al girar la esquina. En este mundo turbocapitalista, en el que todo parece avanzar demasiado rápido, la etapa escolar ha quedado como uno de esos campos para ensayos nucleares; el perfecto laboratorio en el que los adultos inculcan mantras y lecciones, la mayoría neoliberales, a quienes tarde o temprano tendrán que continuar la cadena. Mantras, lecciones, vicios y los mismos defectos: la fragilidad, la apatía, la sensación de que ese correr tan rápido de las cosas nos acerca a una existencia inane, llena de objetos, de posesiones, en la que las huellas de lo humano se emborronan cada vez más.
Skippy muere puede parecer, a primera vista, lo que los americanos llaman un coming of age. La minuciosidad literaria de Paul Murray no escatima descripción, mote o un pequeño momento de importancia para cada alumno del internado Seabrook. Y en verdad uno lee su novela con la impresión de que la vida, inevitablemente, pasa por encima de sus personajes; que con todo ese cúmulo de gracias y calamidades lo único que aprenden sus protagonistas es que cada vez son menos niños. Que son otra cosa, con sus accesos de melancolía y sus imitaciones de la vida adulta. Pero eso, en el caso de este libro, sería quedarse corto. Arañar la superficie, esa misma que Murray parece satirizar evocando otras lecturas, otros personajes, la soledad tras los muros de un internado católico en la Irlanda del Siglo XXI. Porque Murray extiende sus intereses a más direcciones: está el retrato de una generación, la de personajes como Howard Fallon o Tom Roche, fracasados de una u otra forma que no saben cómo escapar a un sistema que no les permite el más mínimo resquicio de libertad. Está la reflexión sobre una figura paterna, de aparente autoridad, devaluada a ojos de cualquiera porque hace tiempo que vendió su alma al neoliberalismo (educación = dinero = futuro cerrado). Y está, asimismo, esa imagen de la inocencia, la que ejemplifican Skippy, Ruprecht, Dennis o ese pequeño grupo de niños, triturada lentamente por un mundo que solo les puede enseñar cómo se venden sus ilusiones.
Murray combina lo turbio (en Skippy muere hay infidelidades, suicidios, accidentes, pederastia, toneladas de culpa moral, enfermedades y varias muertes) con lo humorístico sin, apenas, cambiar el registro. Visto así, parece decir, lo uno no puede vivir sin lo otro. Hace falta tramar una pequeña aventura en dirección al sótano del colegio de monjas para, a renglón seguido, desgranar el fracaso de Ruprecht para capturar una brecha en el tiempo que le permita rescatar a su amigo del pasado. O la destrucción musical del Canon de Pachelbel. O cada chiste de pollas de Mario, siempre pendiente de su condón de la suerte. Así la melancolía de los niños se lleva un poco mejor, sobre todo cuando tienen que lidiar con la decepción y, en especial, cuando ese vacío familiar, la muerte de Skippy, les obliga a buscar a la desesperada otro perno que sujete una realidad demasiado precaria.
En el fondo, de eso trata Skippy muere: cada personaje busca su perno; Howard, el cobard, cree encontrarlo en una aventura con una profesora suplente; Carl y Barry, en el negocio de las drogas; Dennis y Niall, en hacerse los mayores juntándose con los chicos que fuman; y Lori, en el blíster de pastillas que esconde en la tripa de su peluche. La realidad de Seabrook es tan mediocre, sus mitologías tan tétricas y putrefactas (ejemplificadas en ese padre Green perpetuamente acosado por sus pensamientos impuros, esperando la llegada del fuego purificador), que lo único que se puede hacer para disimularlas es imaginar otro lugar. Las pantallas de un videojuego, los planes para un futuro que nunca cuajará, las carreras del equipo de natación o los experimentos con la teoría de cuerdas y los mensajes del SETI a otros planetas. De ahí el torrente de historias, personajes, anécdotas, detalles y pensamientos que anegan la escritura de Murray; que la desbordan haciendo de su novela algo más que un cuento moral, una educación sentimental o una reflexión sobre lo mal que nos va a ir siempre abrazarnos al regazo del neoliberalismo.
Me gusta pensar que Skippy muere habla de lo que se desvanece, ya sea un amigo, la infancia, la inocencia, un primer amor, una habitación compartida o un puesto de trabajo. Habla de la velocidad de los sentimientos y del fracaso de un mundo contemporáneo que ha olvidado con qué sujetar una realidad cada vez más descompuesta. Fugaz. Amargamente adulta. Por eso, resulta difícil, cuando terminas las casi 700 hojas de la novela, no empezar a echar de menos a sus personajes (incluso, al repugnante Automator Gregory Costigan). Ese pequeño soplo de vida, con sus golpes bajos y sus tragedias mundanas, que devuelve un poco de confianza en un mundo que, fuera de la escuela, baila al dictado de las transacciones, la globalización y esa comunicación permanente que es solo otra máscara más para la soledad y la incomunicación. Como la de Ruprecht al descubrir, decepcionado, que nadie lee los mensajes que envía y que ninguno de sus experimentos ha salido bien. Que, después de todo, no hay nada especial en él. Solo es, como cualquier otro, con sus vergüenzas y sus tribulaciones. ¿Nada especial? Solo esa monumental condensación de historias y sentimientos, de sensaciones y confidencias, a veces divertidas y a veces terroríficas, que Paul Murray deja por escrito antes de que, definitivamente, el mundo, nuestro mundo, las absorba como una tormenta de cosas sin apenas relevancia. Algo supuestamente divertido que nunca volverá a suceder. La infancia, la inocencia, un primer amor, la primera ausencia, el mejor amigo, la habitación compartida o el cosquilleo de todo lo que, de una manera u otra, nos hace sentir vivos.




1 thought on “ Paul Murray. Algo supuestamente divertido que no volverá a suceder, por Óscar Brox ”