Los hemisferios, de Mario Cuenca Sandoval (Seix Barral) | por Óscar Brox
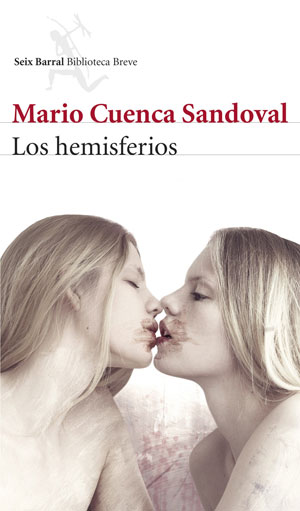
Todo comienza con un big bang, un choque de dimensiones microscópicas en lo que al universo se refiere que, sin embargo, paraliza el tiempo de juventud de dos amigos, Gabriel y Hubert. Una colisión que los atrapa entre el salpicadero del coche y el cinturón de seguridad del asiento, entre las esquirlas del cristal y el cuerpo de la mujer que ha salido despedida del otro vehículo hasta empotrarse contra la luna de su automóvil. Un segundo, apenas un impulso -el gesto de mover el volante en alguna dirección, de replegar los brazos sobre el rostro o de repeler la embestida de la inercia-, que fijará ese momento como una huella indeleble en su vida, tan profunda como la quimera por colmar la obsesión que atenazará su futuro. Los hemisferios, de Mario Cuenca Sandoval, es una novela que esconde en su engranaje una compleja reflexión sobre el tiempo que pasa y, sobre todo, la eterna aspiración de atrapar ese primer instante, ese episodio fundacional, que se escurrió entre nuestros dedos y nunca regresa más que bajo una apariencia fantasmal. Un viaje a través del laberinto de nuestra pasión.
Ese segundo que concentra una vida, justo antes del impacto mortal, recoge todas y cada una de las líneas del tiempo que hemos atravesado o que pudimos atravesar, así como las que nos gustaría recorrer en el futuro más cercano. La memoria que funciona como montaje supremo, como dirá su autor, de nuestra existencia. La nostalgia, la melancolía y el olvido. Los hemisferios, como su título indica, está divida en dos partes, en dos relatos que entremezclan aquello que contiene ese segundo antes del final: la melancolía del pasado y la frustración del presente, el rebobinado y el movimiento hacia delante. Lo que identifica ambas historias, interpretaciones diferentes de un mismo suceso, es la persecución que desencadenan por conseguir aquello que se borró en el tiempo. El recuerdo de una primera mujer que se ha ido derramando sobre cada rostro nuevo que se ha cruzado en su camino.
La pasión se fragua en un deseo imposible; enamorarse, como en Vértigo, de una mujer que nunca existió; sacrificarlo todo para dar vida a ese fantasma al que hemos entregado nuestro corazón. No en vano, la película de Hitchcock retuerce los primeros pasos de la novela mientras su autor nos susurra lo que no queremos escuchar: que la búsqueda incansable de esa primera mujer -la que Gabriel y Hubert embisten con su coche- enmascara la melancolía terrible de lo que nunca fue, aquella ilusión que mantenemos para evitar enfrentarnos a lo que somos. Una búsqueda que hace del tiempo un vampiro que drena la energía de sus protagonistas, atrapados en una burbuja mientras el resto del mundo avanza indiferente a otro ritmo. Un tiempo de juventud y libertad, de compartir (experiencias, mujeres, adicciones y confesiones) y sentir que, de pronto, ha perdido de su sitio, que ahora todo es diferente y aquellos jóvenes que vagabundeaban por los veranos del amor son los burgueses que han amamantado el capitalismo cultural contemporáneo, los simulacros y la banalidad del arte. Sin la danteína, la droga onírica que describe Cuenca Sandoval en su novela, los latidos del pasado no tienen fuerza suficiente como para disimular el presente mediocre que han engendrado.
La pasión nos lleva hasta el fin del mundo, a creer en el milagro de la resurrección de Ordet o a emprender un viaje órfico hacia el fondo de la mente, allí donde permanece enquistada nuestra obsesión. Si un hemisferio narra la traición de la juventud, la impostura del futuro y el fin de esa pasión desbordada, el otro lleva a cabo ese mismo recorrido desde la coherencia que su protagonista nunca asumió. Donde Gabriel abandonaba la adicción, la persecución juvenil y se dedicaba a la burguesía literaria, María hunde sus raíces en ese frenesí que la llevará por una Barcelona tardofranquista alucinada y un París sórdido de clínicas, enfermedad e inestabilidad mental. Mientras Gabriel se ve acosado por el recuerdo de esa primera mujer a la que no pudo poseer, que se repite en el tiempo con el mismo resultado infructuoso, María busca ese último milagro que resucite a aquella primera mujer que creyó vampira y se esfumó entre fragmentos de celuloide. Si para Gabriel el cine y, con él, la narración no recrea más que una vida de sombras, para María es ese celuloide, esa narración y montaje supremo, lo que intenta salvar entregándose con todas sus consecuencias.
Cuando leo Los hemisferios, no dejo de pensar en Arrebato, de Iván Zulueta. En ambas el tiempo permanece paralizado de tal forma que los muertos (las personas, los recuerdos y sus impresiones) parecen vivos y los vivos, muertos. Como en una moviola que ha congelado el movimiento de un plano justo en el preciso momento en el que asoma el siguiente. Por eso, en la novela de Mario Cuenca Sandoval hay espacio para el sueño y la pesadilla, para dejarnos poseer por la alucinación y perseguir el pasado que dejamos atrás o para acomodarnos en el confort de un presente anémico, para fantasear el delirio de una droga que es a nuestra imaginación lo que la sangre a los vampiros o para abominar de la carencia de estímulos que gobiernan nuestra madurez. En fin, para narrar lo que nunca hemos sido y lo que odiamos ser, la revolución abortada y la farsa del éxito. Una novela donde los vivos parecen muertos y estos últimos anhelan que el tiempo no les robe ese preciso segundo antes del big bang. Ese momento, tan bello y tan efímero, al que su autor se entrega en este hermoso libro en cuerpo y alma. El primero, tal vez el último, donde todo sigue siendo posible.


