Escribir, de Marguerite Duras (Tusquets) Traducción de Ana María Moix | por Juan Jiménez García
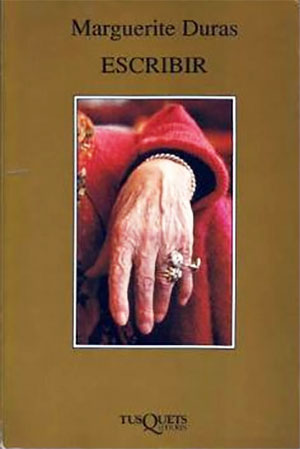
Marguerite Duras desde la oralidad. Contar. Es interesante pensar que un texto, un libro que se llama Escribir, en realidad sea la transcripción de una conversación con Benoît Jacquot sobre la escritura. Es interesante pero no es sorprendente para aquellos que amamos, incluso por encima de la escritora, a la conversadora. Y eso, que podría parecer asombroso, no lo es tal para alguien que ha vivido obsesionado (y ese es el término exacto) por las palabras de Tadeusz Kantor o Francis Bacon. Artistas que supieron no solo crear una obra sino contarse, algo en extremo difícil, desde una fascinación por las palabras. En el caso de Marguerite Duras podríamos decir que esto sería más evidente, pero no lo es. Voy a expresar un temor, algo que me vino así, como una impresión, cuando releía este libro. Cierta parte de su escritura ha envejecido mal. E igual ni tan siquiera es por ella misma, sino porque sus imitadores, o porque en ella parece encontrarse una fórmula, una manera de hacer. Esas frases cortas. Esa sublimación del gesto. Sus novelas, como El amante (o El amante de la China del Norte), Un dique contra el Pacífico, El marinero de Gibraltar, aquellas obras de narradora en las que su escritura se alarga, se mantienen, mientras aquellas que compartían un espacio común con su cine, con su teatro, sufren ese paso del tiempo, ancladas en una época. Y sin embargo, son estas las más cercanas, paradójicamente a esa oralidad, a ella.
Escucharla en Escribir, escucharla en La muerte del joven aviador inglés, oír su voz en Roma, es una experiencia que trasciende las palabras de estos textos. Esas palabras adquieren una corporeidad, una materialidad, una frágil materialidad, a través de la voz de Marguerite Duras. No solo son una voz, una voz quebrada, tan material como inmaterial, sino que adquieren algo que sus textos requieren pero que no siempre somos capaces de darles: tempo, cadencia. Tiempo. Ni tan siquiera cuando es interpretada en teatro, llegamos hasta ahí. Ni aún cuando ella misma dirigía sus obras y trabajaba con actrices de una altura inalcanzable, como Madeleine Renaud o Bulle Ogier. La mejor actriz de su propia obra, su propia obra, sin más, fue Marguerite Duras. Una obra que le llevó años completar. E igual que Orson Welles necesitó toda su vida para poder ser ese Falstaff de Campanadas a medianoche, la escritora necesitó toda la suya para poder diluirse en ella, poder alcanzar una devastación que la acercaba más y más a la fragilidad de todo aquello que había escrito en tantos libros. Todas las palabras estaban en esas pocas que era capaz de pronunciar, todas las dudas de sus libros en sus silencios, todos los personajes eran uno solo: ella. Todo lo que había surgido de su interior volvía a su interior para ser repensado y devuelto en un doloroso proceso de destilación. Así eran sus conversaciones.
Escribir reúne algunas de esas conversaciones. Nació no como un libro sino como documentales o películas, y, sin embargo, o precisamente por eso, conservan a esa Marguerite Duras precisa, la escritora de aquellos años, las imágenes, los personajes que daban vuelta en su cabeza desde hacía tanto tiempo, como ese joven aviador inglés. Entre todo, la transcripción que da nombre al libro es aquella que más nos atrapa, porque habla de aquello que le es más propio, más íntimo: su escritura. Pero su escritura se confunde con la casa, con el lugar que habita y nos remite a Los espacios de Marguerite Duras, que también fue documental y es libro. Su relación con su casa de Neauphle-le-château, donde pasó buena parte de su vida y de donde partió buena parte de esa escritura. Nos permite entender hasta qué punto ella era una sola cosa. Cuerpo, voz, palabra.



