Dios no quiere a los niños, de Laura Pariani (Pre-Textos) Traducción de Patricia Orts García | por Juan Jiménez García
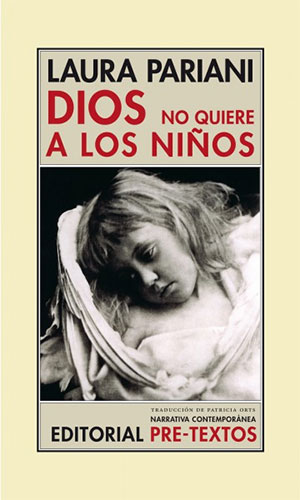
Cuánta oscuridad… Cuánta oscuridad en los días, esos días que se suceden uno tras otro, apretados, densos, como un bosque que no deja pasar la luz, lleno de caminos sombríos, de hojas caídas, de promesas de peligros. Bosques de días, bosques, en los que nada bueno espera a los niños. La pérdida, la muerte. Se atraviesan porque no queda otra solución, porque los días, como los caminos, llevan de un lugar a otro, aún en su inmovilidad de siglos. Se vive porque hay que vivir, y eso es también algo que viene de siglos. En Dios no quiere a los niños, nada se desmorona porque nada ha logrado levantarse del suelo. Nada cae porque nada ha sido levantado. Es un mundo en ruinas, porque quien nunca se ha sentido protegido nada echa de menos. Y eso interesa a los explotadores, que son pocos pero muchos, a diferencia de los explotados, que son muchos pero ninguno, nadie. La novela empieza en las tinieblas y esas tinieblas no son algo pasajero, sino el escenario argentino en el que se desarrolla no la tragedia, sino el día a día. Porque en el libro, estar vivo o estar muerto es una cuestión de suerte, de casualidad. Y no es que Dios no quiera a los niños, es que nadie les quiere, seres invisibles que aparecen, están y se desvanecen. La crueldad de su muerte no es más que un eco de la crueldad de sus existencias. Y esa muerte interesa tanto como sus vidas: nada.
En Dios no quiere a los niños (no desvelo nada), un niño asesina a otros niños. Es tan evidente la culpabilidad de Ognissanti que su persistencia en el crimen, su impunidad, no es más que la certeza de que esas muertes importan poco a nada a la policía, pero también poco o nada a la sociedad. En aquellos terrenos baldíos, en aquellos conventillos, ratoneras de pobres, de más que pobres, cualquier cosa que suceda no representa nada. Es ese bosque cerrado que nunca atravesará la luz, esas ruinas en las que nada puede levantarse. Por tanto, algo olvidable. Nada que ocurra allí será lo suficientemente terrible para romper esa continuidad de violencias, de ceros a la izquierda. Que Ognissanti Goletti, un niño atrasado, deforme, devorado por los demás y por él mismo, alimentado y alimentando una crueldad infinita, una rabia sin medida, mate a uno, tres, diez, cien niños, de las maneras más horribles, es simplemente un ejercicio de estilo en un rincón del mundo (como representación de este) en el que mueren tantos por tantas otras razones. Si la vida de un adulto vale lo que es capaz de producir, la de un niño no vale absolutamente nada. No es ni la promesa de un futuro, tan costoso de alcanzar.
Para poder contarnos esta historia, Laura Pariani hace un ejercicio inverso. De ese conjunto indistinguible de personas y cosas, de esa masa informe que solo es percibida como una patulea, extrae individuos, personas, adultos y niños, uno a uno, y les da una voz, algo que contar. Uno tras otro, van escribiendo la historia, su pequeña historia, aportando algo de luz en las tinieblas, y el testimonio de que en esa nada algo palpita. Esa narración conjunta, en la que las voces no se repiten salvo (apenas) la de Ognissanti, que tiene una de niño y una de menos niño, va dibujándose el terror y la constancia de no importar. Desfilan críos, traperos, linyeras, albañiles, porteras, lavanderas, párrocos, floristas, organilleros e incluso, como muestra de indiferencia, el comisario de policía. Desfilan decenas de personas, escriben las páginas, dictan el curso de los hechos, levantan acta de su insignificancia, y nos ponen ante ese niño asesino y cruel con el que difícilmente se puede empatizar o construir la más mínima defensa, pero que no deja de ser otro niño asesinado pero vivo, sometido a las mismas crueldades que él práctica, pero vivo, odiado como él odia, pero vivo. Por qué no nos sorprende que la novela esté basada libremente en hechos reales, que sea, como escribe su autora, esencialmente verdadera… Por qué.



