La paz de los vencidos, de Jorge Eduardo Benavides (Nocturna) | por Óscar Brox
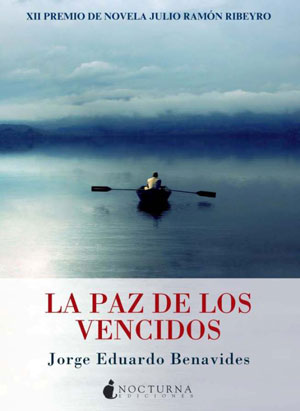
Soledad, exilio e intimidad. Hay un punto en la vida en el que esas tres palabras se confunden. Cuando más nos pesa responder a una pregunta sencilla, levantar la voz por encima de un balbuceo entre dientes o escribir unas pocas palabras para dar cuenta de la actividad diaria. Ese momento de duda, de vacilación, de miradas perdidas y labios que se mueven (o que se muerden) sin articular sonido alguno. Instante de pausa, de miedo e inseguridad; cerradura en la que no encaja ninguna llave. Quizá porque siempre se tiene cierto recelo a abrir o dejar abrir esa vida interior. Jorge Eduardo Benavides abandonó Perú para instalarse en Canarias, en busca de otra vida o, simplemente, de otro lugar. La paz de los vencidos arranca como el diario que uno escribe cuando no está en casa, en esa precisa coyuntura en la que hasta el detalle más nimio resulta importante. Porque es una de esas pocas veces en las que se escribe con la certeza de que alguien lo leerá, le leerá, reconstruirá pacientemente ese hogar encontrado entre La laguna y Tenerife; cada rostro, cada voz, cada espacio, a los que la escritura aporta el volumen de la memoria, la impresión de los días pasados.
Benavides describe la rutina de su protagonista: su trabajo en una salón de máquinas recreativas, los encuentros con sus amistades, los bares que frecuenta, el vecindario, el amor frustrado y la ansiedad que recorre esos años de madurez en los que el tiempo apremia para decidir hacia dónde debe torcer la vida. Cada día es una entrada del diario, una postal sin destinatario en la que la escritura apretada de su autor copa todo el espacio disponible. Para que nunca falte un detalle, para que podamos transportarnos a esos días entre los que se escurre la vida. Sin embargo, lo que define a La paz de los vencidos es la importancia que concede su autor a todo aquello que rodea al protagonista: vecinos, amigos, amores y lugares. Como si cada uno de esos elementos fuese un pequeño recorte de su vida; pedacitos que, una vez ensamblados, muestran su retrato al lector. Hablemos de ellos, de lo que sienten, dejad que oculte mis pensamientos en este diario.
Por las páginas de la novela desfilan un escritor sin obra que anhela el momento de publicar su primer libro, un músico de jazz emigrado que todavía no ha aprendido a conocer lo bueno de la vida, un profesor retirado que apura los últimos sorbos de vejez antes de morir o un amigo que marchó a Inglaterra para olvidar Perú. Benavides se detiene en cada uno de ellos, les interroga, observa, acecha, culpa o perdona; anota sus flaquezas y su humanidad, el cariño que siente por ellos y también el desdén. A veces desearía estrujarles el cuello, zarandearles para que reaccionasen, pero casi siempre se limita a poner el oído y escuchar sus historias mínimas. Tal vez porque también son las suyas, porque la vida de aquellos es el reflejo de su propia vida. De sus anhelos y de sus desilusiones, de su frustración y de esa pizca de felicidad que se resiste a dejar que se desvanezca con el tiempo. Personajes heridos, dañados, cuya creatividad no les garantiza un lugar en el mundo. Solo un hueco, minúsculo, que es más bien una coraza o un parapeto para protegerse. Una actitud a la defensiva, como quien prefiere cualquier cosa antes que resignarse a ser infeliz. A probar la amargura de esos momentos en los que las cosas no salen bien. A notar esa soledad del exilio (casi interior), esa intimidad que abre un agujero en el estómago, esa mirada compasiva que dibujan los ojos.
A lo largo de la novela, Benavides evita hablar de su pasado como quien aprende a no frecuentar una zona determinada para no encontrarse con las personas que intenta olvidar. Y no es tanto un gesto cobarde como la sensación de que todavía no ha hallado las palabras justas para expresar esa sensación de vacío, esa rabia silenciosa que tantas veces ha soñado con vencer. A menudo se siente atormentado por el recuerdo de Carolina, de su relación interrumpida y de los motivos que le llevaron a romperla. Ahora vive algo parecido con la difícil situación que pasa el uruguayo con Elena, con esa felicidad sin felicidad que todavía no sabe distinguir entre el amor y el miedo a la soledad, entre estar con alguien y compartir la vida con ese alguien. Por eso, La paz de los vencidos tiene ese tono melancólico con el que, inevitablemente, escrutamos el pasado. Sin decidirnos a desnudar las parcelas más íntimas, dejando que poco a poco, día a día, sean las palabras las que improvisen un pasillo hacia lo más profundo de nosotros mismos. Hacia el dolor, la tristeza, la pequeña felicidad y la soledad. Hacia aquello que no cambia, que permanece, que notamos en el gesto más irrelevante como si se tratase de la huella de una enfermedad invisible. De un daño sobre el que las palabras efectúan una serie de rodeos, quizá porque no pueden penetrar completamente en él.
La paz de los vencidos son los fragmentos de las vidas de los otros, que Benavides anota pacientemente en su diario. Las conversaciones, los gestos, el tacto, los olores, las emociones o las debilidades. La composición de un paisaje que, después de tantos años, todavía sigue siendo extraño. Extranjero. En el que su autor no acaba de sentirse cómodo, como quien persigue una vida que, una y otra vez, se le escapa cuando está a punto de agarrarla. Y hay algo conmovedor en ese esfuerzo, en esas vidas anónimas que encapsula en cada entrada de su diario, preservadas ante la posibilidad del olvido; en esos personajes tontos, derrotados o impetuosos. En ese uruguayo que no sabe cómo querer y en esa Elena que sabe querer demasiado; en ese escritor al que siempre se encuentra en alguna parte, ilusionado de que, ahora sí, le vayan a publicar su libro; en ese amigo de juventud al que ya no reconoce; en esa juventud que ha dejado marchar. Momentos que Benavides fija a la página como la carne al hueso, que retratan unos años de exilio antes de encontrar el camino para volver a casa. Antes, en fin, de aprender aquellas palabras secretas, aquel léxico familiar, para hablar de la soledad.


