Caballos salvajes, de Jordi Cussà (Sajalín) | por Óscar Brox
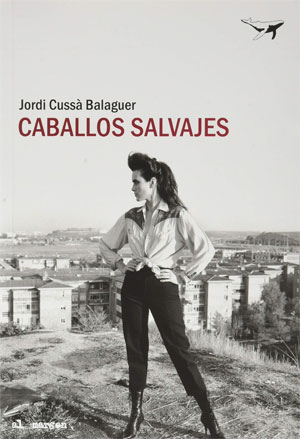
A fuerza de leer literatura negra, uno llega a la conclusión de que todas estas historias de crimen y castigo no son sino la búsqueda de una redención siempre postergada (y esto no recuerdo si lo decía George Pelecanos, por cierto). Puede que lo de Jordi Cussà no sea un noir al uso, por mucho que haya algún crimen y la presencia de un castigo, o de un dolor moral, que se erige tan pronto comienza el relato de un tiempo. De unas vidas. De una generación. De unos lugares, esparcidos por la geografía catalana, que sirven de cobijo para sus protagonistas. Y si lo es, entonces pertenecería a la estirpe de autores como Don Carpenter, con esa obsesión por atrapar en una página, en un párrafo o en una línea lo irrepetible de unas vidas condenadas a la fugacidad. Marcadas por el caballo en la misma medida que por el ansia de exprimir hasta el último átomo de sus cuerpos. El noir como ejercicio de memoria, como éxtasis y purgación vital, como brindis para los que no están y testamento (por si acaso) para los que dejarán de estarlo. Pero, también, como la evidencia de un final. De una juventud. De una vida atravesada por la adicción que se consume entre el frenesí y la frustración porque, en verdad, no existe otra cosa. Otra alternativa. Si acaso, la que permite un libro, un texto, unas palabras precipitadas sobre la página, aplastadas entre recuerdos y el chisporroteo de la memoria, que se abalanzan sobre el lector con la misma clase de ímpetu con la que sus personajes las dijeron.
Caballos salvajes comienza con un funeral y termina como un testamento. Entre medias quedan las esquirlas de una generación que empieza a frecuentar las drogas, que se convierten en proscritos en un momento en el que se reclama la libertad individual. Una generación que reconquista la psicodelia y le da otro aire. Una necesidad, casi una obligación, de vivir hasta el extremo. Cada vez que Cussà habla de Alexandre, Fermí o Lluïsa, de ese continuo ir y venir en el que se convierten sus días, uno tiene la sensación de que se han pasado la vida, quemando etapas a tanta velocidad que solo la heroína puede salvarles del horror vacui. Dar un poco de sentido, un poco de razón, a una eterna huida hacia delante. Por mucho que en algún momento del relato aparezca la tentación de rehabilitarse, de mezclar whisky o cocaína en grandes proporciones para combatir el hambre que viene del mono. Y quizá porque Cussà es protagonista, escritor o superviviente, uno se acerca a sus personajes sin el molesto acento moral que nos han inculcado; acompañándoles en su intimidad o en sus rutinas de yonquis, en cada viaje, cada desierto y cada intento por construir una vida que nunca puede ser lo que cualquier entiende por convencional. Que, en definitiva, está hecha de otra pasta.
Para Cussà aquel fue un tiempo caníbal, que devoraba a todos sus protagonistas de una manera u otra: está la cárcel (para Fabià) y la muerte (la de Llisa o la de Àlex), pero también el destierro (esos últimos momentos de Mín en Nápoles) o la posibilidad de otro lugar (la redención que Alexandre no podrá mantener con Micaela). Y está, también, esa mezcla de rabia y miel, de dolor y ternura, que impregna cada página y cada palabra, ya sean las anécdotas aceleradas de los dos amigos como dealers o esos poemas de Llisa que surcan de parte a parte la novela. Que nos hablan de un temperamento, de una sensibilidad o de una voluntad de vivir, que al final son los tres ejes sobre los que pivota la obra de Cussà. Lo que queda tras el esqueleto y el argumento, los diálogos y la velocidad de los recuerdos. La sensación de que todas esas memorias, inevitablemente, se nos escurren de entre los dedos a medida que los personajes van desapareciendo. Pero, cómo decirlo, hay tanta verdad en su forma de aparecer en las páginas que de alguna manera se quedan ahí, con nosotros, presentes en cada historia y en cada salto temporal que lleva a cabo su autor.
Lo devastador de una novela como Caballos salvajes es que habla de unas vidas que terminaron naufragando, quemadas por el ansia de alcanzar un límite. De desentrañar en qué consiste vivir. O vivir a tope. Amar, o amar a tope. Reconstruir todo aquello tan básico en un tiempo que empezaba a descubrir las cosas. Mientras Alexandre derrama cada recuerdo entre páginas, fichas y promesas de una gran novela, Mín camina perdido por la baja Italia, entre traficantes y camorristas, en busca de una muerte que pueda dar sentido a una vida que se ha alargado demasiado. Fabià escribe desde la cárcel sobre ese día en el que recuperará la libertad y, extrañamente, acabamos pensando que de eso trata la novela. Que eso es lo que significa escribir para Jordi Cussà: recuperar la libertad. O ese complicado camino que lleva de una interpretación de la libertad (la heroína como instrumento de apertura a otro mundo) a otra. De la juventud y sus espamos de inocencia a la madurez. De vivir a poder contarlo. De ser a ser náufragos de la aguja. Y frente a esa búsqueda de redención siempre postergada, la evidencia de unos caballos salvajes que página a página no dejan de anhelar la vida, sea como sea.



