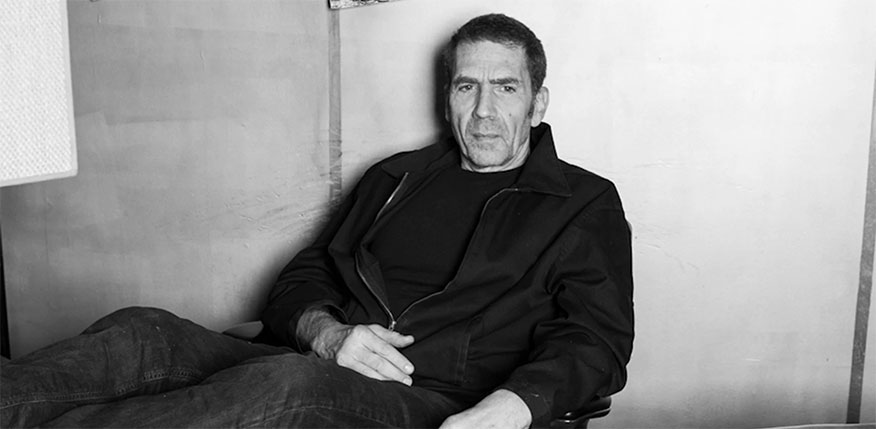Siempre medianoche, de Jerry Stahl (Malas Tierras) Traducción de Ce Santiago | por Óscar Brox

Hay un punto en el que las memorias de Jerry Stahl las podría haber escrito William T. Vollmann. Un punto de no retorno, en el que se hace añicos la esperanza de que toda buena biografía de yonqui cumpla con el arco dramático ascenso-caída-redención. O, simplemente, un punto en el que el libro deja de ser un ejercicio de memoria para convertirse en algo más introspectivo. En la exploración de un alma que se cae a pedazos, perdida entre el bombardeo continuo de opiáceos y esa sensación permanente de estar naufragando en la nada. Stahl lo expresa perfectamente en ese fragmento ambientado en el Tenderloin de San Francisco, cuando se mezcla con lo más jodido de la naturaleza humana. En una habitación destartalada, junto al jazzista Tommy Johnson, solo encuentra espacio para un bucle infinito de drogas. Y, sin embargo, en cuanto echa un vistazo al lugar, a los recortes pegados en las paredes, percibe esa nada, esa insignificancia, el otro efecto que provocan tantos años de adicción, que ya no se puede leer en la cara de Johnson. Algo demasiado humano, que va más allá de la frustración, que apunta hacia un vacío y la permanente necesidad de llenarlo de cualquier manera. Y que provoca una acumulación de palabras, de descripciones e impresiones, en las que apenas es posible hallar algo a lo que agarrarse. Una salvación. Una salida de emergencia.
Siempre medianoche es un libro difícil. Sus imágenes no apelan a un shock estético, pese a la tendencia de Stahl a enseñar el codo sanguinolento por debajo de la camisa o los efectos de pincharte en la vena lo que queda de un algodón empapado. Su escritura parece un monólogo desquiciado repleto de retruécanos y descripciones de alguien que vive aislado, encerrado, en esa jaula de oro que es Hollywood. Hay un poco de conmiseración, otro tanto de culpa moral y el abundante sarcasmo que, a ratos, resulta más balsámico que la propia droga inyectada. Digamos que Stahl escribe, casi, como habla, por lo que construye su novela, sus memorias, como si las dictase en un magnetófono; con la impresión de que va y viene, se apalanca sobre un episodio, subraya un momento y pasa de puntillas por el otro. Con la obligación, para el lector, de detenerse sobre lo escabroso, como quien contempla un accidente a cámara lenta, mientras escucha la misma justificación desde una multitud de ángulos diferentes. Y eso no tiene nada de malo, al contrario; lo suyo es reconocerle a Stahl el esfuerzo por huir de la necesidad de escribir sus memorias. Reconocer, también, lo sórdido y la bajeza con la que las contamina, rellenándolas con momentos locos (ese instante de euforia rectal en uno de sus encuentros sexuales con Dagmar) y de desesperación. En cierto modo, su libro trata de eso: de la desesperación por contar su vida. Entre el vacío y la nada.
Para un guionista habituado a escribir basura, que no escatima en comentarios despreciables a propósito de ALF, el mundo del porno escrito, Playboy, El café de las pesadillas o las producciones con sello Stephen J. Cannell, este ejercicio de memoria personal es como meter el brazo en una fosa séptica; si apuramos un poco, como revolver en la fosa buscando algo de valor. Una lección, un lugar, unas personas. Pero lo cierto es que la familia de Stahl es uno de los motivos para su desgracia -con ese padre que decide quitarse la vida-, su mujer es otro recuerdo que se difumina a medida que su adicción se vuelve implacable con cualquier otra cosa, y de Kitty sabemos que el sexo en cantidades industriales que se proporcionan mutuamente sirve como momentánea barrera contra la heroína. Sin embargo, Stahl es alguien que a cada paso hace crac. Que tiene un hábito, un personaje y una inclinación sin freno. Que es un profesional respetado, que escribe para la televisión (hasta alcanzar el momento de gloria con Luz de luna), pero que en verdad no sabe qué demonios está haciendo. Y Siempre medianoche caracolea continuamente sobre todo ello. Cuesta explicarlo: por mucho que su autor aporta una estructura, un orden, detalles biográficos, caras y lugares, hay un punto en lo que explica que nos devuelve una y otra vez al pico, la raya (pocas) y la decadencia del consumo. Es como si ni siquiera su propia escritura pudiese desengancharse de la adicción por la droga. Como si el prometido exorcismo que toda buena memoria yonqui lleva a cabo no pudiese cumplirse del todo. Demasiadas veces, la nada. El borde del abismo. La socarronería con la que Stahl describe esto y aquello, sus percances en la cresta de la ola (francamente divertido su momento Twin Peaks) y el apocalipsis de su vida familiar.
Pocas veces un título ha sido más justo para explicar el efecto cuando alcanzamos la última página del libro: siempre medianoche. Esa constante desazón que lo empaña todo, que niega o rechaza la redención, que vive con euforia la posibilidad de volver a reengancharse a la heroína, a freír el cerebro con una calada de crack o un remake de ALF. La de Stahl es una biografía de la nada, de una vida rota, puro naufragio, que trata de agarrarse a cualquier cosa, a cualquier lugar, mientras sus palabras serpentean el exceso y la desesperación de quien podría haber sido un personaje en una novela de Hubert Selby, Jr. Una vida difícil, un libro también difícil. Unas memorias hechas añicos de alguien demasiado abrumado por las circunstancias de su vida (lo dijo, por cierto, Selby, Jr.).