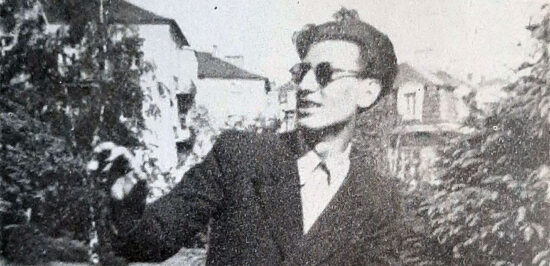El oro de Cajamarca, de Jakob Wassermann (Navona) Traducción de Miriam Dauster | por Óscar Brox
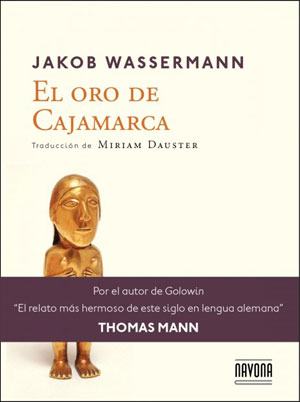
Tras una campaña en Panamá, Francisco Pizarro partió con sus hombres en dirección a Perú. Los sucesivos movimientos políticos y territoriales le habían otorgado poder sobre la zona que se extendía desde Cuzco hasta Colombia. El Dios blanco sometía con su lengua y con su espada al pueblo indígena, imaginamos el desembarco en Tumbes con la misma sensibilidad estética que dibuja el preludio del Oro del Rin de Wagner; con el ímpetu conquistador que concedía fuerza al viejo mundo sobre el nuevo; con la mirada sorprendida de una civilización condenada a vivir su crepúsculo. Jakob Wassermann encontró en el asesinato del Inca Atahualpa una pieza para describir ese momento en el que la condición humana renuncia a cualquier clase de progreso moral para hundirse en sus sombras; el reverso tenebroso de las reflexiones de Francisco de Vitoria sobre los derechos de los indios. El oro de Cajamarca es, pues, la biografía de ese instante, de la mirada podrida de los conquistadores y la aflicción que llevaría a Domingo de Soria, en las puertas de la vejez, a relatar aquella campaña en Perú en la que la ambición dejó herida de muerte a la piedad humana.
La historia de Pizarro y Atahualpa fue bastante más compleja, pues en su relación intervino la lucha intestina por el gobierno que este último se disputaba con su hermano. Para Wassermann, sin embargo, lo que prima es el enfrentamiento entre una forma de vida que canibaliza, corrompe e invade a otra más débil. De ahí que el peso del relato caiga sobre las espaldas de Domingo de Soria, personaje secundario dentro del retrato histórico, pues son sus palabras el mejor reflejo de esa coerción colectiva que nubló el juicio de los conquistadores al descubrir aquel paraíso fabricado con oro. El terror que se infligió colectivamente y esa especie de dolor de alma que atenaza individualmente a Soria cada vez que recupera las escenas de la invasión y se reconoce entre el grupo de depredadores que actuaron movidos por el afán de usurpación. Que no solo saquearon, sino que también sometieron a una civilización abierta, que juzgaba sin maldad la llegada del hombre blanco y no encontraba reparos para dejar de lado su inocencia.
El oro de Cajamarca narra la caída de Atahualpa, que se gesta de una escena a otra a medida que la corrupción moral de los hombres de Pizarro obtiene el poder suficiente para someter a los indígenas. Sin embargo, Wassermann retrata de forma delicada ese proceso, mental, histórico, humano y también jurídico, mediante el cual el tiempo de los conquistadores desposee a los reyes de sus elementos propios. Es aquí la arrogancia de Atahualpa la que sufre el golpe, la que se ve obligada a rogar, incluso a llorar, por su vida, por la clemencia de los expoliadores. El autor de Golowin describe la degradación de esa humanidad y, al mismo tiempo, la sensación de que ese pobre diablo desposeído de sus pertenencias es, pese a todo, más humano que aquellos que han invadido sus dominios. Porque al menos es capaz de sentir vergüenza, de comprender su humillación, de implorar un perdón que no estaba escrito en la lengua de la conquista territorial. Y Wassermann apunta ese último acto de humanidad en la angustiosa mirada sobre los acontecimientos de Domingo de Soria, cuando percibe la maldad que rezumaban sus cristianos actos y la incapacidad de pasar página sobre ese capítulo de la expansión española.
Con escritura sencilla e imágenes hermosas, Jakob Wassermann nos sumerge en la época del saqueo, la fiebre del oro cuya desmedida ambición lo convertía en un metal vulgar frente a las vidas que arrebataba para conseguirlo. En esa terrible paradoja que nos enseña cómo la aventura del progreso se enmarcó en una espiral de violencia que devolvió al hombre a su estadio más primitivo, más desesperado y hostil. Un paralelismo, este último, que presagiaba en el futuro inminente de Alemania y en el destino de su autor como judío, la reflexión más siniestra. De ahí que la fuerza de El oro de Cajamarca emane de la insoportable culpa moral que acosa a su protagonista, tras la muerte de Pizarro y de tantos otros que enloquecieron en busca del paraíso. Una culpa moral que Wassermann utiliza como bella coda para el relato, pues se encarga de apuntar que también aquella otra civilización que partió del viejo mundo vivió su crepúsculo al desembarcar en el nuevo. El temblor, el temor, la humanidad que moriría ante la crueldad de sus actos.