Los bárbaros, de Jacques Abeille (Sexto piso) Traducción de Lluís Maria Todó | por Almudena Muñoz
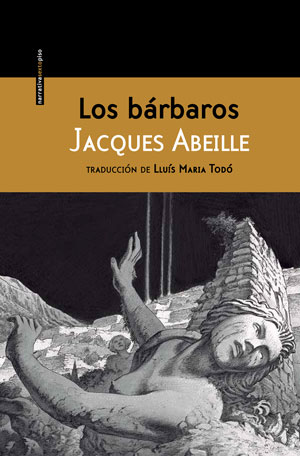
Ante el acto de petrificación, la vida se revuelve. Bien porque el concepto elocuente plasmado en la estatua o la talla no debería estar allí, en un claustro perpetuo; bien porque los sentidos humanos carecen la mayor parte del tiempo de la agudeza necesaria para sobreponerse a sí mismos y envolver con imaginación lo que siempre ha estado muerto y parece tan tierno. No es inusual que, ante ese momento de arrebato frente a la piedra increíblemente orgánica, se escape la mano. Justo es desdeñar y denunciar a la manaza, la que se apoya para la fotografía en las salas asirias del Museo Británico. Esa mano se acompaña de una curiosidad que comparte más genética con el básico dictado de nuestro cerebro primate, incapaz de discernir si algo es real o imaginario. La mano hechizada nunca emprende su camino. El observador, en cambio, suspira por la pasión del escultor que no pudo resistirse bajo el sol atronador de alguna cantera toscana, se acercó a abrazar y auscultar el bloque, vio moverse dentro de ella la vida como hecha de sombras y rayos, y la palpó hasta dejarla pulida y suave. Nunca se llegará a conocer una estatua si no es a través del tacto, hecho justamente prohibido en los museos. Por ese imposible, los enamorados del misterio continúan peregrinando a las galerías, las ruinas acordonadas, los palacios sumergidos de Alejandría. El tacto calma el conocimiento; observar, ese sentido solitario y limitado, hace que el hombre se sienta de piedra y que la vida se rebele.
Cuando a Jacques Abeille se le ocurrió una distopía plantada con semillas de granito, su afán se puso en un taburete de trabajo opuesto al del escultor clásico. De donde el antiguo genio extraía una vida aprisionada, liberando anatomías increíbles y miradas sabias de un rumor que nadie más oía, Abeille cincela para revelar más mortandad, grisura y desolación. Sus golpes, calculados y furiosos, se parecen más a la técnica que introduce varillas en el mármol para obtener la figura soñada, en lugar de dejar que la figura posea libremente la fantasía del artista. El autor prefiere moldear ideas abstractas, su largo compendio de reflexiones filosóficas, en contraposición a la vastedad de la narración, que siempre requiere una pizca de técnica. Por ello, su saga de esta tierra poblada por jardineros que cultivan estatuas, o Ciclo de los países, se asemeja a las odiseas de un prolífico escritor de ciencia ficción reescritas por un pensador dieciochesco, harto de John Bunyan y que empieza a anticipar a Nietzsche.
El universo ya estaba definido, para quien hubiese leído Los jardines estatuarios (Sexto Piso; 2014), pero hay que empezar de nuevo —esta es en realidad la quinta entrega del ciclo y en nuestro país no se han editado los tres títulos intermedios. Los sucesos llegan como esos bárbaros del título, como las hordas de cualquier naturaleza, arrasando sin dar permiso al prólogo, una humareda distante. Abeille se impacienta por hacer cabalgar a los nuevos héroes que se le han ocurrido, por reinterpretar la historia del primer tomo y que lo metalinguístico parezca menos grave si es el relato el que habla de sí mismo. Pero, ¿qué es lo importante en esas circunstancias, la estatua o quien esculpe? El mundo literario de Abeille no es la talla de Drowne, la Venus de Ille o la invernal Hermione; su vocación ni siquiera es la de Pigmalión y Hefesto. No escribe por traer a la vida, sino por sentirse él mismo vivo en un panorama que considera yermo —Abeille ha llegado a declarar en alguna ocasión que su cultura, la francesa, tiene unos ideales opuestos a los principios fantasiosos que él intenta cultivar en sus novelas. De tal forma que este imaginario petrificado por el que pasean humanos sedientos es contradictorio y pesimista, y busca acomodo en un paladeo también desengañado sobre el mundo.
Al igual que en la primera entrega del ciclo, Los bárbaros es vasta como las mangas de las que caen adjetivaciones como doblones de oro, rica en los mitemas que Abeille ha inventado para sí mismo: los descansos eróticos, los largos diálogos reflexivos mientras se atraviesa un paisaje seco que se pretende alucinante, la imperiosidad de los lazos familiares, la ternura que pronto da paso a la total indiferencia, las circunvalaciones gramaticales dentro de sus frases. En esta ocasión, pareciera haber aprendido algo de un viaje tan largo y Abeille desliza más humor y estructura de aventuras. Pero el autor no puede evitar ser uno de los que gustan de caminar por sus círculos internos, por lo que su poesía rueda entre las muelas como un guijarro y su creación es la estatua situada de espaldas, muy lejos del lector, quien no puede acceder a ella y a lo sumo podrá tocar, reflejada en sí mismo, su luz o su sombra.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


