Lluvia de junio, de Jabbour Douaihy (Turner) Traducción de Jaume Ferrer | por Óscar Brox
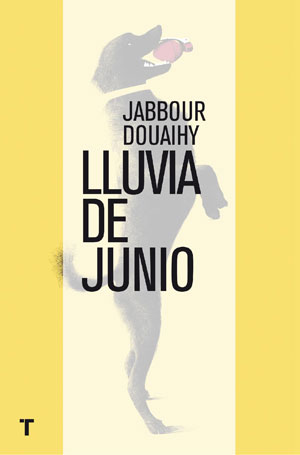
Regresar al pasado, seguir las huellas del tiempo, recoger las voces de otras vidas. El trabajo de la memoria tiene algo de frustrante, de puzzle cuyas piezas se niegan a encajar. Por muchos documentos que recabemos, por muchos testimonios y detalles que aporten sus necesarios matices, lo vivido nunca retorna con la misma intensidad; prefiere comportarse con un fantasma huidizo que se niega a dejarnos revivir ese preciso instante. Ese momento, íntimo y familiar, que ha permanecido aislado durante años. Como una lágrima que no se decide a resbalar por la mejilla o esa palabra que tenemos en la punta de lengua pero que, con todo, no acaba de salir. Algo la reprime. Tal vez el pudor o la vergüenza, las heridas silenciosas que traen a la mente el recuerdo de un tiempo convulso. Tiempo de guerra y violencia, de hermanos enfrentados con hermanos. Tiempo desconocido para una generación nacida cuando todavía no se habían secado las manchas de sangre del suelo. Que no podía entender, que no sabía cómo entender, para la que la compleja situación geopolítica era como un rompecabezas en el que la pieza que faltaba correspondía a la memoria familiar. A los recuerdos más cercanos. Al padre perdido, a la madre ultrajada. Al hijo abandonado.
Lluvia de junio evoca los acontecimientos sucedidos en Líbano en 1958, cuando la guerra civil destruyó el precario equilibrio entre poblaciones y religiones. Sangre, fuego y exilio. Elía, su protagonista, es un libanés emigrado a Estados Unidos. Lejos de buscar el sueño americano, la marcha del hogar materno la ha precipitado el dolor por la afrenta sufrida. El asesinato del padre, Yusuf; el duelo de la madre, Kamle; y la incertidumbre de un hijo, Elía, que no puede vengar esa muerte porque todos se han confabulado para protegerle con la neblina del olvido de aquellos años de violencia. Con el exilio y los oropeles de la cultura occidental, de la educación universitaria y del aprendizaje sentimental. Sin embargo, Elía nota en sus entrañas esa herida que nunca ha cicatrizado, que le empuja a regresar al Líbano para conocer los detalles de la muerte de su padre. Para encontrarle sentido a ese dolor que la vida le ha impuesto. Para ese silencio que envuelve al incidente en la Torre del Aire.
Para Jabbour Douaihy, el trabajo de la memoria nunca parece encontrar un final. El miedo y la vergüenza vencen a la precisión del recuerdo. Cunden las lagunas, los vacíos, las declaraciones que se contradicen y las pistas que conducen a un callejón sin salida. Elía vuelve al Líbano en busca de aquel padre al que nunca conoció, de quien tal vez ni siquiera es hijo, consciente de que lo poco que les une son los recuerdos que unos y otros pueden compartir con él. El léxico familiar, las costumbres y las rutinas que la violencia segó de golpe. Aquello que Kamle guarda con celo, como si fuera esposa antes que madre. La mujer que revuelve los cajones del armario para encontrar un par de calcetines color marino porque lo único que ha podido ver del cadáver de Yusuf son sus pies. La mujer que grita, que se abandona a la pena, al silencio y al olvido. A las canciones de juventud y a la vista que muestra el patio de la casa familiar cuando todo está en calma. A la vejez y la ceguera, que no son más que huellas de la vergüenza que decidió callar.
Douaihy refleja el viaje de Elía como un cuaderno de notas que mezcla las fichas policiales con los cuentos tradicionales, los pensamientos íntimos con los testimonios recabadas entre el vecindario, la lección de Historia con las enseñanzas morales. Se sabe cómo murió Yusuf, cuántos impactos de bala recibió y cuáles eran sus calibres. Y, sin embargo, no se conoce el motivo. El germen y el porqué. La venganza, el rencor, la idiocia o las bajas pasiones. En Lluvia de junio los documentos nunca hablan de lo que nos interesa, no son capaces de alcanzar el meollo de la cuestión. Nos muestran la vida de algunos mártires, el olor de las ciruelas y el calor de la tahona donde se horneaba el pan, el sabor del queso de cabra y el capricho de comer unos dátiles frescos fuera de temporada. Parece que entre ese Líbano embriagador, casi orientalista, y el país descosido por la violencia civil no existe un término medio. Como si a sus protagonistas les quemase la lengua, les pudiese la tristeza y la aflicción por un tiempo que no supieron detener. En el que se atravesaba la calle con la pistola amartillada y se exhibía con orgullo de clan el apellido familiar. Años de arena y plomo, hablados en siriaco, francés y armenio. Años para dejar que naciese el amor en mitad del odio, el perdón en mitad del rencor. Años que no se pudieron (que no permitieron) vivir, en los que el protagonista de la novela comprueba, con resignación, hasta qué punto todo ha sido borrado. Aniquilado.
Frente a la literatura surgida en pleno conflicto, que apelaba a una escritura precipitada como el perfecto testigo de la carnicería de la guerra y el exilio, Douaihy sorprende por su enfoque modernista. Un collage de voces, fragmentos, ficciones y testimonios que dibujan, como un paisaje narrado, la memoria de aquel Líbano convulso. El recuerdo de una madre y su hijo, el débil lazo que los une cuando todo está perdido. El difícil lastre que les impide seguir con sus vidas. Que les devuelve una y otra vez a ese incidente que han escondido en lo más profundo de su interior. Para el que no existe lo verdadero o lo falso, porque han transcurrido demasiados años y unos y otros se han acostumbrado a creer en cualquier cosa si con eso pueden apaciguar su conciencia. Porque Lluvia de junio trata sobre ese gran vacío que impide hallar la paz, que pone en tela de juicio nuestra manera de recordar y de aceptar el pasado. Esa decepción, esa melancolía. Ese sentimiento de que el fuego no se ha extinguido. Cuando volver a casa significa remontarse hasta el origen, hasta ese 1958 en el que terminó todo. Cuando Elía y Kamle, sus protagonistas, se dan cuenta de que no se puede regresar a casa. Ni siquiera escribir sobre ello; intentar vencer esa herida que les carcome por dentro. Porque ya no existe ese lugar y la memoria no es más que un simulacro para aceptar aquello que murió una tarde verano. Una familia. Un futuro. Un drama. El gran vacío.


