El río sin descanso, de Gabrielle Roy (Hoja de lata) Traducción de Luisa Lucuix | por Óscar Brox
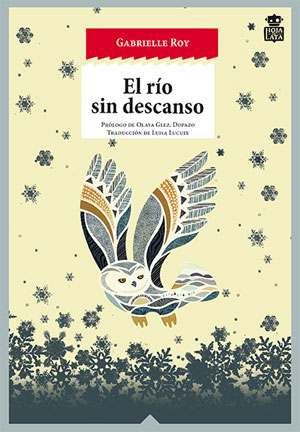
Nacida en el seno de una pequeña comunidad francófona de Manitoba, de mayoría anglófona, Gabrielle Roy vivió la experiencia de sentirse extraña entre los suyos durante buena parte de su vida. Extranjera. Dividida entre la lengua materna y el idioma oficial. Esa sensación, tan afín a los excesos civilizatorios que las grandes potencias han impuesto sobre las pequeñas culturas, se deja sentir en la colección de relatos que componen El río sin descanso. Historias protagonizadas por esquimales, de ascendencia inuit, que tratan de bregar con los efectos del progreso mientras intentan que la vida no pase por encima de ellos. Según explica Olaya González Dopazo en el prólogo, Roy pasó una semana documentando la realidad del antiguo Fort Chimo, recabando detalles y dejándose llevar por las historias de sus habitantes, antes de poner en forma el relato que narra en El río sin descanso. Y lo cierto es que aquella primera impresión, la de un orden vital felizmente desacostumbrado a los rigores de la vida urbana, se filtra en la manera de escribir de Roy; en la calidez con la que refleja, puro canto al hábitat natural, un espacio gobernado por el curso tranquilo del río Koksoak. En el que, por mucho que las cosas cambien, la belleza de sus aguas siempre proporciona un lugar en el que liberar los pensamientos, encontrar el aliento perdido o el abrazo maternal de una cultura en peligro de desaparición.
El peso del tiempo, no tanto su paso, ejerce un influjo determinante a la hora de retratar a los protagonistas de esta colección de relatos. Atados a una conciencia alejada de los modernismos civilizatorios de las grandes potencias, cada uno interpreta los frutos de la vida, la preparación para la muerte, desde unas coordenadas diferentes. Pacientemente, sin ese halo de resignación fatal con el que nos dejamos llevar ante la perspectiva de desaparecer. Quizá porque, como subraya la propia autora, hay en la cultura esquimal un desdén especial por el papel del tiempo como organizador de la vida. Como motor para un sufrimiento que, quizá, se agrava ante el declive de nuestros últimos años. Y, sin embargo, tal y como manifiestan Los satélites o La silla de ruedas, el contacto con ese otro mundo asentado sobre la tierra ancestral produce una suerte de contagio en los personajes, en virtud del cual entran en contacto con el miedo. Con esas emociones morales importadas por el hombre blanco que ponen en entredicho el carácter espartano de los inuit. Que arrojan otra clase de luz sobre sus vidas, otro tipo de vértigo, cuando la parálisis obliga a utilizar una silla para poder valerse, que proyecta como ningún otro motivo los límites de nuestra humanidad. La finitud, el sentimiento de final.
Roy aprovecha El río sin descanso para trazar, a través de la vida de su protagonista, Elsa, y del hijo fruto de un encuentro pasajero con un recluta de paso por la zona, una bella parábola sobre los cambios que progresivamente moldearon el Norte esquimal durante la segunda mitad del pasado siglo. Y lo hace estableciendo una encarnizada pugna entre la tradición y la absorción cultural, la identidad y la diferencia. Con una protagonista y su hijo blanco, separados, casi desconocidos, para un pueblo que se deja llevar, en un eterno vaivén, por esa poderosa civilización que ha sustituido el iglú o el chamizo por una casa con electricidad y la escolarización obligada. Que renuncia a la carne de foca, a la caza salvaje y a la vida reglada por los mapas estelares, a la poética del permafrost y a la piel quemada por el frío despiadado. Para la cual Elsa es una bellísima anomalía, así como su hijo Jimmy, a la que hay que reconducir con los cantos de sirena de la modernización. De ahí, pues, que Roy dibuje en los avatares de madre e hijo una sincera carta sobre la identidad, la emancipación (femenina) y el vínculo con la tierra propia que, frente a los excesos civilizatorios, contrastan los pasajes ambientados en plena naturaleza. Entre animales, el sonido del viento y la ribera del río. En los lugares vivos que no atenazan la existencia de sus protagonistas, sino que les permiten ser ellos mismos, hallar esas raíces propias desde las cuales hacer brotar un suelo común.
Como le sucedía a Michel Onfray en Estética del Polo Norte, en El río sin descanso se detalla la llegada de las construcciones de madera, del gas y las canalizaciones, de la educación, la cultura popular o las comunicaciones digitales. En suma, del sedentarismo que ha colocado el bozal y ha mostrado el vicio a una comunidad acostumbrada a otro tiempo. Ni mejor ni peor, simplemente el suyo. Y es ese proceso de absorción el que refleja el ocaso esquimal. La diferencia, en este caso, es que Roy recoge todo ese conflicto generacional a través de la tensión que supone para su protagonista ver crecer al hijo inesperado. Observar cómo la savia nueva se aclimata a un panorama en perpetuo cambio, en el cual, quizá, el amor es el único paisaje inmutable de los primeros años de la vida. Y ese sentimiento, trufado de las pequeñas emociones que su autora deja caer en cada uno de los párrafos, es el que capitaliza la narración de la vida de Elsa y Jimmy. La desaparición del antiguo Fort Chimo y el ocaso inuit en el mapa de un mundo en el que la Guerra de Corea dejaba paso a la de Vietnam, en el que se vivía y se moría, pero siempre, a cada nueva experiencia, se transformaba cada palmo de la realidad. A excepción del Koksoak, cuyas aguas maternales, cuna de tantos relatos y anécdotas, ejemplifican en la prosa de Roy ni más ni menos que el río de la vida. El origen, puede que también el destino, del mundo más bello. Ese que todos nosotros cultivamos a través de los vínculos con nuestra intimidad.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



