No queda nadie, de Brais Lamela (Cuatro lunas) | por Gema Monlleó
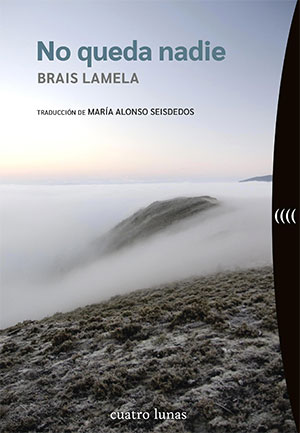
“Allí creció la hierba”
Anna Ajmátova
De todas las maneras posibles que conozco de llegar a un libro la que más me gusta es la intuición. Cuando no conozco al autor, apenas sé nada de la historia, pero algún input mínimo me hace mirar hacia él. Eso es lo que me ha sucedido con No queda nadie, la primera novela del gallego Brais Lamela (Vilalba, 1994), una historia íntima sobre las migraciones, una historia que va de lo personal a lo universal porque todos los desplazamientos son uno más uno más uno más uno… hasta llegar a una cifra grupal si la hay.
¿Qué hay tras la decisión de marchar del lugar de origen a otro lugar? ¿Es siempre una decisión voluntaria? ¿Cuántas de las migraciones que conocemos se nos explican bajo el argumento de la mejora de las condiciones de vida mientras nos arrebatan la intrahistoria de tantas otras posibilidades? Arraigo y desarraigo, vínculo con la tierra y desposesión, diáspora, invisibilidad, exilio.
“este podría haber sido nuestro paraíso. Exótico
refugio dentro de un mundo agotado”
John Ashberry
A Terra Chá es una comarca gallega situada entre Lugo y A Mariña. Allí fue donde el Instituto Nacional de Colonización “reunificó” a los habitantes de los pueblos anegados o incomunicados por la construcción del embalse de Grandas de Salime en los años 60 durante la dictadura franquista. Para ellos se construyó un poblado artificial (“las casas blancas de los colonos de A Terra Chá, todas idénticas, más extrañas en medio de su comarca que un ovni que hubiera venido desde el planeta Marte”) con la promesa de una nueva vida a la que muchos no se acostumbraron (“pese a vivir en casas con luz eléctrica, el paraje agreste les imponía respeto. La naturaleza de los alrededores les recordaba que ese era un lugar indómito, que no estaba pensado para los seres humanos”). La intención de la ingeniería franquista era “la creación” un nuevo modelo de campesino en el campo gallego (“rehacer el mundo, parir un pueblo”), subyugado inicialmente por un “periodo de prueba” de cinco años durante el que se debía obedecer y dar cuentas al mayoral (el funcionario-capataz que registraba los hechos –“todo acto de fundación es un acto de la fundación del castigo”-) además de producir obligatoriamente una cantidad de leche estipulada (“vivían gobernados por el terror que siente quien sabe que sus derechos son, en realidad, concesiones”). La propiedad anterior, la que los agricultores ahora ganaderos tenían en Ernes, Negreira de Muñiz, Foxo…., no era la de la parcela o la casa, era la del mundo propio (la habitación propia no es exclusiva para los creadores), la de los “derechos compartidos sobre las tierras y los postigos siempre abiertos”. La propiedad actual, la de los panfletos que indicaban “Conviértase en Don Propietario”, era el vínculo por treinta años con una deuda que sólo se vería satisfecha con una superproducción láctea que requería inversiones cada vez más altas en los modos de explotación (de la producción de subsistencia a la producción para el mercado). “La posesión se convierte, en realidad, en el gran instrumento de desposesión”: el laboratorio de colonización de las tierras rurales bajo la dictadura no se aleja mucho de las prácticas de las mafias actuales para cruzar el Mediterráneo y alcanzar la tierra prometida europea mediante un pago inagotable.
“de mejillas hundidas como si bebiera el viento
y fuera su comida un plato de sombras”
William Butler Yeats
La narración de esta diáspora nos llega a través de un estudiante gallego tentado por un cierto nihilismo (“uno nunca se habitúa por completo a nada: ni a los lugares que elegimos ni a los lugares de los que nos vamos ni a nosotros mismos”) y que cursa su doctorado sobre la arquitectura de los pueblos de colonización del franquismo en Nueva York. Él, trasunto de Lamela, narra su propia experiencia migratoria, las dificultades de vivir sin cimientos (profesionales, económicos) y cómo el cúmulo de incertezas dificulta la creación de vínculos estables de amistad y pareja (“la imposibilidad de hacer pie en ninguna parte“). Su día a día, las incomodidades de su apartamento, las soluciones para la “pobreza” académica (asistir a conferencias en las que se puede comer gratis –“voy acumulando saberes inútiles”-), las triquiñuelas para conseguir acceso a los archivos privados (“coreografía de los emigrantes: en cierto modo, es como si compartiéramos cada uno su media vida para conseguir entre todos lo más parecido a una vida completa”), conforman un juego de espejos con las dificultades de aquellos colonos desplazados a la fuerza durante la dictadura. “Tengo la impresión de que vivir aquí es como hacer equilibrios a lomos de una bestia. Es difícil sentir arraigo”, afirma Lamela en un pasaje de la novela, y yo pienso en la otra Bestia, el Tren de la muerte al que suben, con gran riesgo para sus vidas, tantos emigrantes mexicanos que quieren cruzar a Estados Unidos, y que tan bien retrató Valeria Luiselli en Desierto sonoro (Sexto Piso, 2019).
“hicieron un desierto y lo llamaron paz”
Tácito
Durante su investigación el trasunto de Lamela topa con la historia entrecortada de Lelita, una mujer que desapareció del poblado tras la muerte de su marido y de un enfrentamiento con los capataces. Esta historia individual silenciada obsesiona al estudiante y deviene una subtrama que pone de manifiesto también la profunda herida causada por el patriarcado (“la ideología de la colonización franquista es una ideología de género estructurada en torno a la unidad básica de reproducción social: el matrimonio”) y que permitirá al autor (y no escribo más por no hacer espóiler) una reivindicación de los objetos, los restos, las ruinas, como morfología y sintaxis para la exhumación de la vida de los otros.
Entre el ensayo y la novela, entre la autoficción y el casi-thriller, en una realidad que parece distópica pero que en la prosa de Lamela no está exenta de poesía, No queda nadie ofrece una doble visión del desarraigo: el impuesto por la expulsión dictatorial (que no bíblica) a los campesinos gallegos (extensible a las más de 50.000 personas desplazadas forzosamente por la construcción de embalses durante el franquismo) lanzados a un territorio hostil y vacío de recuerdos (“ausencia de referencias, de códigos íntimos, de aromas familiares”) y el impuesto por la precariedad contemporánea a tantos jóvenes abocándolos a una errancia inacabable por distintos países del mundo. “El trauma del destierro no es el olvido, sino la memoria” y No queda nadie es un compromiso literario con el recuerdo individual y el colectivo.



