El diablo en el cuerpo, de Raymond Radiguet (Pre-Textos) Traducción de Ariel Dilon y Patricia Minarrieta | por Juan Jiménez García
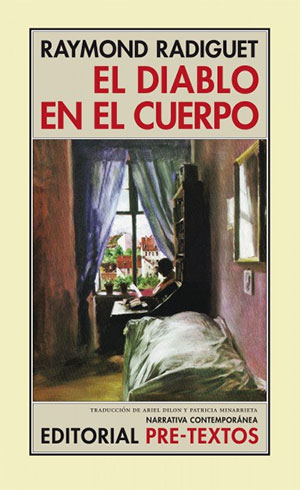
Leía Literaturas europeas de vanguardia, de Guillermo de Torre, y ahí estaba Raymond Radiguet, como una promesa del movimiento cubista (en su lado literario). Era 1920 y poco se podía imaginar que la vida y obra del escritor francés serían de una extraordinaria brevedad. Una extraordinaria brevedad involuntaria, vivida bajo el signo de Arthur Rimbaud y la alargada sombra de Jean Cocteau. Jean Cocteau, que, por entonces, estaba en todos lados y en todas las maneras, y que fue su amante y mentor, sin el cual, tal vez no se pueda entender a Radiguet. Escribió solo dos obras y una fue póstuma, El baile del Conde de Orgaz, aparecida un años después de su muerte. Con todo, aquella que le dio la fama y la condición de escritor, fue El diablo en el cuerpo. Tenía entonces dieciocho años y trataba sobre un muchacho de quince, que mantenía una relación con Marthe, algo mayor que él, dos años, casada con un soldado francés en el frente. La obra estaba destinada al escándalo. Francia buscaba héroes, necesitaba héroes, tras los desastres de la guerra, y lo que le proponía era un soldado engañado, engañado además por un adolescente, poco más que un niño, en tránsito desde su infancia.
La historia es esa. un narrador sin nombre, hijo de familia acomodada, sale de sus primeros años pensando en los siguientes, en un futuro que se le presenta incierto, pero que cree encontrar en la pintura. Lo cierto, es que, más allá de la lectura, y de un cierto estado de ánimo, nada le atrae, más que el descubrimiento de sí mismo. Los cambios que acontecen dentro de él, sus dudas, sus anhelos, ocupan sus días, bajo la permisibilidad de un padre que le permite ser lo que quiere ser. Pero cuando esto último no se sabe muy bien, solo queda moverse entre la aridez de las dunas, siempre cambiantes. Conoce a Marthe y enseguida se establece una relación de afecto, de atracción, entre ambos. Ella es mayor que él, pero no deja de ser una adolescente, igualmente de familia acomodada, que pasa sus días esperando una próxima boda con Jacques, su prometido, que es llamado a filas y que se convertirá en esa presencia invisible, pero cierta, y si bien no determinante, sí que perturbadora de sus relaciones. Radiguet negaba cualquier relación autobiográfica, pero compartía juventud y una experiencia similar e incluso una geografía. Por otro lado, como escapar a uno mismo desde esa precocidad de escritor. Lo que empieza siendo un juego (propio de esos primeros años, con todo por descubrir) acaba convirtiéndose en el descubrimiento de algo que aún no sabe llamar amor, de la pasión y de la confusión. Porque en el devenir, no pocas veces incomprensible hasta para él, del joven, el enfrentamiento no deja de ser el de sí mismo contra sí mismo, en una búsqueda permanente del sentido en todo lo que le ocurre y en lo que su instinto le dicta. Demasiado temprano para ponerse ni tan siquiera al amparo de la razón, la suya es una zozobra intelectual, que ni tan siquiera prueba de aferrarse a lo cierto (Marthe). Una relación adulta atravesada por esa infancia aún presente.
Todo en ellos va demasiado deprisa, pero demasiado despacio para sus voluntades. Disfrutan de libertades y las aprovechan, pero no dejan de estar atrapados por ese matrimonio que existe, por ese soldado que, ausente, no deja de estar con ellos. En las rigideces sociales (capaces de mirar hacia otro lado, pero no de alterar aquello existente), solo la muerte puede romper ataduras. Una vida de aventuras es inconcebible para el protagonista, incapaz de renunciar a una sola de sus comodidades, y ese frágil equilibrio entre una existencia cómoda al abrigo de los padres (todavía posible e incluso deseable por todos) se confronta a esa vida apasionada y apasionante, con una mujer sometida a sus voluntades de crío en una edad difícil, a sus veleidades de veleta afectada por todos los vientos. Raymond Radiguet no perdona a su personaje, sino que lo deja ahí, a su propia intemperie. ¿Tendríamos que perdonarle sus juegos en virtud de las carencias de una apenas conquistada juventud? Tal vez, ser indulgentes. Tal vez.



