Clases de baile para adultos, de Bohumil Hrabal (Nórdica) Traducción de Jitka Mlejnková y Alberto Ortiz | por Almudena Muñoz
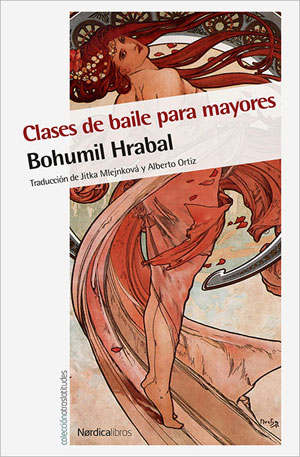
Así comentaban unos personajes de André Aciman que se acomete la zarabanda, en estrecho símil con el desequilibrio vital: un par de avances por cada tres errores; o un trío nostálgico por cada dos promesas. Parece inevitable superponer a este ritmo la imagen de una pareja marchita y bergmaniana; y, sin embargo, nada más lejos de la intención inicial y final de este pícaro escritor checo, del círculo de otoño infinito como lo dibujara Mucha, en este pequeño libro que demanda un trueque según la agilidad del lector danzarín. ¿Cuánto tiempo necesita para leer cien páginas sin detenerse? ¿Diez páginas hacia delante y un cuarto de hora menos, medio siglo hacia atrás?
Si le parece bien, entonces, los detalles materiales serán discutidos en un aparte. Porque nadie con un mínimo de alma, incluso aunque esa estrecha franja interior se esté mofando y desmoronando del ridículo y la risa, sería capaz de interrumpir a un anciano que hilvana los tejidos sueltos de su vida, ni aunque sea uno tan calavera como este, como el tío Pepin. La pieza, contemplada al principio (uno que no existe; siempre comenzamos a hablar en minúsculas, retomando un suceso previo) es igual de desastrosa que al final. Como las chaquetas de lana gorda, cientos de colores y pompones, con que te obsequia una bisabuela; o esas galerías acristaladas de academia de salsa que un paseante observa en ángulo contrapicado, desde la acera. Pero esa mirada corresponde a las jóvenes bellas, al futuro que nunca habla, que raras veces comienza a actuar en el momento justo y de forma benévola. Recuérdese que esta es una clase de baile para mayores, no solo de cuerpo sino sobre todo de espíritu, el que corcovea bermellón alrededor de las ninfas art nouveau, que fueron al desastre de los imperios europeos lo que el bucolismo a la decadencia de los griegos.
Cuando Patrizia Runfola recorría una Praga como de cuento detonado por una sobrecarga de pólvora, se aguardaba que su voz melancólica diese paso al discurso del propio Alphonse Mucha, cosa que rara vez sucedía. Y ese territorio, ese tiempo perdido y ese estado de ánimo corresponden a sus excelsos representantes, no al turista. Runfola no debió haber leído mucho a Hrabal, quien posee el don de desvanecerse emborrachándose a sí mismo o embriagando a su arrugada criatura, y asume a la carrera, del tirón, como una médium poseída, la perorata de un viejo chocho que respira a través de las comas, que sólo suspira al ceder el diálogo a otros. Empieza, aunque sospechamos que se acercó hasta aquí a pasos cortos de fox-trot, un giro constante e incandescente, un vals que rememora a Maruja en Una soledad demasiado ruidosa (1977), dando vueltas y vueltas y vueltas en medio de la plaza del pueblo, con el vestido, las trenzas y la vergüenza al viento.
La joven, nosotros, gorjea de simpatía y apuro al escuchar todo esto y verse arrastrada a esa hojarasca de anécdotas. La poesía y el chiste de los rotos, de quienes recuerdan su vida como fue, un mosaico desordenado; versos sueltos durante la descripción de unos zapatos de mujer, con sus tacones delicados; la elaboración de la cerveza, el aprendizaje sexual sobre una mesa de billar, la revista a un ridículo pelotón, orgulloso de la estética de su uniforme, un colchón de muelles asesino. Un mundo ganadero, clasista, avaro, misógino y machista, que el tío Pepin interpreta con El libro de los sueños de Anna Nováková entre las manos, como todo participante ingenuo de un despropósito descomunal, en el que él sólo se inmiscuyó buscando belleza, rascando los buenos augurios de los signos de mal agüero. Lo noble únicamente puede revelar su ridículo, o es que lo ridículo siempre recupera gracias a Hrabal un poco de nobleza: ahí tiene el salón de baile, copado por húsares y damas gruesas, molineros y dragones, prostitutas y ancianas devotas. Se escuchan canciones populares, y cada uno danza como cree que se debía danzar en el pasado, en su época, en la casa de cada cual, que es su mente y su terca costumbre, y allí no hay clases que puedan recibirse, sino esperar a que el futuro se desnude y el jolgorio se disipe. No habrá aprendido muchos pasos nuevos, y se habrá caído hacia atrás a costa de alguna carcajada, pero así es como se aprende a bailar. Es decir, a sortear el olvido y la indiferencia de los bellos.


