El ruido de una época, de Ariana Harwicz (Gatopardo) | por Gema Monlleó
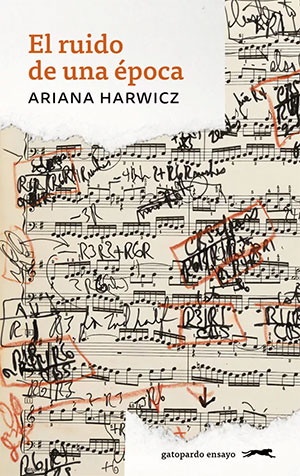
“El arte es la pérdida de la moralidad, la literatura no tiene que tener la finalidad de hacernos mejores personas”
Arthur Rimbaud
Pocos son los libros que cuestionan el statu quo literario (entendiéndose, en este caso, por literario tanto lo que está dentro de los libros como lo que está a su alrededor). En El ruido de una época Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977), en una suerte de diario no datado, reflexiona sobre la posición que debe tener el escritor hoy en/frente a el mundo: “Escribir sin ofender a nadie es un oxímoron. Escribir es una controversia subterránea”. En plena ola de una corrección política en la que si no están cómodos lo parecen autores, editores y lectores, Harwicz agita el avispero y expone el peligro de esta comodidad: “Lo políticamente correcto es la gangrena del arte en este siglo”. Partiendo de la premisa que “pensar es poner en tensión dos cosas opuestas” y de (la que debiera ser) la resistencia del artista a “pensar de una sola manera”, la autora se (des)acomoda en la escritura re-dotándola de la que siempre fue su naturaleza y que en estos tiempos parece haberse extinguido: la paradoja, la contradicción, “la única salvación posible”.
Confesiones fragmentarias que oscilan entre un cierto nihilismo y la defensa de una ética que aboga por el disenso y los duelos literarios. Harwicz, por contraposición al que para otros es el confort de la no-polémica o el temor a la expulsión del mercado literario (mercado es la palabra clave en este caso), escribe a contracorriente (“para pertenecer a su época, una novela tiene, sobre todo, que no ser de su época”) y se niega a someterse sumisa a la negación que, desde la política, subvierte el arte (“el mandato es crear obras en las que estén cancelados el odio, la discriminación y la ofensa”), a aplicar los límites civiles a la ficción. La contraposición con artistas del siglo XX (escritores pero no solo, también compositores o pintores) es sonrojante, mientras allí y entonces (bajo el fascismo, durante y entre las guerras, en la pobreza o no) la bandera era la libertad creativa, en el siglo XXI la corrección (el sometimiento que me atrevería a calificar para algunos de festivo) es la meta (el yugo), y Harwicz advierte: “cancelar obras con el pretexto de que son homofóbicas o por apropiación cultural, es un viaje de ida. Después los canceladores son a su vez cancelados, y todo vuelve a empezar”. Este círculo vici(ado/oso) es visto desde (de nuevo) el mercado (“el mercado literario hoy es la hipérbole de la doble moral”) como un círculo virtuoso (sic) desde el que afianzar una posición: la identitaria (los ejemplos de las escritoras-mujeres-latinoamericanas-nacidas-en-el-año-x, de los escritores latinoamericanos vs europeos -con los topicazos de dictaduras o violencias a cuestas-, de la escritura femenina y con carácter…, son tan obvios como ofensivos en su simplismo), la del buenismo ideológico (nunca un bautismo de síndrome fue tan acertado como lo que la autora denomina “el síndrome Sally Rooney”), la de las concesiones a la simplicidad para “atontamiento” de los lectores. Y ahí Harwicz establece la frontera entre el escritor y el escribidor (“hay gente que cree que escribe y hay gente que escribe”, dijo Marguerite Duras), y avisa al primero del peligro de la profesionalización y la impostura como caminos de sentido único hacia esa segunda categoría. ¿Dónde queda la “empresa de demolición” de uno mismo que escribía Ibsen para un escribidor? ¿Qué hacer con ese “volver a la superficie con los ojos ensangrentados” de Melville para el lector de la “confortabilidad”? Y a todo ello sumémosle la presión por el posicionamiento en cuanta causa esté en primer plano informativo, algo sobre lo que Nanni Moretti ironiza también (y tan bien) en su última película El sol del futuro (aquí la causa que debía despertar la conciencia de la izquierda ideológica -sic- era animalista); parece que el anexionamiento a una causa mutante (la de cada cinco días o cada cinco minutos) es suficiente para olvidar que el combate artístico ú(lt/n)i(m/c)o es, como afirmaban Picasso o Malraux “contra la muerte”, o como sostenía Marguerite Duras “vivir con la muerte a mano”.
No hay duda que Harwicz aboga por la transgresión (“la misión de la literatura no es separar al verdugo de su víctima o juzgar quién debe ser condenado a muerte, sino transgredir”), la incomodidad (y necesidad) de la no-escritura como párrafo primero de la escritura posterior (“para escribir hay que dejar un espacio en blanco”, “el no escribir pertenece a la literatura, es parte de su gestación”, le escribe Adan Kovacsics en una carta) y la soledad creativa, la no-contaminación del alrededor (“Solo un hombre frente al piano. Grigori Sokolov. Ni siquiera miró al público. La obra sola. Una novela debería sonar así”). Porque en este El ruido de una época la disección analítica no es sólo sobre los escritores, también lo es sobre la escritura especialmente en las cartas que Harwicz intercambia con Kovacsics y que nos permite, en un ejercicio de voyeurismo literario que yo aplaudo y agradezco, atender al proceso creativo, a las dudas sobre/durante el mismo, a sus razones intrínsecas porque cuando se es escritor vida y literatura están mezcladas y no tiene sentido querer parcelar(se).
En esta época que “lee mal” debemos (lectores incluidos, aunque Harwicz no lo explicite) exigirle al arte que mantenga su forma intrínseca, la del símbolo, y huya de la literalidad (que desemboca en despropósitos como los sensitive readers o en la búsqueda clonada de, por ejemplo, traductor para autor) y que regrese a la “perturbadora” sorpresa de la moral de un texto en el momento de su lectura y no por los innecesarios apriorismos del quién es el autor (“el Céline nazi y el Kertész deportado a Auschwitz y Buchenwald tenían la misma ética al escribir: no ceder ante las palabras de la cultura de masas”). “No hay sociedad sin tirano. El tema es detectar hacia donde va el cortejo fúnebre y dónde está la multitud que palmotea al reemplazante”, tras este alea jacta est yo pondría a Harwicz a dialogar con la Clara Montsalvatges de La cancelación y sus enemigos (Gonzalo Torné, Anagrama, 2022) para seguir definiendo este ruido de esta época (“el relato que que hacen los vivos a los muertos y los muertos a los muertos, de tumba a tumba, de libro a libro”) en el que el ataque lúcido a la contemporaneidad incluye (o no evita) la automasacre (sic) del creador.
Si ama aquel que se atreve, la escritura (o el hecho artístico) es (debe ser) también atrevimiento, negación de límites, capacidad para ausentarse del momento cronológico y sus constreñimientos. Texto político, casus belli literario, con trazos de utopía romántica y voluntad de agitación, El ruido de una época es un espejo en mil pedazos que clarifica las diferencias entre recomponer(lo) o volver (desde una nueva conciencia artística) a construir(lo).



