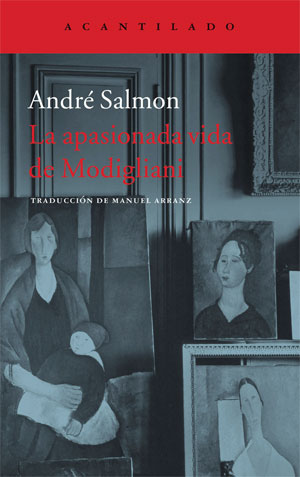
La primera vez que oí el nombre de André Salmon fue en la radio. Hablaban de la muerte de Guillaume Apollinaire y él había estado allí, con su amigo André Billy. Era el día del entierro del poeta francés y también el día del final de aquella primera guerra mundial. La gente gritaba feliz contra Guillaume, aquel otro Guillermo, káiser alemán. Hay algo en esta anécdota que me lleva hasta La apasionada vida de Modigliani. Tal vez es el tiempo, su tiempo. Tal vez ese contar la importante a través de lo accesorio. Lo grande a través de lo pequeño. Porque Salmon no escribió una biografía sobre el pintor italiano. O no solo. Escribió un libro sobre una época, una época que le atravesó, que pasó través de él, nunca alrededor. Y la época lo era todo. Eran los años de Montmartre y, más tarde, de Montparnasse. Años para los pintores y los poetas. Para Apollinaire, muerto demasiado joven, y para Picasso, convertido en ese lugar inevitable por el que nadie podía dejar de pasar. Hasta allá llegó Modigliani. Un Modigliani atormentado por la búsqueda, que había dejado su Livorno natal por aquel París en ebullición. Como a tantos otros, su pintura no le permitía más que malvivir o ni eso. Pero quedaban las mujeres y los artistas.
Salmon fue amigo suyo y su libro debe ser leído como una novela, la novela de una vida (o de muchas). Un paisaje de grupo con pintor al fondo, lleno de luz y de tinieblas, de cafés y de aquellos palabristas que los ocupaban. El mundo estaba hecho de bellas palabras e imágenes. Un tiempo para los poetas. El testimonio de unos años febriles que se dirigían hacia una guerra terrible (Modigliani llegó a Paris en 1906) y la liberación que le sucedió (también del espíritu, palabra tan francesa). El pintor murió poco después, en 1920, sin haber participado, pese a intentarlo, en aquella carnicería. Su apasionada vida fue la búsqueda de una pintura propia, que no encontró hasta haber dado con dos mujeres singulares: Beatrice Hastings, poeta desconocida cuya mayor obra fue revelarle a Modigliani como llegar a su pintura, y Jeanne Hébuterne. La jovencísima Jeanne, que será su mujer y que le acompañará en su muerte, en un gesto trágico. Uno más.
Modigliani, lector obsesivo de Dante, habría vivido su vida atravesando infiernos. La incertidumbre, las drogas, la bebida, las mujeres. Siempre con la muerte dentro de él en forma de tuberculosis, esperando su momento. Un momento que llegó vertiginosamente, confundido con la pintura que había buscado (y finalmente encontrado) y el amor de aquella mujer (revelador de ese estilo). El arte estaba por todas partes. El arte era la vida y como esta era vivida.
No menos apasionante que todo esto es el retrato de André Salmon, la narración de una época llevada hasta el último aliento. Una evocación nada nostálgica, porque la nostalgia tiene algo de pasado y aquí está todo demasiado presente. Decía Jaroslav Seifert, en un poema terriblemente bello, que todos sus amigos estaban muertos. Cómo no sentir zozobra. Sí, todo aquello ya murió, cómo no sentir que algo, mucho, se quedó allí, enterrado con ellos. Para siempre. Irreparablemente. Y aquellos ecos nos llegan en forma de botella arrojada al mar. Como este libro. Como las cosas maravillosas.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



