Anna, de Niccolò Ammaniti (Anagrama) Traducción de Juan Manuel Salmerón | por Dara Scully
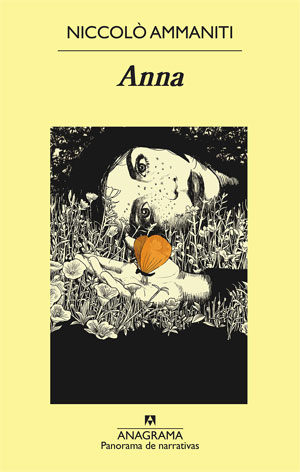
Sicilia: una vasta desolación. Un desierto herido, atravesado por los perros y la Roja. Un reflejo del mundo, del continente tras el paso de la epidemia, tras la muerte, llana y definitiva. Y sin embargo, un brote. En La Morera, en la espesura, un aullido cálido que espera. Un niño que teme traspasar el umbral de la finca, y a su lado, una muchacha. Una joven de cabello oscuro, oscilante, balanceándose en equilibrio sobre su propia infancia.
Anna tiene el cuaderno de su madre. Tiene un hermano, y por él recorre la línea brutal de la autopista, las llanuras sembradas de huesos pulidos por el tiempo. Camina con resolución. Camina y se enfrenta a la barbarie, la golpea con sus pies pequeños, se la traga con un temblor que nunca desaparece. Porque Anna posee la valentía de las criaturas jóvenes, el movimiento incesante de las criaturas jóvenes. Posee una esperanza que reluce, que le cuelga del cuello a pesar de los perros y de las ronchas rojas, a pesar del esqueleto de su madre. Y así es como mira a los ojos a Astor. El hermano, el último eslabón de la pureza. El pequeño al que debe proteger del infortunio, ella, que sólo tiene trece años y sin embargo, bordea ya el abismo con los dedos.
Habrían podido, quizás, vivir por siempre en la solidez de su bosque. Al abrigo de la madre ausente, del pequeño cuaderno que Anna esconde con celo. Habrían podido, digo, habitar al margen de la desolación hasta que la Roja atravesara el cuerpecito de Anna y, más tarde, años después, el del propio Astor, silenciando así sus ojos para siempre. Pero la bestia acecha. La bestia que es el hombre en el interior del niño, el instinto elemental, primario. No son los únicos muchachos que quedan. La Roja, clemente con los más jóvenes, les permite una existencia dolorosa, hostil, oculta. Emergen solamente para aplacar su hambre. Y así es como los niños azules quiebran la placidez de los hermanos. Como manadas de fieras, los niños construyen sobre la destrucción. Se atreven a soñar: tal vez sea posible salvarse. Y cada uno, encerrado en si mismo, temeroso de su propio deseo, se aferra a lo imposible. Las lágrimas de una mujer que sobrevivió a la Roja, unas zapatillas de deporte, el continente. La certeza de que el abismo puede sortearse.
Anna es el relato de un presente sostenido. No habrá hijos ni amor para estos jóvenes muchachos. No los habrá para Pietro, que sueña con una motocicleta, ni tampoco para Anna, con su vientre dolorido y fértil. Les queda sólo la huida, el horizonte fijo al otro lado del mar, el hambre. Madre, no supiste predecir nuestro futuro. En tu cuaderno de las cosas importantes plantaste una semilla que hoy es arena entre mis dedos. Una promesa truncada. El desierto, devorador, pulirá con precisión sus huesos. Secará los senos de las niñas, las manos largas de los muchachos que una vez soñaron con grandes juegos, con ciudades de luces incendiarias. Pero mientras, tal vez, sea posible la vida. Catorce años, lo mismo que vive un perro que se lanza al mar tras una balsa.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



