El Gran Juego. Textos y declaraciones de la revista Le Grand Jeu (1928-1932) (Pepitas de calabaza) Traducción de Julio Monteverde | por Juan Jiménez García
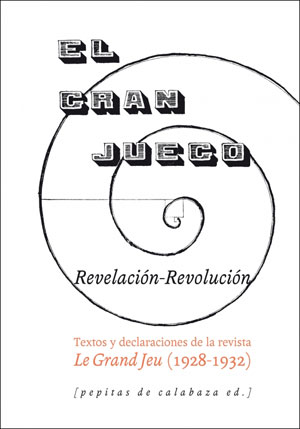
Hubo un tiempo para las revoluciones. No para lanzarse a las calles, sino para lanzarse a las ideas, para recuperar un espacio mental, encontrar un tono, un espíritu, o, simplemente, la revelación. Nada que ver con ideas religiosas ni, tampoco (en un principio), políticas. Entre una guerra y otra, los hombres pensaron. Entre baile y baile, entre el temblor de unas batallas y otras, había una necesidad de ser. Y de contar. También de reunirse, de encontrarse. Y eso podía ocurrir en Suiza, en el Cabaret Voltaire y alrededor del dadaísmo, como podía ser en el París de los surrealistas. O en Reims, una ciudad que no nos dice nada especialmente, más que la guerra pasó por allí. Como por tantos sitios. En 1922, cuatro estudiantes, Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal , Roger Vailland y Robert Meyrat forman el grupo de los simplistas. Tienen quince, dieciséis años, y eso ya da una idea de la época y de su voracidad. Eran poetas como ya no se ha vuelto a ser poetas (las revoluciones de otro tiempo las hacían los poetas), y creían en viejas cosas, como la ebriedad de las drogas o los arrebatos místicos, y en otras nuevas, como los sueños. París estaba tan lejos para ellos que ni tan siquiera sabían de la existencia del surrealismo. Lo supieron tres años después y pensaron que no estaban solos. No en todo, no siempre.
Pese a todo, no se trata de un grupo literario, sino de personas embarcadas en una misma búsqueda, hasta el punto de considerarse uno solo, lejos de las individualidades y personalismos de los otros. De ahí que escojan ese “hermandad” que precede al “simplista”. Aunque habían decidido suicidarse a los dieciocho años, nada sucede. Pasado ese momento, sus ideas de siguen desarrollando y los caminos se multiplican. Roger Gilbert-Lecomte es el más maldito de ellos, el más entregado a la autodestrucción por las drogas o el que más lejos quiere llevar esa búsqueda que solo pasa por alcanzar los extremos y los lugares donde nadie ha estado. Su texto Señor Morfeo, envenenador público, es su testimonio y testamento. Pero también es el más brillante, aquel que arrastra a los otros, y la Declaración preliminar de El Gran Juego es suya.
El Gran Juego aparece en 1928. Muchos de ellos ya han partido hacia París y allí se han encontrado con Andrè Breton y su banda, que no duda en cortejarles (y luego en recurrir a los golpes bajos). La revista reúne buena parte de las inquietudes y el pensamiento del grupo, que se ha ido construyendo en esos años, que también son los de su madurez como personas. No tardan en aparecer nombres como el de Arthur Rimbaud y tres números después todo está acabado (aunque se ha llegado a reconstruir el cuarto número, que nunca se llegó a publicar). Tan solo el título de los textos ya es capaz de dibujar el mapa de sus inquietudes: Discurso del rebelde, El poder de la renuncia, Libertad sin esperanza, La experiencia inenarrable,… Junto a Gilbert-Lecomte destaca René Daumal, como él aficionado a las experiencias más extremas. Los dos morirán a la misma edad: treinta y seis años.
Pepitas de calabaza reúne precisamente una selección de textos de los cuatro números de la revista más aquel Señor Morfeo, envenenador público, a cargo de Julio Monteverde. Y es precisamente él quién escribe uno de los momentos esenciales de esta edición: el prólogo. Rara vez encontramos un prólogo tan parte de la obra como este mismo, como si Monteverde se uniera a esa hermandad simplista para instalarse en su trayecto, en sus búsquedas, traérnoslas e iluminar cada uno de los instantes de ese trayecto, veloz y suicida, atravesado de ideas, acertadas o no, y de contradicciones, como cualquier pensamiento válido.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


