El castillo de Gripsholm, de Kurt Tucholsky (Nevsky) Traducción de Noemí Risco Mateo | por Juan Jiménez García
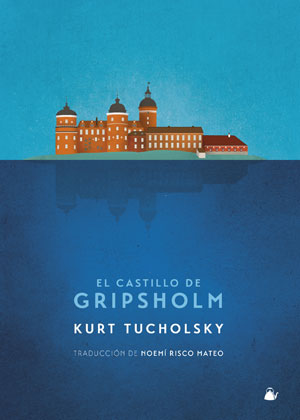
Kurt Tucholsky no llevó una vida fácil y decidió acaba con ella pronto. No fue una vida fácil porque en la Alemania de entreguerras ser de izquierdas y pacifista no era algo plácido. Si te dedicabas al periodismo, si tomabas parte en todo, si encima veías las cosas con una cierta mordacidad, solo te quedaba salir huyendo a Suecia, asqueado. Y eso hizo él, en 1930. En 1933, con la llegada de los nazis al poder, sus libros ardían, como los de un socialdemócrata más. En 1935, enfermo, olvidado (o recordado para lo peor), una sobredosis de pastillas acabó con su vida. Se perdió lo mejor. Fue enterrado junto al castillo de Gripsholm, aquel lugar al que dedicó un libro autobiográfico, aquel lugar en el que si hemos de creer lo que escribe, fue feliz y libre, dos cosas raras para la época.
Un ocho de junio el señor Ernst Rowohlt, editor, le pide al señor Kurt Tucholsky, escritor, que escriba una novelita de amor, entre tanto libro político. Tucholsky regatea un poco y estaría dispuesto, pero mejor una novelita de verano. Sí, mucho mejor. Y allá va. Tucholsky se disfraza de papi o Peter y convierte a Lisa Matthias en Lydia o princesa. Princesa es un decir, porque ella en realidad es secretaria, pero en esta novela cada cual se llama como le parece al otro, porque, como decíamos, esta es una obra sobre la libertad. Juntos se tomarán unas vacaciones suecas, allá, en el castillo de Gripsholm, en un rincón escondido de turistas y a muy buen precio.
Los días pasan plácidamente y todo está bien. Solo hay algo inquietante, ahí, entre los árboles. Un internado para niños regentado por una mujer repugnante, la señora Adriani, que ha convertido el mundo de la infancia en un campo de castigo. Pero eso no logra empañar la belleza de todo lo demás, esos días azules como la portada del libro. También recibirán la visita de un amigo de él, Karlchen, un tipo curioso que espera pasar una semana despreocupado, entre mujeres, y aprovechar la pasta de dientes de los demás. Y cuando él se marche, de una amiga de ella, Billie, una chica bronceada y alegre.
Y qué más, qué más… Nada más. Y sin embargo, ese nada más es todo. Es todo porque es complicado encontrar un libro más lleno de vida que este, más lleno de un amor contagioso por la vida, los espacios abiertos, por los cuerpos en expansión. Todo en él es una dulce ironía y el creer que las cosas pueden ser de otra manera, ni tristes ni grises. Para alguien como Tucholsky que pasó una temporada en el infierno, todo brillaba, era nuevo y desprendía ese olor a nuevo, a la vez que a un antiguo, prehistórico sentimiento de ausencia de límites. Aire, tal vez todo sea una cuestión de aire, de un viento vital que atraviesa las páginas y las mueve como mueve otras cosas. Una naturaleza en movimiento.
La relación de Kurt y Lydia podría haber sido una película de Éric Rohmer cuando hacía películas azules, o de Jacques Rivette cuando se lanzaba a las calles y París era como un bosque cualquiera, lleno de faunos y hadas y algún misterio. Podría haber sido la obra de cualquiera en cualquier tiempo que creyese, pese a lo terrible cotidiano, que hay un espacio, a orillas de un castillo o no, para la utopía. Pero no la utopía de construir nuevos mundos, grandes mundos, sino más bien una utopía que cree en las cosas pequeñas (solo en apariencia), las cosas frágiles, los instantes tan frágiles como esas cosas. Una mano que se desliza y alcanza a otra, mientras junto a nosotros está en la cama una princesa. Eso era todo.


