Pluja negra, de Flavio Soriga (Alrevès/Crims.cat) Traducción de Pau Vidal | por Óscar Brox
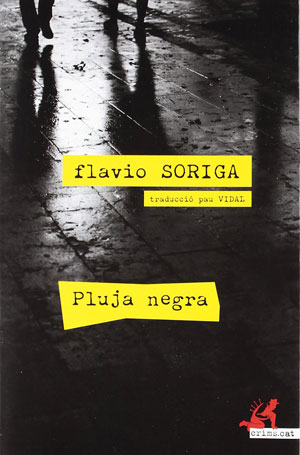
Las voces de la literatura sarda (ya sean Marcello Fois, Salvatore Niffoi o este Flavio Soriga, por citar a tres autores contemporáneos de publicación reciente) nos enseñan un lugar conquistado por sus pequeñas leyendas, hablado en dialecto y regado con el aroma del mirto. Un teatro de altas y bajas pasiones, de apelaciones al Dios que gobierna el destino de los humanos y de culpas que se entierran en la memoria pero se cargan, y se padecen, en la conciencia. Tierra de vendetta, de amargura y oprobio, en la que la vida se vive de puertas adentro. En secreto. Libre de un escrutinio público que solo existe entre murmullos y viejos rencores, en el ambiente cargado de la taberna. Vida que se goza en el cuerpo rotundo, el sexo húmedo, los abrazos compartidos y el deseo de unir trayectorias que parecen vagar, sin rumbo, por ese lugar de costumbres. De pelo crespo y entrecano, de belleza perdida cuando ni siquiera se ha atisbado lo bueno de la vida, de comidas copiosas que aligeran la sensación de extrañamiento. De no saber bien cómo explicar qué ha imantado sus vidas a esa porción de terruño, anclado en la melancolía, a orillas del mediterráneo.
Pluja negra comienza con la molesta llovizna que nunca ofrece la tregua al cielo de Cerdeña. Con el agua estancada, con los riachuelos que se forman al borde de las aceras y las lágrimas que un asesino no puede reprimir tras cometer el crimen. De hecho, la escritura de Flavio Soriga es, ella misma, un chaparrón de palabras y líneas que inunda la página como si se le saliese el corazón de la boca, a partir de una puntuación personal que elimina comas y junta palabras. De tal manera que el lector siga cada paso con la intensidad que marca la historia; con las manos ensangrentadas o con el estómago vacío, ciego de ira o de dolor. Otro más entre los vecinos de Nuraiò. El carabiniere Martino Crissanti investiga la muerte de una maestra local, hallada con la cabeza abierta en su domicilio. En un pueblo tan silencioso como ese, el asesinato es un barril de pólvora con la mecha demasiado corta; basta con seguir el reguero de habladurías para dar con los motivos y las causas, para decidir las penas y ejecutarlas. Sin embargo, Crissanti es un hombre abatido por la dimensión de una justicia en la que no cree, que le recuerda su vergonzoso pasado. La muerte del padre y la detención del tío; la huida del hogar familiar y el parapeto que encontró en las paredes del cuartel. No puede evitar sentir un poso de cinismo que, día sí y día también, le conduce a preguntarse qué le ha llevado a decantarse por esa vida.
Soriga apunta, desde una cierta madurez, ese conflicto íntimo que dibuja en sus protagonistas un sentimiento de vacío. Está Alberto, el capellán joven que solo sabe vivir entre los muslos de su antigua maestra; está Nicola, cuyas canciones marcan el ritmo de un tiempo marchito al que no puede regresar; está Salvatore el loco, el intelectual Giovanni y el tonto Efisio. Hombres marcados, exhaustos y consumidos. Obsesionados, unos pocos, con la profesora Marta. Con su olor, con su tacto, con su sexo, sus palabras y el regusto que deja en la boca. Como si cada encuentro pusiese de nuevo en marcha un reloj que lleva detenido demasiados años. Como si en ese lugar de atavismos y leyendas, yacer con aquella mujer fuese lo más sagrado. Lo más justo. Lo único vivo en mitad de un paisaje muerto. A lo que no se sabe renunciar, porque hacerlo es lo mismo que revelar esa mancha humana que nos asemeja con los demás. Con sus costumbres. Con su vejez prematura. Con esa vida que no es vida.
El carabiniere Crissanti, y por extensión el propio Soriga, parece una criatura surgida de las palabras de Leonardo Sciascia, ese escritor siciliano que planea sobre la novela. Y aunque su enfoque es más bien actual, no resulta extraña la comparación. Soriga escribe de muchas maneras; a veces es un torrente verbal que invade la página, a veces un confesor que anota pacientemente las penas de sus personajes. Se deja llevar por el ímpetu de esa felicidad escasa que se disipa en un par de párrafos, a la que sus protagonistas anhelan agarrarse. A ese pezón, a esa boca risueña, a esa compañía amada, a esa juventud que nadie se resiste a dejar marchar. En resumen, a esa vida que ruge entre la monotonía, que se aspira en un par de caladas y que calienta las entrañas mejor que cualquier destilado. La vida de Marta, de Sara, de Roberta o de cualquier otra mujer que pasa por la novela. A las que su autor concede profundidad y relieve, sentimientos y corazón. Son mujeres que sufren o que ofrecen ese empujoncito para descubrir/perseguir/atrapar los sueños propios. Mujeres que parecen inalcanzables porque nos recuerdan cuánta distancia ponemos con la realidad, cuánto miedo y cuánta vergüenza atenazan nuestro vínculo con un lugar, con un territorio. Mujeres que agotan las palabras, el río de descripciones que se entrega su autor; a las que ningún punto y aparte frena. Solo esa tristeza infinita de quienes no han logrado recomponer sus vidas rotas.
Más que una novela negra, la de Soriga es una historia de vidas negras. De cobardes y perdedores, de asesinos y redentores, cuyo único punto en común es la manera que tienen de combatir la soledad. Porque, quizá, lo que les une a todos ellos es que son criaturas de un lugar sin ley ni techo. Un pueblo silencioso, surcado por las murmuraciones y el rencor, en el que las pasiones se dirimen con las propias manos. Sin pistolas ni cuchillos. Desde la vergüenza y el fracaso, el único camino posible para buscar el perdón. El perdón que un carabiniere encuentra en los brazos de la única mujer de la que no se quiere despegar. El perdón por el que llora un joven capellán que iba para estrella del Calcio, consciente de que no volverá a sentir aquella caricia maternal que hallaba en su amante. El perdón que un asesino grita a orillas de un río, quién sabe si a la espera de que el mismo Dios le invite a morir llevado por la corriente. En Pluja negra hay muchas formas de perdón y de justicia, muchos secretos y demasiados silencios. La escritura abrupta, íntima, salvaje y feroz de Flavio Soriga los pone en escena como una llovizna intermitente que nunca remite, que nos cala hasta los huesos y nos invita a buscar un poco de calor. De conmiseración. A esa otra persona que nos recuerde dónde hemos dejado nuestra vida, porque definitivamente no somos capaces de encontrarla. Esa pizca de esperanza, ese poco de azul en un cielo perennemente nublado.


