El viaje de Shackleton, de William Grill (Impedimenta) Traducción de Pilar Adón | por Almudena Muñoz
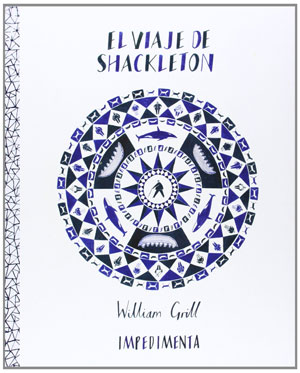
Durante unas vacaciones de verano de mi infancia, pude escoger en una tiendecita, a modo de recuerdo, un libro anillado con forma de barco crucero. Sus páginas de cartón, gruesas e inabarcables para mis manos, se superponían añadiendo y revelando los niveles de mando, supervivencia y convivencia dentro del navío, con sus diferentes modos de reacción ante los episodios salteados que revela el mar: la tarde de borrasca, la noche de cena de etiqueta, las mañanas dormitando contra el palo de las escobas que friegan la cubierta. El mosaico circular que decora el comienzo de El viaje de Shackelton reactivó ese recuerdo medio enterrado como todos los cachivaches de rueda y manilla que nos retrotraen a descubrimientos de los que nos hemos olvidado seguir aprendiendo. Esos azulones, y ese tacto agradecido del álbum bien hecho con la categoría de lo esmaltado, el papel firme y la tela, podrían decorar el suelo del mausoleo consagrado a la aventura; un señuelo sutil para este órdago caníbal de cobardes.
Años más tarde, aquel libraco que permitía la vivisección del buque panzudo y misterioso como una ballena ártica se transformó en el Belafonte de Steve Zissou. Sobre el lomo de la embarcación se había efectuado un corte limpio que, de nuevo, facilitaba la tentación de observar y evaluar, como las casas de muñecas y sus fachadas de bisagras o el tacto con que los chefs parten hojaldres alambicados para comprobar la calidad del relleno. En el gesto de adentrarse en las estrecheces de un barco conviven la mirada de Dios desde los nubarrones y la del marinero dejado en tierra y que se despide, pequeñísimo, en el puerto. Esta es otra forma de encaramarse al carrusel de las maravillas para las que no somos héroes adecuados. Los perros que colaboran con los hombres, la tripulación que caza aves y pingüinos, que se compenetra con el mar deslizándose en barcas que imitan la ergonomía de las orcas; en el centro de esas jerarquías naturales, la estrella, el alma de la hazaña, la idea: Ernest Shackleton.
En un mundo mejor, que quizá exista pero que aquí nos impiden y nos impedimos construir, los niños acudirían a su primer día de escuela con libros como el de William Grill bajo el brazo. Grandes, inabarcables para sus manitas; álbumes ilustrados que hacen destellar la Historia y las historias de las que ellos en un futuro podrían formar parte. Una estupenda guía visual para las minucias y los datos generalmente constreñidos en tablas y feas páginas de tipografía apretujada, coronadas por un roñoso retrato en blanco y negro del protagonista. Mediante sus dibujos, infantiles y de trazos precipitados, con la consciencia de que los niños y los lectores voraces tiemblan de brazos y rodillas para avanzar hacia el siguiente episodio, Grill dota de cotidianidad a los viajes hoy calificados de locuras más románticas que científicas. Hoy, que la prisa, el petróleo y la traición son los tesoros menos probables en un mundo yermo y blanco que exige una convivencia amistosa, el viaje de Shackelton confirma que la ignorancia benévola, el pensamiento creativo y la inexistencia de fronteras territoriales y cartográficas pueden espolear lo mejor de nosotros.
Así, un barco diminuto avanza por las esquinas de las hojas brillantes, como si contempláramos la travesía a través de los hielos a escala, desde la perspectiva de un potente telescopio. Afinándolo todavía más, esa textura de cómic se transforma bajo las herramientas de lo que realmente es un poema gráfico. La poesía de los lapiceros, de las anécdotas extraídas de una gruesa enciclopedia; en definitiva, el periódico imaginario de un crío en una aburrida tarde de invierno. Los detalles ínfimos, las vituallas, los secundarios como el cocinero de a bordo y las notas coloristas, que siempre estallan en risas y compadreos que echan el pulso a los peligros, recopilan los tiempos de Hergé y los primeros atisbos de Melville y Conrad (los conflictos morales agazapados detrás de sucesos como la decisión de sacrificar a un perro), antes de que los niños crezcan y el álbum cierre su etapa nívea e inocente en otra negra y demasiado autoconsciente. La paradoja de Teseo implica que el Endurance, ese barco que pudo haber conducido a Shackleton a lo más remoto de la Antártida, se resquebraja y sigue siendo el mismo entre el puzzle de las placas afiladas como cuchillos de chef. Se abren sus costuras, estallan sus maderos; podemos aventurarnos a espiar las tripas de esa bestia que nos inspira tanto miedo: el coraje y la determinación ante empresas tachadas de costosas, temerarias y artísticas. La belleza y el aprendizaje extraídos del fracaso, ese monstruo encadenado y condenado en las mazmorras de la actualidad, que el mismísimo Amundsen, que sí tuvo éxito en el polo, habría aplaudido. Sería hermoso entregar libros como este en vez de los formularios y los pliegos rosas que nos tienden personas arrugadas y secas en ventanillas y oficinas. Quizá no cambiase nada, a fin y al cabo la Antártida se mantuvo impávida e incluso cruel ante estos hombres y los que los siguieron, pero al menos Grill lo ha intentado.



Es increíble cuanto puede llegar a impactarte o sobrecogerte ciertas imágenes con la capacidad de despertar tu lado onírico cuando eres niño, de hecho a veces es fácil peguntarse hasta donde llega el merito real del autor y donde el de la imaginación del que observa y es capaz de apropiarse de la obra para crear un mundo propio hasta en el ultimo rincón de lo que aparentemente solo parece una ilustración mas, supongo que en la grandeza de esta simbiosis reside la grandeza de la empatia y la imaginación humana. Luego como siempre llega la parte triste, cuando te haces mayor y entre la rutina o la ansiedad del día a día todo termina por convertirse en tosco, anodino, de consumo rápido y casi industrial, es muy difícil volver a encontrar el animo, el momento o el espíritu para poder recrearte en ilustraciones durante horas sin necesidad de tener que hacer uso de la nostalgia y lo peor de todo es que entre cafeína, estrés y responsabilidades, casi parece algo insignificante.
Recuerdo con cariño los grabados de Edouard Riou y Alphonse de Neuville en las obras de Verne, horas y horas observando al capitán Nemo sobre la cubierta del Nautilus midiendo la altura del Sol con un cuadrante de navegación o las ilustraciones de Roswitha Quadflieg en la Historia Interminable con esos dibujos que dotaban a la obra de un matiz triste y casi retorcido, también recuerdo un libro de arte de mi padre donde me perdía en sitios tan dispares como el triunfo de la muerte de Pieter Brueghel o acompañando a La muchacha en la ventana de Salvador Dalí, preguntándome que mundo misterioso habría detrás de aquel marco y aquellas paredes de cal.
Si me lo permites, te hago una recomendación, intenta conocer si no lo has hecho aun, la obra de Miguelanxo Prado, especialmente Trazo de Tiza, Mar Interior, Ardalen o De Profundis.