Deimos, de Lucia Pietrelli (Males Herbes) | por Gema Monlleó
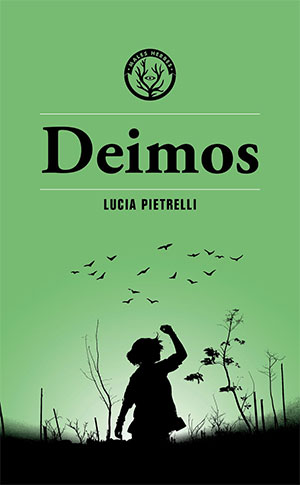
“no feia llum
perquè s’havien fos els ploms
però el far hi era
una gavina va coronar-lo
tota la nit creieu-me;
tota la nit
per si tornaves”
Si una emergència, Mireia Calafell
¿Cómo encontrar la raíz primigenia del propio nacimiento en una isla sustentada sobre un mar de muerte que tanto castiga a sus moradores con la inmortalidad como llueve en una violenta marea infinita (“és la mar que ens cau a sobre, és la mar que ha tornat, ve a cobrar deutes, ve a reapropiar-se d’allò que és seu”) y arrecia con los valientes que salen de casa convirtiéndolos en rocosas estatuas de sal? Deimos, segunda novela de Lucia Pietrelli (Italia, 1984), bebe de la mitología para adentrarnos en un mundo hipnótico donde la búsqueda de la madre propicia un viaje iniciático convirtiendo el tránsito (y sí, digo tránsito) en una road novel poética. Porque Lucia Pietrelli es poeta y eso (¡y qué bien que así sea!) impregna su escritura.
Deimos, la isla que da nombre a la novela, es la protagonista del libro. Deimos, isla-contenedor-de-la-vida-eterna. Deimos, isla-madre que gesta y mece y asfixia. Deimos, isla-refugio para unos (Paula, la forastera que llega sin que sepamos de dónde y se enamora y se embaraza y pare y abandona –“ella sabia somniar, ella era diferent”-) y isla-cárcel para otros (Laia, la hija abandonada que busca y persigue la estela de su madre -“ser sense una mare em foradava el cap i les sabates”-, y Aloma, su amiga, que huye de la asfixiante repetición cotidiana). Deimos, isla-eternidad, isla-vida y vida y vida y vida y vida y, por tanto, isla-terror (del griego Δείμος, hijo de Ares y Afrodita, personificación del terror) porque si no hay muerte, ¿cómo afrontar si no es desde el puro terror una vida que no termina?
En Deimos los habitantes se dividen en dos grupos: los que viven en La Pedrera, entre piedras rojas y arena, y los ciegos que viven en La Flor, donde ante la ausencia de muerte (de Muerte) la vejez se convierte en ceguera y la ceguera en vida entre tinieblas aunque eterna (“Allà miren la mar com si fos un torrent, no hi ofeguen la mirada, només la banyen i després l’espolsen damunts les pedres, per donar a les pedres un xic de vida”). Y allí, en La Pedrera, Laia y su padre Hilari: el hombre que retó a los dioses enamorándose de una forastera, el hombre abandonado (“des que la Paula ha marxat, compto els dies com grans d’arena dins d’un rellotge que ja no s’haurà de capgirar”), el padre que ama y, porque ama, duda, y porque ama, desea un mundo (espacio-tiempo) mejor para su hija aunque casi no se permita siquiera pensarlo y jamás verbalizarlo (“és un secret, desitjo que ella també se’n vagi, com la seva mare, que aprengui a volar si fa falta, que s’envoli amb el risc d’estavellar-se. És un desig ínfim que després cau a terra ràpid, com una mosca morta”). Y allí, en La Pedrera, Laia y su amiga Aloma (rodorediano nombre en una novela que bebe del más tenebroso de los ambientes rodoredianos, el de La mort i la primavera), adolescentes, rebeldes, ansiosas de más mundo y más respuestas, porque ¿qué mundo es este en el que negándote la muerte (la Muerte) la vida es una condena?, porque ¿quién atiende las dudas, quién ofrece una guía de vida ante la no-muerte (“només els joves fan preguntes i els grans callen, amb aquella boca vermella cosida damunt la pell, tibant com un fil estirat fort per l’agulla, quina tristor tenir boca i no xerrar, pare, quina pena més eterna”)? Y desde allí, desde La Pedrera, parten Laia y Aloma. Laia, adolescente acuática, niña abandonada que en el mar se siente amniótica (“quan faig la morta m’oblido de no tenir una mare, dins de l’aigua no és important, no és necessari (…) plena de peixos, no necessito mare”). Laia, aferrada a la gabardina verde que su madre dejó colgada hace diez años tras la puerta. Y Aloma, la de la madre loca y el padre enterrador, la que convivía feliz con la muerte hasta que la Muerte castigó con la vida, la que jugaba en el cementerio cuando éste estaba vivo. Laia y Aloma, exploradoras infantiles en una Deimos muda (“no trobem mai el que cercam. Mai. Fa anys que sortim a explorar i mai no ens hem topat amb la Mort, ni amb la mare”).
Y la amistad es sostenerse. Y la amistad es acompañarse. Y la amistad es hacer confluir los deseos e ir a por ellos. Y Laia y Aloma deciden ir a la búsqueda de las respuestas desde el mullido abrazo de la amistad ¿eterna? (“sempre ens ha fet riure el que ens hauria de fer plorar, ens ho vàrem jurar un dia, que capgiraríem les coses, que ploraríem de tristor”). Y ya todo es viaje, y ya todo es escapada, y ya todo es ruta y misterio. Y ya todo es Deimos desde otra Deimos (“Deimos no només és una illa, Deimos és una terra amb fronteres invisibles i infranquejables alhora”), la Deimos del Cementiri de les Papallones, la Deimos del Museu de les Formigues, la Deimos de las leyendas ¿olvidadas?, la Deimos del canto “dels aedes” (“premonicions i profecies de la vida que vindria, més enllà del cel i la mar”). La Deimos de La Flor.
Y la fábula de Pietrelli, el juego de espejo con los mitos, se funde en La Flor con otra vida en la vida, con otra vida en la no-Muerte, con una tierra de mar que es tierra onírica y tierra-canto y tierra-procesión (en mi mente los aedas se asemejan a los abducidos de The Leftovers, Damon Lindelof y Tom Perrota, 2014). Y La Flor es núcleo fecundado para una historia de historias, es la matrioshka que contiene los pasados y quizás los futuros, es la voz del mar y de la muerte (la Muerte), es “un cant furiós contra el futur infinit”.
Y Deimos, la novela, es voz de voces, es Hilari, es Laia, es Paula. Es un tríptico que busca recomponerse, que quizás ya está recompuesto aunque ellos, los que aman, todavía no lo sepan. Y Deimos, la novela, es libertad y polvo, trayecto y canto, estatuas de mar y mariposas blancas, brujería y lisergia, almas y desarraigo, infancia y sueño imposible, monotonía perpetua y deseo de cambio. Y Deimos, la novela, es maternidad y memoria y sexo y metáfora y leyenda y laberinto y magia y brújula y densidad. Y Deimos, la novela, es simbología y lírica, es verso corrido (a la poética manera de Irene Solà, de Pol Guasch, de Mónica Ojeda, de Rulfo, de García Elizondo, aunque tal vez no, aunque tal vez son ellos los que pietrellizan poéticamente sus mundos). Y Deimos, la novela, es oscuridad luminosa en su tenebrismo, es metafísica mitológica, es existencialismo en el reino de los nombres bellos, es reto a la lógica del ciclo vital que conocemos, es vida y no-muerte (no-Muerte) que quizás es no-vida y Muerte. Y Deimos, la novela, es un manar eterno, es vida desbordada, es orbitar constantemente en un paisaje que muta pero no desaparece (no en vano Deimos es también el más pequeño de los satélites de Marte). Y Deimos, la novela, es el ruego por los instantes escogidos y eternos en una vida de deseo al fin finita. Y Deimos, la novela, es un agujero negro claustrofóbico en el que la caída es la maldición de la vida y del no-sueño. Y Deimos, la novela, es el espejo a través del espejo, y Laia y Aloma son Alicias, y quizás el sombrero loco es una sombrera loca que huyó de una felicidad asfixiante. Y Deimos, la novela, es un mundo al margen del tiempo y el espacio, un lugar por reconquistar en un tiempo al que vencer.
Y Deimos, la novela, es un Cant de la Sibil·la actualizado, es el fin de un mundo en los confines de una isla, es el reajuste pagano de las profecías cristianas.



