Amor sin fin, de Scott Spencer (Muñeca infinita) Traducción de Inmaculada Pérez Parra | por Gema Monlleó
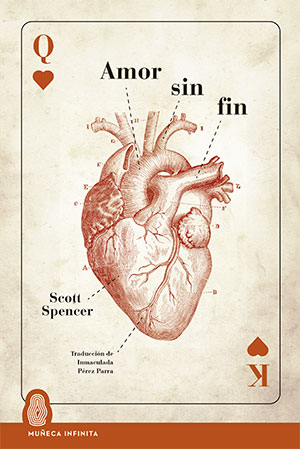
“El amor es un psicodélico. Es la alfombra voladora.”
La necesidad imperiosa de escribir. De escribir sobre el libro recién leído en sus mismas páginas lápiz en mano. Cerrando la boca, como para que ninguna palabra escape más que por los dedos. Mantener el estado al que me ha ido llevando la historia después de estas tres últimas horas de lectura: madrugada de agosto, 2,30 a.m., vacaciones. ¿Cuántos días hace que comencé el libro? Tres. Tres días para enloquecer como David leyendo este (su) Amor sin fin, tres días cada vez más dentro de una historia para la que cualquier calificativo no es sólo que se quede corto, sino que es terriblemente banal. Creo que sólo hay dos maneras de leer este libro: desde dentro, desde el intento (desesperado) de recobrar la locura de amor que se haya tenido la suerte (sic) de vivir, o desde la incomprensión absoluta por una historia sin espejo que, imagino, tiene que parecer exagerada y loca en la acepción más “fea” de la palabra. Es fácil saber desde dónde la he leído yo. Es fácil entender que aferrarme a los (pocos) periodos de amor cósmico de mi vida provoca tanta empatía por David como (¿)compasión(?) conmigo misma. Pero abandono la confesión (y el dolor) para tomar aire, calmar las emociones, subir el volumen de la música (The National) y regresar a esta bomba de relojería emocional que es Amor sin fin, la novela de Scott Spencer (Washington D.C., 1945) escrita en (¡atención!) 1979.
Chicago, 12 de agosto de 1967. “Cuando tenía diecisiete años, obedeciendo los mandatos más urgentes de mi corazón, me alejé del camino de la vida normal y en un momento arruiné todo lo que amaba”. David Axelrod, judío, hijo único, padres comunistas, buen estudiante, aficionado a la astronomía, a punto de entrar en la universidad, prende un fuego en el porche de la casa de su novia Jade Butterfield, de la que lo han exiliado (sic) por un periodo de treinta días. “Sigo creyendo que la afirmación que mejor explica mi estado mental de esa noche es que provoqué el incendio para que los Butterfield tuvieran que salir de su casa y enfrentarse a mí”. La que iba a ser la noche del héroe loco de amor, el que paseando por la calle ve el incendio y ayuda a la familia a sofocarlo, se convierte en la infame noche del fin, el pretendido pequeño incendio (periódicos y plantas en el porche) casi destruye la casa, el planeado pequeño susto para la familia se convierte en un rescate que casi les cuesta la vida, la supuesta acción heroica se convierte en acción homicida. “Parecía que esa casa anhelaba arder, igual que un corazón anhela dejarse vencer por el amor”. Y la casa ardió. Y el corazón se venció. Y el destierro ya no es por treinta días sino sine die. Y David está encerrado en Rockville, un carísimo hospital psiquiátrico que financia, genética manda, el abuelo adinerado que no se habla con la familia comunista pero que adora al nieto varón (“eres mi único nieto, los demás han tenido hijas”). Porque a David lo juzgan inimputable por trastorno mental y la estancia en el hospital psiquiátrico es el previo a la libertad condicional. “A partir de ese momento empecé el proceso de confesión, defensa y castigo que dominaría mi vida durante años”.
Hasta aquí la historia parecía una peligrosísima gamberrada. Hasta aquí poco sabíamos de la historia de amor de David y Jade. Hasta aquí, mientras leía, pensaba que Spencer lo tenía muy difícil para hilar la causa-consecuencia de este el amor-incendio (polisemia). Hasta aquí todas las historias de amor que había leído se parecían. Hasta aquí era una lectora interesada en la historia, pero escéptica ante su desarrollo. “Yo pertenecía, lo supe entonces a la vasta red de hombres y mujeres condenados: el amor había tomado un camino equivocado dentro de mí y me había empujado al caos”. Y entonces comienza la historia, la otra historia, la gran historia, la historia sin fin, la del amor (permitidme, no encuentro otro adjetivo) cósmico. Y entonces, a pequeños sorbos, para no empalagar, Spencer va deslizando aquí y allá la unicidad del amor entre David y Jade. Un amor conocido, consentido y admirado por sus respectivas familias. Un amor que, en casa de los Butterfield, incluye una cama de matrimonio usada del Ejército de Salvación fumigada con Chanel nº 5 (“vosotros dos, bestias drogadísimas, reinando allí arriba en vuestra cama usada”). Un amor anclado “a la parte más ingobernable y más escandalosamente viva de uno mismo”, un amor de “moléculas sobrecalentadas”, un amor cuya verdad es “la más alta e intocable”, un amor cuyo deseo “era más un intento de borrar nuestros cuerpos y salir explotando de ellos, convertido en materia pura”. Lo cósmico, et voilà. Un amor que ejercía un potente influjo sobre los cercanos: despertar “las esperanzas más incoherentes, irrazonables y románticas” que habían tenido nunca. El amor como epidemia, el amor como “éxtasis y tristeza del recuerdo” de los amores que los adultos “del cuento” habían sentido, el amor como “golpe bajo” del ejemplo-realidad de David y Jade: “te veía flotando un metro por encima de la tierra y me acordé de que así solía flotar yo, durante unos cuantos meses”. El amor como epaté “la energía de vuestra conexión era extrañamente abrumadora” y como añoranza “erais todas nuestras fantasías románticas medio olvidadas encarnadas de repente”. El, repito, amor cósmico: “lo que Jade y yo habíamos encontrado el uno en el otro era más real que el tiempo, más real que la muerte, más real, incluso, que ella y que yo”.
Cuando David sale de Rockville tiene varios objetivos y una prohibición. Encontrar un trabajo, retomar sus estudios, asistir a terapia y a las citas con su agente de la condicional, y bajo ningún concepto ponerse en contacto con ninguno de los miembros de la familia Butterfield (que ya no viven en Chicago). Regresar al apartamento de sus padres (“estaba en un enorme edificio de piedra y su color blanco era el de una lápida antigua”), a su antigua e idéntica habitación antes-de (“eso iba más allá de la preservación, la habitación había sido embalsamada”), a la opresión del todo-lo-que-no-se-habla-está-bien, manteniendo a raya su nueva “ansiedad social” (“Hay una gran diferencia entre volver a casa de la Segunda guerra Mundial y volver a casa de un puto manicomio al que te han mandado porque has incendiado la casa de tu novia”) es la primera y titánica tarea psicológica para David. Y la única forma de cumplir sus cometidos, de adaptarse a la que ya no será la vida que creyó que iba a tener sino la que él mismo había destrozado, es manteniendo en su mente el recuerdo, los recuerdos, los flashes de su vida con Jade (“todas esas imágenes (…) que en ese momento me llegaban sin que las convocara, hacían conmigo lo que querían y me gobernaban con su dominio sin límites”) y ocultándoles a todos su única meta, la única meta posible para el (cósmico) enamorado (hola, medievalistas del amor cortés): recobrar a la amada (“supe desde el principio que la amaba y supe, también, que nunca emprendería la retirada de ese amor, que nunca lo intentaría, que nunca querría hacerlo”).
David no es en sí mismo, porque David se sabe mitad. David asiste ajeno a sus propios días, en un ejercicio no consciente de otredad, esperando la libertad de su inconsciente (“sabía cuando soñaba con ella. Era como si una rueda me girase por dentro”). David va superando las pruebas del tiempo y a su visible reinserción la acompaña su invisible investigación: ¿dónde están los Butterfield? ¿Dónde está Jade? ¿Dónde están sus hermanos: Kevin y Sammy? ¿Dónde están sus padres: Hugh y Ann? Y David visita a diario la Biblioteca Pública de Chicago para consultar los listines telefónicos de todos los estados con la esperanza de encontrar una pista, su camino de baldosas amarillas. “Miré esa luna como había hecho tantísimas otras noches, porque los prisioneros aman la luna, aunque en ese momento no la miré como un prisionero, la miré no solo como soñador, sino como hombre, un peregrino, un navegante que trazaba su curso”.
Hasta que encuentra a Ann, la madre de Jade. Ann que ya no es Ann Butterfield sino Ann Ramsey porque se ha divorciado (“la casa era una piedra angular, la progenitora de los recuerdos; tenía la cualidad de la preservación, de preservarnos a nosotros, nuestras vidas, nuestras promesas. Sacarnos de allí fue como sacar a una tribu de su hogar ancestral: los rituales comunitarios se secaron como vainas vacías”). Ann que vive sola en un apartamento de la Calle Veintidós en Nueva York. Y entre llamadas y cartas David (“como si te hubieran vuelto loco las circunstancias de tu vida en nuestra casa”, le disculpa Ann) conoce que el exilio de casa de los Butterfield fue provocado por la necesidad de autoridad paternal de Jade (y yo veo al Hugh de ese momento como al padre de James Dean en Rebelde sin causa -Nicholas Ray, 1955- cuando le implora respuestas “de padre”) y al abrirse la puerta del conocimiento su sed aumenta y su razón se nubla. “La carta de Ann provocó todo lo que se supone que debe provocar una carta importante: cambió mi suerte, mi confianza, cambió mi lugar en el mundo”. Primavera en Chicago: “me sentía espléndido, valiente y completamente en peligro”.
A partir de este momento la novela comienza a girar y a incendiarse como la casa de los Butterfield. El argumento y la trama atrapan, y el modo de narrar de Spencer es tan cinematográfico que no me extrañan nada las adaptaciones de la obra (pese al patético resultado). Amor y thriller. Adicción (al amor) y abismos. El amor como un entierro vikingo (en llamas, claro). Amor, adolescencia (1979, los diecisiete de entonces no son los de ahora), desgarro. Amor obsesión, amor convulsión, amor tóxico lo denominaríamos hoy. Amor pasión, amor hipnosis. Amor romanticismo, amor desbordamiento. Amor posesión, amor fou, amor irracional. Y con el amor, el sexo. Y en el sexo una de las explosiones de fluidos más explícita que nunca he leído. Y es que en Amor sin fin la carnalidad no se describe con metáforas ni se oculta con elipsis. Spencer es manifiestamente cristalino (sin buscar una reacción erótica en el lector) y las 74 páginas del capítulo 14 merecen servir de ejemplo sobre cómo narrar una relación sexo-amorosa-multiorgásmica mientras semen, flujo y sangre menstrual tintan pieles, telas, órganos. Nada sobra, nada falta. Sexo cósmico, claro.
Mi único pero a la novela es para la historia de Ann, la madre de Jade. Ann aparece y desaparece con demasiada facilidad de la trama y cuando está presente es como el secundario de una película que se come el papel del protagonista. Me hubiese encantado saber más de Ann, entender mejor su pasado, cómo y por qué se casó con Hugh, la construcción de su familia, en qué momento su incomodidad en el papel de madre y esposa empezó a pesarle sin remedio, entender los detalles de su divorcio (“éramos refugiados sin causa, más interesados en la culpa que en los vínculos”), saber más de su escritura, conocer sus relatos enviados a The New Yorker. Ann es, quizás, el personaje más poliédrico, el más complejo, el del análisis y las miserias, la realidad y el deseo, y la anulación también del deseo. Debo decir que, sobre todo en la parte de Nueva York, mi empatía por ella me desbordaba. Personaje al filo que no cae al abismo no por tener una capacidad de contención apabullante sino porque el absoluto conocimiento de sus sombras la mantienen afianzada en el borde, en el borde de su inteligencia.
A ojos de hoy la historia de Amor sin fin cumple todos los requisitos para ser la historia de un desquiciamiento en cadena, el de David, el de Jade, el de las familias. Pero me niego a que el desquiciamiento esté por encima del amor, por (¿)muy poco sano(?) que este sea. Amor sin fin no es la historia de un amor que deviene en acoso, por más que en algunas páginas los protagonistas (todos en su esfera) sean acosados. Amor sin fin no es la historia de una persecución “porque eres mía” porque la posesión es de doble sentido. Amor sin fin no es la historia de un loco obsesionado con una mujer porque, aunque el objeto (sujeto) se encarna en Jade, la obsesión es compartida por ella. En Amor sin fin David y Jade no son abducidos por ellos mismos, sino que son abducidos por el amor, por un tipo de amor absoluto que deviene angustia cuando este no se alcanza (ni siquiera cuando se rompe, porque todos sabemos que los amores cósmicos no se rompen). Amor sin fin sí es la disección microscópica de un amor fou en varias fases que salta por encima de lo que en códigos “naturales” denominaríamos locura.
Si la voluntad de Spencer era convencer al lector de la “normalidad” de este amor-desvarío al límite de la verosimilitud (pero siempre dentro de ella) conmigo lo ha conseguido (una vocecita en mi mente me recuerda la Lolita de Nabokov y Las vírgenes suicidas de Eugenides). Si Spencer pretendía convertir al “buen salvaje” en el salvaje enamorado, un salvaje visceral pero nunca cursi, conmigo lo logra. Si Spencer dota a los enamorados de un éxtasis cósmico en el que el Amor es Dios, ya podemos ponernos a releer a la mística Santa Teresa (“nada te turbe, nada te espante; / todo se pasa, Dios no se muda; / la paciencia todo lo alcanza. / Quien a Dios tiene nada le falta. / Sólo Dios basta”).
Novela sí sobre las consecuencias de nuestros actos en un mundo no aislado. Lo que David hace por Jade, lo contado aquí y lo que leeréis, es admisible en el mundo de ambos pero no en el de todos. David cual Tarzán con Ja(d/n)e hubiese sido feliz en la selva. David cual Robinson con Viernes transmutado en Jade no hubiese cometido ningún delito más que la provocación a los dioses de un amor infinito, sobrenatural. Novela de extremos, tan luminosa como oscura, a ratos claustrofóbica, permanentemente oscilando entre la destrucción y la creación, crítica con la psiquiatría y el hippismo y tan neurasténicamente adictiva como sólo lo cósmico permite.



