Solastàlgia, de Ada Castells (L’Altra Editorial) | por Gema Monlleó
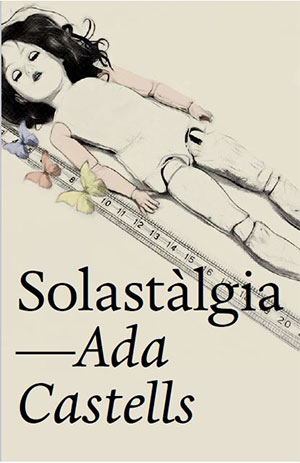
“Sols queden uns noms
arbre, casa, terra,
gleba, dona, solc”
Salvador Espriu
Solastàlgia1 (Ada Castells, Barcelona 1968) es una novela escrita durante/desde/con la pandemia del covid. El confinamiento fue el momento en el que Ada Castells comenzó a escribir este libro y la pandemia es también el marco temporal en el que sucede la historia. A la confusión distópica con la que todos vivimos las diferentes etapas de la pandemia (“Ja no fem plans. Els terminis s’han tornat impossibles, les garanties són una quimera, els contractes han perdut validesa i ens extingim en un pis allargassat de l’Eixample”) se añaden, en este caso, unas lluvias torrenciales que provocan graves inundaciones en Barcelona (¿guiño al Titànic de Vicenç Villatoro de 1990?). Los pisos de la línea de la costa quedan impracticables y se prevén subidas del nivel del mar que afectarán a buena parte de la ciudad. Ante estas circunstancias la familia protagonista de Solastàlgia decide mudarse a las montañas. Hasta aquí el planteamiento.
“Una vintena de famílies s’han instal·lat al Parc Güell i dormen als bancs recargolats. Els trencalls se’ls clava a l’esquena com una al·legoria de la seva fragilitat. Maleeixen Gaudí.”
¿Se trata de una novela de ciencia ficción? No exactamente, yo la veo como una novela de ficción especulativa, escrita desde la voz íntima de un personaje (Sara: madre, esposa, amiga) que se sincera escribiendo reflexiva e impulsivamente, expresando todo lo que calla a su núcleo familiar. Sara, con un pasado de enfermedad mental bajo el control de la medicación (“diuen que el liti serveix per fabricar bateries; diuen que va bé per als trastorns bipolars; diuen que a mi me’n falta”), con un episodio traumático a partir del cual transita la(su) vida de otra forma (“Existeixo? De vegades penso que no, que em vaig quedar aturada en aquell dia i després tot ha estat continuar a mitges, amb una part de mi que s’ha quedat enrere, com aquella muda que deixen els cucs quan es transformen”), en tránsito vital más allá del geográfico, sufre la solastalgia del título en sí misma. Sara, escritora bloqueada (“sé que si em refugio en les paraules, podré resistir. Mentre s’anega la ciutat, supuraré ficcions”), obsesionada con los siete ángeles con trompetas del Apocalipsis, admiradora de suicidas y malditos desde niña (“i jo, en un lloc de Barcelona, el nom del qual no vull recordar, llegia, llegia i llegia i em convertia en una hidalga que perdia el seny”), irónica ante un posible cataclismo (“vaig tot el dia amb roba del Decathlon, pantalons de sis euros fabricats a la Xina, potser a Wuhan. No sé quina és la roba adequada per extingir-se. Deu dependre del tipus d’extinció”) y a quien el fin del mundo le preocupa mucho menos que el abismo que cada día se agranda entre ella y su hija adolescente (“el dol per la infantesa és difícil de suportar. Dura anys i en diuen adolescència”). Sara, la madre que nunca pasa el examen ni ante ella misma, ni ante su exmarido, ni por supuesto ante Elena, su hija (“ella té setze anys i es pot permetre totes les contradiccions que comporta la creixença. Jo en tinc cinquanta i continuo amb les mateixes incongruències. Fer anys és només aprendre a dissimular-les”). Sara, ¿no es saber cómo cuidar de una adolescente (“ciutat, pis, cambra, pantalla, cada cop més endins) un inmejorable ejemplo de ficción anticipativa? Sara, que oscila entre la necesidad y el rechazo a las “rutinas afectivas”. Sara, una bomba desactivada (¿desactivada?) que por momentos querría hacerlo estallar todo (“només ens adonem que som dics de contenció quan ens sagna una ferida”).
“Les paraules m’ordenen el cap. M’arriben de no sé on i, quan les llegeixo, les entenc. És com si a cops de frase, aconseguís fer-me un lloc al món, foradar la realitat per fer-me un túnel i amagar-m’hi”
El momento bisagra histórico-geográfico en el que sucede la novela es también el momento-frontera de los personajes (“em sento la mutant maldestra d’un canvi d’era, soc una mica de tot i de no res. Òrfena de camp i revinguda de ciutat, dona frontissa”). Todos sufren la adaptación a un cambio que va más allá del entorno (son refugiados climáticos, ¿el próximo éxodo planetario?) y de aquellas sus dinámicas que a.p. (antes de la pandemia) y a.d. (antes del diluvio) parecían inmutables. En Sara brota una cierta espiritualidad práctica (nada que ver con la autoayuda) para reaprender hábitos no-tóxicos. Y todos, al contemplar con mirada arqueológica su pasado reciente, rezuman la necesidad de establecer nuevos vínculos o de reestablecer de forma más sana los que tuvieron.
Tras 14 años de relación a distancia, el confinamiento quiso que Mike (la pareja de Sara y no-padre de Elena) se instalase forzosamente con ellas en el piso del Eixample (“No he entès mai què hi va veure, en mi (…) És ben bé que ens necessitàvem: jo que em cuidessin i ell algú a qui cuidar. També hi va ajudar que visquéssim en països diferents. La meva fragilitat només es podia suportar a intermitències”). Mike, con su trabajo de casi-broker-alimentario ante el que ahora se cuestiona la sinrazón de exportar pollos de Brasil para traerlos a Europa o de plantar aguacates en España. Mike, camisa planchada y pantalón corto de chándal, como tantos en las interminables reuniones laborales vía zoom. Mike, el hombre tranquilo, que ante las inundaciones y las dudas acerca del futuro más cercano, decide rescatar a su familia cual Bruce Willis en La jungla de cristal, cual Liam Neeson en Venganza, e iniciar la pacífica conquista de las montañas. Mike, el hombre de los cuidados, el de la masculinidad beta, se transmuta en el arquetipo testosterónico del macho-man para huir de la ciudad: “és un animal d’atac, amb els bíceps endurits per la força de les mans al volant, l’esquena vinclada, l’atenció dirigida a l’objectiu. Vol possar-nos a recer, com si poguéssim triar amb qui i fins quan sobreviure”. Mike, quien una vez en Camallera (el pueblo del Ampurdán donde les espera Rosa, la amiga de Sara), entrará en contacto con su yo atávico cuando pase del tacto del portátil al de la tierra, de las comodidades siglo XXI style a la reforma básica de una masía abandonada en la que quizás establecerse (“a una banda, hi tindré un marit construint la nostra edat Mitjana; a l’altra, hi haurà tota una civilització que decau, un imperi romà esmicolat i els mobles del meu cervell amuntegats, a punt per a la foguera, però jo dissimularé”).
En Solastàlgia, como sucede en algunas películas, hay un personaje secundario que “se come” las escenas en las que aparece: tía Emily, la tía de Mike (“la tia Emily no és una dona trivial, sinó una supervivent que s’esforça perquè l’abisme no l’engoleixi. Amb ella aprens que la frivolitat no sempre és l’opció més senzilla”). Una mujer anciana (“és una nena de vuitanta anys, menuda i àgil”) que ha perdido su casa en las inundaciones y que se incorpora a la casi-aunque-no-road-peripecia-familiar. Tía Emily (“la tossuderia d’una amazona”) que desde una(su) visión de la realidad que ha mutado de vejez a niñez, de raciocinio a puro-instinto-lógico, ofrece momentos de sonrisa, paz y descanso tanto a los protagonistas del libro como a nosotros los lectores (“La tia Emily aprofita l’oportunitat de viure una aventura. No està disposada a deixar-se amargar per una simple Apocalipsi”). Me pregunto si Castells pretendía realizar una reivindicación de las pequeñas obsesiones de tía Emily como el oxígeno más útil en situaciones límite. Si es así, lo consigue.
Y en Sara (¿en Castells?) la defensa de la literatura como manto protector de las pequeñas cosas (“he d’aconseguir que a la novel.la no hi hagi res de mi, en tot cas només els llocs, com fan els qui es prenen l’escriptura amb fredor professional”). En Sara (¿en Castells?) la escritura como herramienta de salvación en el libro que escribe o intenta escribir (“això d’extingir-nos a pèl, no hi ha qui ho suporti”). En Sara (¿en Castells?) la escritura terapéutica para interactuar con el mundo, con un mundo que en sus textos puede variar de velocidad y acomodarse a la lentitud que ella necesita (“em cal un personatge que m’expliqui què em passa per dins tot allunyant-me de mi”).
En Solastàlgia el apocalipticismo es climático, no nuclear, y ante él la pregunta es: ¿puede haber todavía alguna posibilidad de recuperación? En Solastàlgia el llanto antropocénico es constante y la conciencia ecológica sólo parece tener sentido para provocar un cambio en el productivismo económico. En Solastàlgia el presente es una ruina ante la que reconstruir para no caer en el peligro del nihilismo. En Solastàlgia la supervivencia de los personajes no se apoya en el discurso (¿)supremacista(?) de que ante una catástrofe sólo sobrevivirán los más fuertes. No, aquí la supervivencia es para los que huyen del arquetipo individualista y su entrega es para el cuidado de su entorno íntimo y ecológico. ¿Serán los débiles quienes heredarán la tierra si son ellos los que la aman y la trabajan con sensatez? ¿O, como le sucede a Sara el final(los finales) es(son) inevitable(s)?: “entreveig finals, grandiloqüents o esllanguits, però sempre inevitables. L’únic que no en sé calibrar és l’abast. Soc jo sola qui s’ofega? O és només la nostra família? O és tota l’espècie humana? O és el planeta Terra?”.
Las respuestas, quizás, en Solastàlgia.
“-Jo també vull envellir així -em diu el Mike.
-I ballar amb la pluja.
-Si, ballar amb la pluja.
-Ho farem.”
Solastàlgia, Ada Castells. L’Altra Editorial, 2023.
Coda: el personaje protagonista del libro que Sara intenta escribir es Mary Mallon, la paciente cero de la epidemia del tifus en Estados Unidos (1867). Su historia es fascinante. Os recomiendo encarecidamente La balada de María Tifoidea de Jürg Federspiel (Vegueta Ediciones, 2021) para conocer a esta ángel vengadora contra la mezquindad de un mundo no muy distinto al nuestro.



