Cuentos, de Anton Chéjov (Pre-Textos) Traducción de Víctor Gallego Ballesteros | por Juan Jiménez García
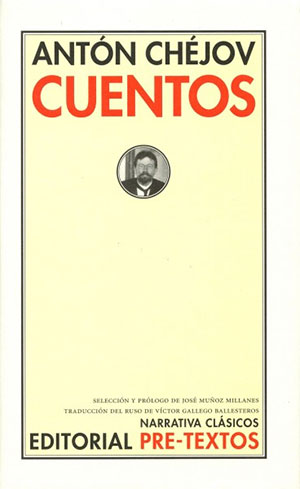
Entre esos raros placeres absolutos, estuvo leer los cuentos completos de Anton Chéjov. Desde hace un tiempo, busco recuperar sensaciones pasadas, incluso pequeños gestos, ligeros movimientos animados por el viento que llega de algún lado y mueve las cortinas, cada vez más pesadas por el tiempo. Aire. Respirar. Entre esos pequeños gestos que nos abocan a algo parecido a la eternidad, está releer al escritor ruso o volver a su teatro, representación tras representación, variación tras variación. Porque uno no ve nunca dos veces la misma obra de teatro, arte efímero, como tampoco lee dos veces el mismo relato ni el mismo libro. Por eso, la reedición de los Cuentos, de Antón Chéjov, selección afortunada, coherente, no dejada al azar, de una mínima parte de ellos, era, de nuevo, la ocasión para volver a la calidez de su lectura. Porqué Chéjov siempre fue ese lugar a dónde volver cuando todo salía mal, ese espacio donde recogerse lejos de las dudas, ese rincón para no pensar en nada más que en esos lejanos, pero cercanos, personajes que habitan sus relatos y nuestras vidas. Recuerdo haber visto Ojos negros, adaptación chejoviana de Nikita Mikhalkov, muchas veces. Muchas. Pero también sé que no fue hasta encontrarme con Nure Bilge Ceylan, director chejoviano por excelencia (que no adaptador), cuando entendí que uno solo se puede acercar a Chéjov aceptando que sus relatos son fragmentos de vida. Instantes fugaces de existencia. E igual que en las películas de director turco el escritor aparece como una presencia fugaz (tal vez solo una frase sacada de un cuento, un movimiento, un estar) y sin embargo todo es él, así, de la misma manera uno es siempre chejoviano, en todo y con todo, aunque nos acerquemos de cuando en cuando a su obra.
En esta reunión de relatos tardíos de Chéjov (es decir, de su obra de madurez, en la que disfrutaba de la ocasión de poder escribir aquello que quería escribir, sin compromisos), hay algo que los atraviesa en buena medida a todos: las ocasiones perdidas. Como si orbitasen alrededor de él, está ese beso dado equivocadamente a ese oficial feo y poco afortunado que, desde ese momento, recordará ese instante, fugaz y equivocado, como algo transformador, una tabla a la que agarrarse. Un instante que relatado desvelará su absurdidad para los demás. Definitivamente, hay vivencias que solo pueden ser vividas desde la intimidad. La vida se mueve alrededor sin que sus personajes acaben de atraparla, por miedo o pereza, por creer que vivir de otro modo escapa a sus posibilidades o por renunciar a una felicidad por la comodidad de la infelicidad, solo porque ese movimiento de huida representa un esfuerzo, una incertidumbre. Desde la protagonista de El reino de las mujeres, joven, bella, acaudalada, pero atrapada entre la fábrica heredada, la mansión y el deseo de ser libre, quizás de la mano de un simple obrero, hasta que se representa todo como un absurdo. Como las obsesiones del estudiante protagonista de La crisis, que va de casa de citas en casa de citas con los amigos, asustados de la suerte de las mujeres, que sufre incluso una crisis y que le da vueltas y vueltas a la posibilidad de rescatar a esas pobres y el absurdo de ese rescate, que no representaría nada ni cambiaría el curso de ninguna cosa. Cambiar el curso de los días es una de las obsesiones que atraviesan estos relatos y la obra de madurez de Chéjov, pero si hemos de hacerle caso, todo está perdido, y la esperanza es algo demasiado costoso de mantener. En la maravillosa Casa con desván el protagonista ve como sus sueños se escapan, huyen, se los esconden, entre su pragmatismo y el idealismo de Lidia, que le aleja de su hermana menor. El final, preguntándose dónde estará ella es de una belleza abrumadora y en él convergen teatro y relatos, toda su obra, como un punto del que se suspende. Ni tan siquiera cuando los sentimientos parecen converger, como en El profesor de ruso, se levanta esa atmósfera opresiva en la que mueren sus proyectos de futuro. Un ambiente como el de En casa de los amigos, en el que cuando se levantan los espejismos, las falsas imágenes (reales o no, porque no pocas soluciones mueren ahogadas en pensamientos cobardes) solo parece quedar la huida, una huida rara vez hacia adelante y demasiado a menudo hacia atrás, en escapada, por no decir en desbandada. En La onomástica, es necesario que todo se rompa, incluso lo más preciado, para que acaben por encontrarse los sentimientos pasados, aun cuando ya nada podrá ser igual. Esos errores irremediables que puntúan nuestras vidas, que se quedan ahí, atascados entre nuestros recuerdos, capaces de condicionar toda una vida futura. Pero también está esa novia que escapa a su destino inmediato para encontrar, después, con la muerte de un hombre bueno, la fuerza necesaria para huir definitivamente a esa ciudad que la aprisiona.
Y entre todo, está Vanka, ese muchacho desafortunado, que vive una vida horrible alejado de su abuelo, al que escribe una conmovedora carta pidiendo que le rescate de sus tormentos y que le devuelva a aquellos días y aquellas tierras que le hacían feliz y libre. Que le rescate del hambre, de los malos tratos, de ese discurrir de días miseros y horribles, para poder encontrarse con él y con esa luz de la infancia. Una luz buscada no solo por él, sino seguramente por todos en este Cuentos. Porque parecen haber perdido y se aferran a la necesidad de volver a algún lugar que les devolverá esa iluminación intima que ha de conducirles a un futuro incierto, pero mejor, necesariamente mejor, libres de las ataduras del pasado y del aburrimiento y pesadez del presente.



